La editorial Nocturna rescata una de las novelas más representativas de un escritor español del siglo XX hoy prácticamente olvidado: Andrés Carranque de Ríos. Cultivó oficios muy variados (de vendedor ambulante a mánager de boxeo o modelo de estudiantes de bellas artes) y se exilió a París tras ser descubierto repartiendo octavillas anarquistas. Su obra de tintes autobiográficos, Cinematógrafo, muestra el Madrid de los 20 y 30, al tiempo que reflexiona sobre los avances científicos, el auge del cine europeo y la migración del campo a las grandes ciudades.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Cinematógrafo (Noctura), de Andrés Carranque de Ríos.
***
Otras noticias
Por ahora todo lo que se refiera a la vida de Pablo Gómez quedará reducido en Cinematógrafo a esta especie de nota póstuma: «Pablo Gómez no fue otra cosa que un vulgar prestidigitador».
Él duerme ahora en la fosa común, y su bastón, adornado por un grueso anillo de oro, está guardado en el escaparate de una casa de compraventa. En un ángulo del escaparate se tuerce el bastón al lado de dos acordeones, varios mantones de Manila y multitud de relojes parados.
El artista ejecutaba sus «juegos» con una discutible destreza. Por otra parte, sus trucos eran demasiado conocidos para sorprender a un público de gran ciudad. Por eso Pablo Gómez buscaba siempre sus espectadores en los pueblos pequeños, donde la gente es muy sencilla. En estos sitios gozaba el triunfo de su mediocre repertorio.
Una de sus «habilidades» consistía en hacer bailar a unas gallinas encima de una plataforma de acero. Este baile provocaba siempre un gran efecto. Las gallinas, a una orden de Pablo Gómez, comenzaban a agitarse para bailar durante unos minutos. Solamente Pablo Gómez tenía conocimiento de que las gallinas danzaban encima de una plataforma calentada por la electricidad.
En la vida vulgar de Gómez no abundan los sucesos extraordinarios. Sin embargo, he aquí un hecho que le ocurrió en su viaje por la región manchega. En Almagro hizo una visita al ayuntamiento; lo recibió el alcalde exhibiendo las mangas de la chaqueta en un estado lastimoso. «La industria del encaje —casi lloriqueó— ya está muerta, y la filoxera ha destruido nuestros viñedos».
El artista se encontró sin público. El drama fue desarrollándose en un período de días. Un drama silencioso y falto de belleza. Pablo Gómez empezó por la gallina más vieja: una gallina que ya no podía danzar sobre la plancha caliente. Los demás animales fueron devorados más tarde, hasta no quedar una sola gallina en posición de actuar sobre el infierno de la plataforma.
La noticia sobre Pablo Gómez se extiende; pero esto es muy a pesar mío. Lo hago por pura necesidad de completar estas notas. Creo conveniente agregar que en Madrid alguien recomendó al prestidigitador una casa de huéspedes. Esta pensión estaba habitada por artistas de cine. Pablo Gómez creyó que en la cinematografía iba a encontrar un nuevo filón para su vida agotada y decidió quedarse en Madrid.
En un café se reunían los artistas. Pablo Gómez asistió a la tertulia, y una noche, cuando nadie esperaba cosas de ese estilo, Pablo Gómez descubrió, influido por el más grave interés: «¡Están ustedes dormidos! ¿Qué esperan ahí sentados? ¿Creen que se puede tomar en serio esto de las películas?».
Y cuando la gente empezaba a recobrar su estado natural, él continuó con esta afirmación: «Esta tertulia es una jaula de locos. Con la boca abierta ustedes esperan y esperan; pero ¿qué es lo que aguardan? ¿Acaso les van a traer aquí la solución? Porque en España, sépanlo ustedes bien, el hombre desgraciado no tiene más que un solo destino: ¡perecer!».
Ellos, los soñadores de un arte nuevo —un arte que nacía en España con un aire mediocre—, no dieron demasiada importancia a aquellas palabras de Pablo Gómez. Se comía poco, pero se soñaba con la niebla blanca que se aplasta sobre las pantallas del mundo. Al fin y al cabo, lo único agradable de la vida es lo que pasa por nuestro lado como un sueño. Y esto ya era bastante para aquellos hombres que aguardaban a poder viajar en primera clase, a vivir en buenos hoteles y a celebrar interviús con los redactores de las publicaciones cinematográficas.
Como todo marcha muy deprisa, algunas cosas ya han desaparecido. Pero en la misma calle donde estuvo viviendo Pablo Gómez, en esa calle estrecha donde no da el sol, todavía subsiste, subsistirá hasta muy pronto —¿no oís cómo todo se tambalea?—, la casa de empeño. En el escaparate continúa el bastón de Pablo Gómez. Nadie se para a contemplar ese bastón. Sin embargo, una noche un poeta marxista le ha dicho a una de las mujeres que circulan por esa calle: «Ese palo retorcido es como el dolor tuyo y el dolor mío. Es todo el dolor del mundo».
En cuanto al manuscrito de Álvaro Giménez, prefiero que aparezca en este libro sin notas aclaratorias. A propósito de este manuscrito se podría escribir ahora sobre los hombres de menos de treinta años que van de un lado para otro sin organizar. Se podría escribir de estos hombres; pero esto nos llevaría a enturbiar las primeras páginas de esta historia. Es conveniente no desanimarles a ustedes. Más que conveniente, es comercial. ¿Quién ha dicho que todo se tuerce, que todo empieza a pudrirse y que todo amenaza ruina? ¿Ustedes no saben quién es esa gente que propala esta clase de afirmaciones? Escuchen: esa gente es gente enemiga y está pagada con oro extranjero. Como ustedes saben, el oro es un importante metal. De ahí su fuerza para el soborno y la compra de espíritus manejables. Luchemos contra ese enemigo —anarquistas, hambrientos, comunistas, vagabundos, socialistas, desharrapados sin cédula personal y jóvenes descontentos— y la victoria no se hará esperar. ¿Ignoran ustedes que ya existen los gases asfixiantes?
Me permito afirmar que Álvaro Giménez ha escrito en alguna parte: «Si yo tuviera alguna personalidad, declararía en un fuerte elogio: ¡Viva la carne congelada! ¡Vivan los sabios que van a conseguir que dos y dos sean cinco!
»Sobra café. Sobra trigo. Sobra carbón. Hay exceso de carne, de automóviles, de electricidad y hasta de mujeres hermosas. Los millonarios han reducido su servidumbre sexual. Los millonarios han reducido gastos. Pero la culpa no es de ellos; la culpa es de la guerra. Los pobres millonarios encuentran la vida demasiado cara. Sin embargo, yo no creo justificado ese lloriqueo. La guerra no es una reunión familiar, pero tampoco entra dentro de lo que podríamos llamar “una gran desgracia”. Un total de catorce millones de hombres caídos no es para alarmarse de esa manera.
»Dije antes que sobra carbón, que sobran automóviles, trigo, carne… Sobra de todo…, y la gente se muere de hambre. ¡Superávit! ¡Viva vuestra civilización! ¡Vivan las ruedas dentadas! ¡Viva papá Ford!
»Ahora bien; si mañana yo no “encuentro” quince pesetas —es lo que pago por semana—, dormiré en la calle. ¡Una verdadera desdicha! Por otra parte, yo ya no tengo veinte años. No tengo nada. Si acaso, me queda la esperanza de ver que todo “esto” ha de reventar definitivamente.
»No tengo nada.
»Cuando un hombre llega a hacer esta afirmación, es conveniente que aviséis a la policía. En cuanto a mi literatura…
»Hay “señores” que se me acercan para aconsejarme en un tono de hueca protección: “Trabaje, joven, trabaje. Usted es un hombre que hará cosas”.
»Pues bien: el otro día entré en un bar, escribí toda la tarde y parte de la noche. Al día siguiente, llevé las cuartillas a una revista.
»Meses después, cuando fui a la redacción, extrañado de que no me hubieran publicado mi trabajo, el director me lo devolvió con estas palabras: “Haga usted cosas más alegres. No olvide que la gente quiere divertirse”.
»Para no hacerme el insoportable, he aquí el original rechazado. Con esto creo que mi situación quedará bastante aclarada».
Los pequeños acontecimientos
I
No tengo amigos.
He fracasado como estudiante, como empleado y como comparsa. Me canso pronto de hacer un mismo trabajo. Ahora soy comisionista de cintas para máquinas de escribir. Estas cintas me las proporciona Martínez, un hombre que ya ha cumplido los cuarenta años. Sin embargo, Martínez asegura que no ha llegado a los treinta y cinco.
Se casará pronto. Un día me ha confesado: «Es lo mejor que puedo hacer».
Cuando Martínez reúne calderilla, la cambia en monedas de plata de a peseta. Más tarde las pesetas las invierte en piezas de a duro. Por último, los duros los deposita en un banco.
Estos pequeños cambios ocupan lo más importante en la vida de Martínez. Al principio de tratarlo, Martínez era para mí un hombre desagradable. Ahora lo soporto con una fría estimación.
Martínez vive en una calle vulgar y paga el alquiler de la casa a medias con una señorita que está empleada en Teléfonos. Esta señorita se llama Juliana. A mí me trata con una confianza sospechosa.
Los días que aguardo a que llegue Martínez, observo que ella quiere mostrárseme fácil. Una tarde se ha dado un baño de pies en un agua perfumada para provocar en mí una inútil excitación. Entonces me di cuenta de que en el pie derecho tiene una deformación especial. Una deformación que viene a ser como su rostro: un objeto frío e inexpresivo.
Recuerdo que una vez me ha dicho: «Usted puede llamarme Juliana o Julianita…».
2
Si tuviera algún amigo, le confesaría estas pequeñeces. ¡Ah! Si tuviera un amigo, se tendría que reír con mis cosas. En mi vida suceden hechos… Hace tiempo fui a casa de un conocido. Después de discutir sobre muchas tonterías, cogí un lapicero que uno de sus niños llevaba en una mano. Se trataba de un lapicero apenas estrenado, y se me ocurrió que debía esperar una ocasión para guardármelo. Traté de dibujar el rostro de un niño. En ese momento, el padre se fue de la habitación. Yo volví a recordar que carecía de lapicero para apuntar los pedidos de cintas. No lo dudé más y me guardé el que me servía para dibujar. Cuando apareció el padre, yo mostré el dibujo. «No está del todo mal», afinó sin ningún entusiasmo.
Pasado un rato, y después de hacer unos comentarios sobre lo difícil que es situarse en «sociedad», el padre pidió a su hijito el lapicero. El niño hizo señas de que yo me lo había guardado. Como es natural, negué el que yo lo hubiera cogido. Para disimular mi inoportuna turbación, empecé a buscar el lapicero por el suelo, por entre las sillas y bajo la mesa. Al ponerme erguido, el padre me contempló lleno de un molesto recelo. Desde ese instante, ya no pensé en otra cosa que no fuera en abandonar aquella casa. Pero ocurrió que algo extraño a mí mismo me sujetaba al suelo. El padre se fue a su despacho —estábamos en el comedor—, dejándome al irse una sonrisa de desprecio. Yo marché tras él para buscar una salida a mi estúpida situación. Al entrar en el despacho, le dije: «El dibujo no está muy acertado…, creo que otra vez lo haré mejor».
No me contestó. En cambio, me empujó hasta la puerta. Hallándome en el rellano de la escalera, me explicó con una fría cordialidad: «Será conveniente que no vuelva usted por esta casa. Sucede —qué “sucede” más convencional— que yo salgo de Madrid uno de estos días». Y me sonrió como lo había hecho anteriormente, con lástima.
Ya en la calle, apreté el paso cuanto pude. Quería encontrarme lejos de donde vivía mi conocido. Cuando hube cruzado varias calles, saqué el dichoso lapicero y miré en torno mío. Nadie circulaba en aquel momento cerca de mi lado. Entonces me dije: «Ahora es la ocasión». Y arrojé el lapicero contra el arroyo. La situación ya estaba solucionada.
3
Anoche tuve que mentir a la patrona. A pesar de no tener ningún encargo, le dije, recalcando mucho mis palabras: «Mañana tiene usted que despertarme a las siete en punto; necesito entregar varios pedidos».
La patrona puso una cara feliz. En estos casos siempre me sonríe y me suele decir: «No se apure. Todo se arreglará».
Y sin embargo, esto es lo que me acobarda. Es grotesco lo que voy a confesar, pero quiero decir la verdad. He aquí el hecho: la patrona se ha enamorado de mí. Hace unos días me he dado cuenta de una manera que no ofrece dudas. Ella se hallaba con su marido en el comedor. Yo estaba vistiéndome cuando oí que el patrón se quejaba de mis llegadas al amanecer, de mi costumbre de levantarme con las primeras luces del anochecer. Se notaba que el patrón no se atrevía a confesar sus sospechas. Pasado un rato, y después de un corto silencio, era la patrona la que hablaba alto. Por último, vi al marido marchar por el pasillo. Cruzó con la cabeza inclinada y mascullando palabras.
La patrona es gallega; tiene la cara ancha, la boca muy grande, y cuando anda por la casa parece un soldado. Su marido me mira cada día con más recelo. Sin duda cree que yo voy a terminar por seducir a su mujer. Hace unos días, me saludó con una alegría pueril. Me golpeó en la espalda y me confesó: «Usted es la persona más honrada que conozco».
4
Ahora, en la calle, me aparto de estos recuerdos. Me distraen las mujeres que regatean sus compras. Lo único que me molesta es tener que aguardar varias horas hasta ver a Martínez. De pronto siento una enorme alegría. Resulta que tengo alguna calderilla para poder entrar en un bar. Además, me queda tabaco del que compré anoche.
5
Estoy cenando con prisa. En la casa de comidas estamos comiendo un mozo de cuerda y yo. El hombre se halla frente a mí. Cena sin mirarme, con el rostro casi metido en el plato de porcelana. En estos comedores parece que nos odiamos. Comemos nuestra escasa alimentación con molestia, sin fijarnos en los demás. Durante el tiempo que empleo en cenar, la hija del dueño no se aparta de la puerta que conduce a la cocina. Todas las noches hace lo mismo; en los momentos libres, se arrima a la puerta y no me quita el ojo.
La muchacha es gorda, de cutis grasiento y muy blanco. Al pagar, ella me mira con descaro, esperando, sin duda, que yo le diga algo agradable.
Le entrego el dinero como todas las noches: casi con desgana.
6
Ahora estoy sentado, con una bebida sobre la mesa, y escucho música de pianola.
Los que vais a los grandes cafés no podéis comprender esta felicidad mía de entrar aquí a tomar un modesto café con leche. Para eso es necesario andar diez o quince kilómetros por las calles de Madrid, para después sentarse en este bar y dejar que transcurra una hora, dos horas.
Una noche, «un amigo rico» estuvo conmigo en este mismo bar. Después de oír lo que salía de la pianola, me confesó, seguro de que hacía gracia: «Esto es una máquina de moler música».
Desde hace un rato llueve sobre la calle. El asfalto mojado copia las formas de los tranvías. Yo me esfuerzo en pensar que esta calle que contemplo desde la ventana termina en un puerto de mar.
¡El mar!
Se ha sentado cerca de mí un nuevo cliente. El hombre lleva encima un impermeable negro. Lo del impermeable me hace mirar hacia la calle.
«Otra vez lo del mar».
Recuerdo que mi madre ha muerto sin haberlo visto. Yo tampoco lo he visto. Es decir, conozco ese mar que resbala por las pantallas de los cines. Desde las localidades de general, ese mar produce demasiada emoción.
El hombre del impermeable paga su café y abandona el local. Yo le pierdo de vista cuando pasa bajo el anuncio luminoso de un estanco: un óvalo encendido de rojo «que parece una luz marítima».
Estoy solo. El camarero habla con un compañero del mostrador. Sabe muy bien que no saldré del bar hasta que empiece a colocar las sillas sobre las mesas de mármol…
Incluso soy un hombre sin recuerdos. En fin, ahora quiero descansar hasta que me echen de este rincón. No deseo otra cosa que no pensar en nada. Lo que venga llegará como una sorpresa.
—————————————
Autor: Andrés Carranque de Ríos. Título: Cinematógrafo. Editorial: Nocturna. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


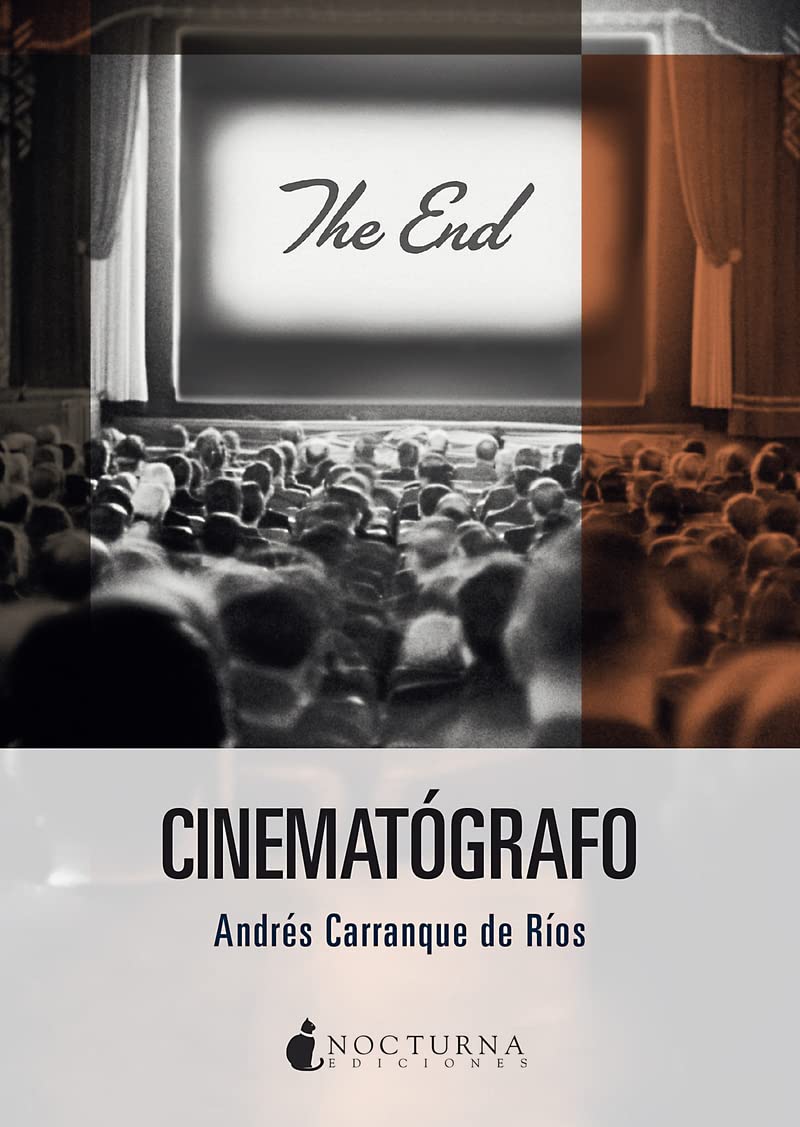

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: