Estamos en el 2130. Un enorme cilindro de unos 50 kilómetros de largo se aproxima a la Tierra. Los científicos no saben qué es, pero salta a la vista que no se trata de un objeto natural. La Humanidad se estremece, no estamos solos en el Universo, ha llegado la hora de contactar. La editorial Nova rescata este clásico de Arthur C. Clarke en una edición ilustrada por el artista Gabriel Björk Stiernström.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Cita con Rama (Nova), de Arthur C. Clarke.
***
1
Vigilancia espacial
Tarde o temprano tenía que suceder. El 30 de junio de 1908 Moscú escapó a la destrucción por tres horas y cuatro mil kilómetros, un margen sustancialmente pequeño para las normas del universo. El 12 de febrero de 1947 otra ciudad rusa se salvó por un margen aún más estrecho, cuando el segundo gran meteorito del siglo XX estalló a menos de cuatrocientos kilómetros de Vladivostok y provocó una explosión que rivalizaba en potencia con la bomba de uranio recientemente inventada.
A las 9.46 (meridiano de Greenwich) de la mañana del 11 de septiembre, en el verano excepcionalmente hermoso del año 2077, la mayor parte de los habitantes de Europa vieron aparecer en el cielo oriental una deslumbrante bola ígnea. En cuestión de segundos se tornó más brillante que el Sol y al desplazarse en el cielo —al principio en completo silencio— iba dejando detrás una ondulante columna de polvo y humo.
En algún punto sobre Austria comenzó a desintegrarse produciendo una serie de explosiones, tan violentas que más de un millón de personas quedaron con los oídos dañados para siempre. Estas fueron las afortunadas.
A una velocidad de cincuenta kilómetros por segundo, miles de toneladas de roca y metal cayeron sobre las llanuras del norte de Italia y en cuestión de segundos destruyeron con una llamarada la labor de siglos. Las ciudades de Padua y Verona fueron barridas de la faz de la tierra; y los últimos esplendores de Venecia se hundieron para siempre en el mar cuando las aguas del Adriático avanzaron atronadoras hacia tierra después de aquel golpe fulminante venido del espacio.
Seiscientas mil personas murieron, y el daño material se calculó en más de un billón de dólares. Pero la pérdida que significó para el arte, la historia, la ciencia —para el género humano, en general, por el resto de los tiempos— iba más allá de todo cálculo. Era como si en un solo día hubiese estallado y se hubiese perdido una gran guerra, y muy pocos pudieron disfrutar de lo que el mundo entero presenció durante meses, mientras el polvo de la destrucción se depositaba: los más espléndidos amaneceres y ocasos que se recordaban desde el Krakatoa.
Después del estupor inicial, la humanidad reaccionó con una determinación y una unidad de la que no habría podido hacer gala en ninguna época anterior. Se tuvo plena conciencia de que semejante desastre podía no volver a ocurrir en mil años, pero también podía suceder al día siguiente. Y la próxima vez las consecuencias tal vez serían aún peores.
Pues bien: no habría una próxima vez.
Cien años antes, un mundo bastante más pobre, con muchísimos menos recursos, había dilapidado sus bienes en el intento de destruir las armas que la humanidad, con un espíritu suicida, había lanzado contra sí misma. El esfuerzo no tuvo éxito, pero las habilidades adquiridas permanecían y ahora podrían ser puestas al servicio de un objetivo más noble y utilizadas en una magnitud infinitamente más vasta. A ningún meteorito lo bastante grande como para provocar una catástrofe se le volvería a permitir que pusiera en peligro las defensas de la Tierra.
Así comenzó el Proyecto Vigilancia Espacial. Cincuenta años después, y en una forma que ninguno de sus diseñadores habría sido capaz de prever jamás, justificó su existencia.
2
El intruso
Hacia el año 2130, los radares con base en Marte descubrían nuevos asteroides a un promedio de una docena por día. Los ordenadores de Vigilancia Espacial calculaban automáticamente sus órbitas y almacenaban la información en sus enormes memorias, de tal modo que en un intervalo de pocos meses cualquier astrónomo interesado en el asunto podía echar una mirada a las estadísticas acumuladas. Estas eran ahora realmente impresionantes.
Habían tardado más de ciento veinte años en compilar los primeros mil asteroides, desde el descubrimiento de Ceres, el más grande de esos diminutos mundos, el primer día del siglo XIX. Después habían descubierto centenares de ellos, los habían perdido y vuelto a encontrar. Existían en un enjambre tal que un exasperado astrónomo los bautizó como «sabandijas del cielo», y habría quedado estupefacto al enterarse de que Vigilancia Espacial en la actualidad estaba siguiéndole la pista a medio millón de ellos.
Solo los cinco gigantes (Ceres, Pallas, Juno, Eunomia y Vesta) medían más de doscientos kilómetros de diámetro; la gran mayoría eran simples bloques redondos de piedra que hubieran cabido en un parque pequeño. Casi todos se movían en órbitas que se extendían más allá de Marte. Únicamente los pocos que se acercaban al Sol lo bastante como para constituirse en un posible peligro para la Tierra eran de la incumbencia de Vigilancia Espacial. Y ni uno de estos entre un millón, en el curso de toda la historia futura del sistema solar, pasaría a una distancia menor a un millón de kilómetros de la Tierra.
El objeto catalogado al principio como 31/439, de acuerdo con el año y el orden de su descubrimiento, fue detectado mientras se encontraba todavía fuera de la órbita de Júpiter. No había nada de inusitado respecto a su ubicación; muchos asteroides pasaban por detrás de Saturno antes de volver una vez más hacia su amo distante, el Sol. Y el Thule II, el que recorría la distancia más larga, viajaba tan próximo a Urano que bien podía ser una luna perdida de ese planeta.
Pero un primer contacto de radar a tanta distancia no tenía precedentes; estaba claro que 31/439 debía ser de tamaño excepcional. Por la fuerza de su eco, los ordenadores deducían un diámetro de al menos cuarenta kilómetros. Hacía cien años que no se descubría un gigante de ese tamaño. Parecía increíble que hubiera pasado inadvertido durante tanto tiempo.
Luego se calculó la órbita y el misterio quedó resuelto… para ser reemplazado por otro mayor. El 31/439 no se desplazaba con una trayectoria asteroidal normal, a lo largo de una elipse por la que volvía con precisión cronométrica cada pocos años. Era un vagabundo solitario entre las estrellas, que hacía su primera y última visita al sistema solar, pues se movía con tanta rapidez que el campo gravitatorio del Sol jamás podría volver a capturarlo. Destellaría desplazándose hacia dentro, fuera de las órbitas de Júpiter, Marte, Tierra, Venus y Mercurio, y su velocidad aumentaría al hacerlo hasta rodear el Sol y dirigirse una vez más hacia lo desconocido.
Fue en esta contingencia cuando los ordenadores comenzaron a lanzar su señal de «¡Hola! Tenemos algo interesante», y por primera vez 31/439 captó la atención de los seres humanos. Una breve ráfaga de excitación recorrió el centro de operaciones de Vigilancia Espacial y el vagabundo interestelar fue pronto honrado con un nombre en lugar de un simple número. Hacía mucho tiempo que los astrónomos habían agotado las mitologías griega y romana; ahora se recurría al panteón hindú. Y así, 31/439 fue bautizado como «Rama».
Durante unos días, los medios de comunicación armaron gran alboroto alrededor del visitante, pero la escasez de información fue un gran impedimento. Solo se conocían dos hechos acerca de Rama: su órbita insólita y su tamaño aproximado. Aun esto último era simplemente una conjetura, basada en la fuerza del eco del radar. A través del telescopio, Rama aparecía todavía como una débil estrella de decimoquinta magnitud, demasiado pequeña para mostrar un disco visible. Pero mientras se precipitaba hacia el corazón del sistema solar, se tornaría más brillante y grande de mes en mes; antes de que se desvaneciera para siempre en el espacio, los observatorios orbitales podrían reunir información más precisa acerca de su forma y dimensiones. Había tiempo de sobra, y tal vez durante los próximos años alguna nave espacial en el curso de sus actividades normales se acercaría lo suficiente a Rama como para obtener buenas fotografías. Un encuentro real era improbable; el costo de la energía necesaria para permitir el contacto físico con un objeto que atravesaba las órbitas de los planetas a más de cien mil kilómetros por hora sería demasiado alto.
En consecuencia, el mundo se olvidó pronto de Rama. No así los astrónomos, cuya excitación aumentó con el correr de los meses, mientras el nuevo asteroide los obsequiaba con más y más enigmas.
Para empezar, estaba el problema de la curva de luz de Rama. No la tenía.
Todos los asteroides conocidos, sin excepción, mostraban una lenta variación en su brillo, que aumentaba y disminuía en un lapso de horas. Desde hacía más de dos siglos, esto se atribuía al resultado inevitable de su rotación y de su forma irregular. Mientras giraban a lo largo de sus órbitas, las superficies reflejadas que presentaban al Sol cambiaban de continuo y su brillo variaba de acuerdo con ello.
Rama no mostraba tales cambios. O bien no giraba, o era perfectamente simétrico. Ambas explicaciones parecían improbables.
El asunto quedó paralizado durante varios meses, porque no se podía distraer a ninguno de los grandes telescopios orbitales de su tarea regular de husmear en las remotas profundidades del universo. La astronomía del espacio era una afición muy costosa, y utilizar uno de los grandes instrumentos podía fácilmente tener un coste de mil dólares el minuto. El doctor William Stenton jamás habría podido echar mano del Miralejos —el reflector de doscientos metros— durante un cuarto de hora completo, si un programa más importante no hubiera sido interrumpido de forma temporal como consecuencia del fallo de un capacitador de cincuenta centavos. La mala suerte de un astrónomo supuso buena fortuna para Stenton.
Bill Stenton no supo qué había captado hasta el día siguiente, cuando consiguió tiempo de computadora para procesar los resultados obtenidos. Aun cuando estos fueron finalmente proyectados en su pantalla, tardó varios minutos en comprender su significado.
La luz del sol reflejada sobre la superficie de Rama no era, a fin de cuentas, de una intensidad absolutamente constante. Existía una variación muy ligera, difícil de detectar pero inconfundible y en extremo irregular. Como el resto de los asteroides, Rama giraba. Pero mientras el «día» normal de un asteroide era de varias horas, el de Rama solo duraba cuatro minutos.
Stenton hizo algunos cálculos rápidos, y le costó mucho creer en los resultados. En su ecuador, ese mundo diminuto debía estar girando a más de mil kilómetros por hora. Resultaría muy poco aconsejable intentar un descenso en cualquier punto de Rama excepto en sus polos, ya que la fuerza centrífuga en el ecuador sería lo bastante poderosa como para sacudirse de encima cualquier objeto suelto a una aceleración de casi gravedad uno. Rama era un canto rodado al que jamás habría podido adherirse ningún moho cósmico. Asombraba pensar que un cuerpo semejante hubiese logrado mantenerse en el espacio, que no se hubiera desintegrado mucho antes en un millón de fragmentos.
Un objeto que medía cuarenta kilómetros de largo, con un periodo de rotación de apenas cuatro minutos… ¿dónde encajaba «eso» dentro del esquema astronómico? El doctor Stenton era un hombre un tanto imaginativo, también algo propenso a sacar conclusiones precipitadas. Ahora había llegado a una conclusión que durante unos minutos hizo que se sintiera bastante incómodo.
El único ejemplar del zoológico celeste que encajaba con tal descripción era una estrella muerta. Tal vez Rama era eso, un sol muerto, una esfera de neutrones que giraba enloquecida, con un peso de miles de millones de toneladas por cada centímetro cúbico.
Llegado a este punto en sus cavilaciones, por la mente horrorizada de Stenton pasó como un relámpago el recuerdo de aquel clásico de todos los tiempos, La estrella de H. G. Wells. Lo había leído por primera vez de niño, y esa lectura había estimulado su interés por la astronomía.
Más de dos siglos después, la obra mantenía intacta su magia y su capacidad para aterrorizar. Jamás olvidaría las imágenes de violentos huracanes y olas gigantescas, de ciudades tragadas por el mar, mientras aquel otro visitante de las estrellas destrozaba Júpiter y caía luego en dirección al Sol rozando casi la Tierra. En verdad, la estrella que el viejo Wells describía no era fría sino incandescente, y provocaba la mayor parte de la destrucción por el calor. Eso importaba poco; aun cuando Rama fuese un cuerpo frío que solo reflejara la luz del Sol, podía causar la destrucción por la fuerza de gravedad tan fácilmente como por medio del fuego.
Cualquier masa estelar que se introdujera en el sistema solar alteraría por completo las órbitas de los planetas. La Tierra solo tenía que moverse unos pocos millones de kilómetros hacia el Sol —o hacia las estrellas— para que se rompiera el delicado equilibrio del clima. Los hielos antárticos se derretirían y anegarían las tierras bajas, o los océanos se helarían y el mundo entero quedaría envuelto en un invierno eterno. Un simple empujoncito en una u otra dirección bastaría…
Luego Stenton se relajó y suspiró aliviado. Qué tontería; debería avergonzarse de sí mismo.
Rama no podía en manera alguna estar formado de materia condensada. Ninguna masa del tamaño de una estrella podía penetrar tan profundamente en el sistema solar sin producir perturbaciones que hubieran revelado su existencia mucho antes. Habría afectado a las órbitas de todos los planetas; no de otra manera, a fin de cuentas, se había efectuado el descubrimiento de Neptuno, Plutón y Perséfone. No; era del todo imposible que un objeto tan pesado como un sol muerto pudiera haberse deslizado en el espacio interplanetario sin que se reparara en él.
En cierto modo, era una lástima. Un encuentro con una estrella oscura habría sido de lo más excitante.
Mientras durase…
—————————————
Autor: Arthur C. Clarke. Ilustrador: Gabriel Björk Stiernström. Traductora: Aurora Merlo. Título: Cita con Rama. Editorial: Nova. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


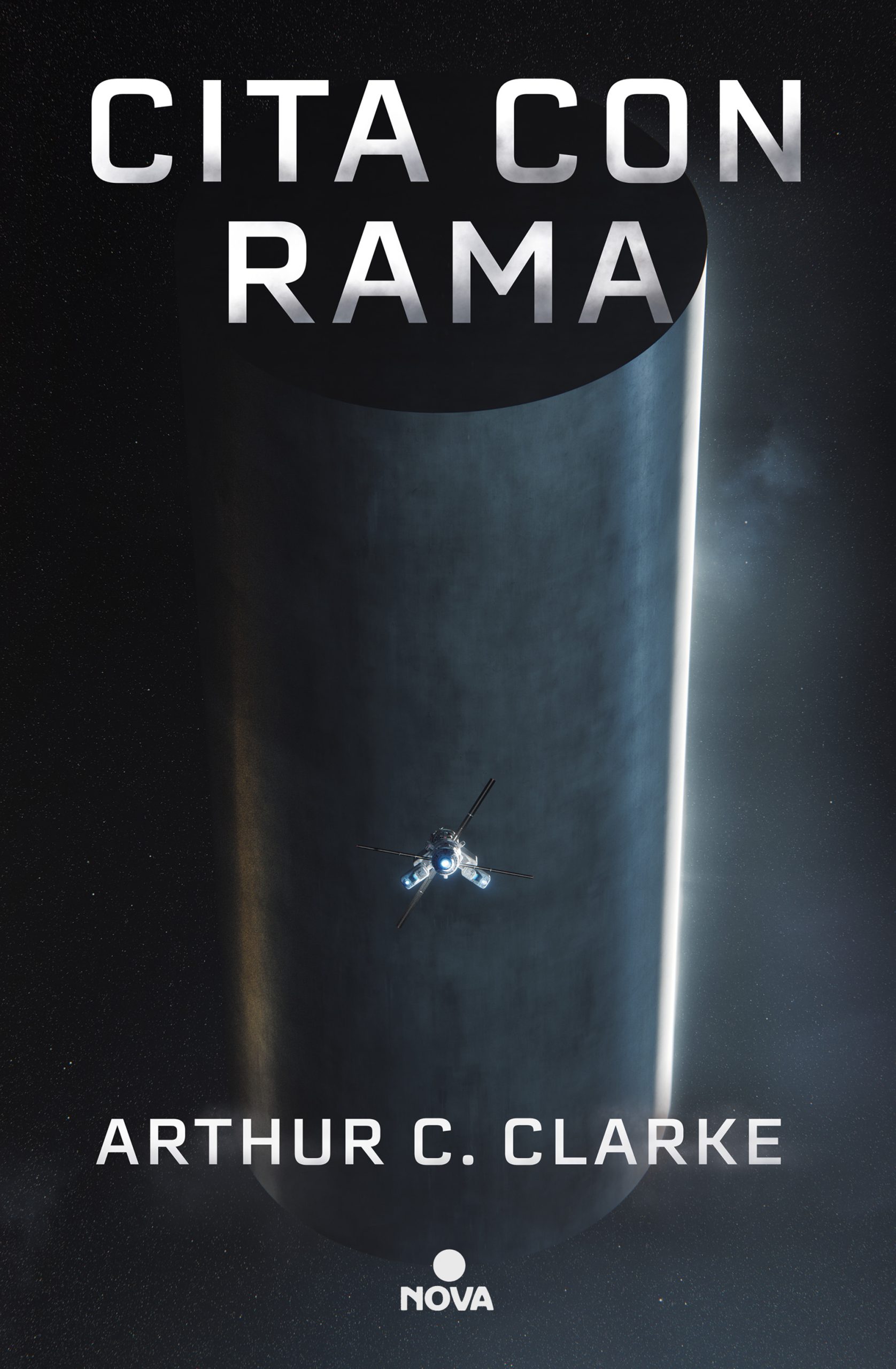



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: