Empezaré esta reseña por el final: necesitamos más editoriales como Reediciones Anómalas. Para quienes no la conozcan, explicaré, con las menos palabras posibles, que Reediciones Anómalas es una editorial consagrada a la publicación de libros que examinan todo aquello que se encuentra en el núcleo ígneo de la experiencia humana. Así que podemos ir olvidándonos del ciudadano que nace, crece—en un sentido puramente físico—, se reproduce y muere obstinadamente abrazado a la doctrina materialista de que somos lo que vemos y lo que no vemos no existe. (Al propio Einstein intentaron persuadirle de que la luna no existía si no la estábamos mirando: Abraham Pais, uno de los padres de la extrañeza —que describe una concreta descomposición de las partículas— fue el colega que intentó introducir esa pesadilla en sus sueños: por desgracia para Einstein y para el futuro de la humanidad, no lo consiguió). Hace ya tiempo que dejé de compadecerme del creyente del noticiario televisivo, del individuo que rezuma ideología, del que vive con la patética esperanza de que sea verdadera esa basura de aserto según el cual todo acto es político y que, lo queramos o no, hasta quienes entendemos la política como una frecuencia radiactiva, como un baño de venenosos muones, formamos parte de ella: todos esos enamorados de una vida todavía más sombría que la muerte que parece aguardarles pueden repartirse a su gusto, si así lo quieren, un reino tan pobre como ese. Por mi parte, estoy en condiciones de decir que se equivocan, se equivocan al no conceder cuando menos el beneficio de la duda a la posibilidad de que un azar incomprensible, un sueño que parece algo más que un sueño o la sensación de que una sombra ha pasado por encima de tu tumba (por no hablar del bisbiseo que te despierta con los nervios de punta en plena noche o del muñeco favorito de la niña que —tú lo has visto tan claro como el cielo— ha levantado un bracito de trapo y lo ha dejado caer como si nada sobre su rodilla), sean fenómenos que suceden tal vez bajo unas determinadas condiciones personales o en el duermevela de una particular naturaleza ambiente, ya sea el bosque a medianoche, el cementerio abandonado o la habitación encantada. Por cierto, en beneficio de quienes todavía están a tiempo de sortear la muerte en vida que supone vivir bajo el abrazo del vampiro materialista, es preciso decir que hay, de hecho, lugares en duermevela, espacios en los que el sentido de la lógica sólo está medio despierto. El arte no existiría si no hubiera individuos extremadamente perceptibles a lo que sueñan un perdido calvero, un cementerio de automóviles accidentados o los cuadros de una pinacoteca que nadie ha visitado en cien años.
De esos sueños hablan los libros de Reediciones Anómalas. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de describir algunos de ellos —los sueños y los libros—, pero eso no era suficiente y por eso he aprovechado que soy un feliz insomne para leer embelesado otras cuantas aventuras superforteanas y describir algunos más. El primero de esos libros, o la primera de esas colectáneas de sueños que voy a traer aquí, fue escrito hace ya casi cuatro décadas por el hombre que inspiró el personaje de Lacombe en la película Encuentros en la tercera fase: Lacombe, que sería encarnado por el director de cine François Truffaut únicamente porque Spielberg no logró persuadir a su auténtica inspiración para que aceptase ese rol. Su nombre es Jacques Vallée, y quiero creer que ese nombre le resultará familiar a más de uno. Vallée escribió el mejor libro que existe sobre el fenómeno ovni, Pasaporte a Magonia, un compendio de maravillas donde el fenómeno, examinado desde una emocionante perspectiva, derrota a cualquier teoría conocida, incluida la más popular del ingenio extraterrestre. Apareció como “apellido invitado” (por así decir) en la serie Expediente X, “Jose Chung’s From Outer Space”, medio oculto en aquel Robert Charles Vallée que se disfraza de piloto alienígena. Y trató de persuadir al propio Spielberg (¡persuadir él, el no persuadido!) para que cambiase el final de Encuentros en la tercera fase adaptándolo a sus originales teorías. Spielberg no se dejó convencer (“Quizá tengas razón”, dijo, “pero eso no es lo que el público está esperando: esto es Hollywood, y quiero darle a la gente algo que se aproxime a lo que ellos esperan”) y seguramente la película saliera ganando con ello, aparte de que, según como se mire, tampoco su final está tan lejos de la hipótesis de Vallée: los extraterrestres que se comunican gestualmente con Lacombe podrían ser perfectamente una alucinación, un engaño, y la nave orlada con sus luces de discoteca un objeto mental que no necesariamente tendría por destino el cielo.
Dimensiones, publicado recientemente por Reediciones Anómalas, desarrolla las ideas apuntadas en Pasaporte a Magonia y en concreto las que sugieren la posibilidad de que el fenómeno extraterrestre sea algo mucho más misterioso y temible que una civilización superavanzada procedente de otro planeta. Para Vallée —y para cualquiera, cabría decir, que haya prestado atención a los medios de prensa en los últimos veinte, treinta o sesenta años, o a los propios cielos desde su infancia— el fenómeno ovni es incuestionable. Pero la pregunta que se formula Vallée, y muy probablemente se trata de una pregunta cuya respuesta se entrevera a cuanto pueda decir de nosotros algún día el esclarecimiento final de la vieja trilogía de quiénes-somos-adónde-vamos-de-dónde-venimos, es si no estaremos mirando hacia el lugar equivocado confundidos o malorientados por el enunciado incorrecto. Realmente es tan absurdo pensar que podamos estar solos en el universo como detenernos a reflexionar incluso por unos instantes (cosa que no le recomiendo a nadie) acerca del hecho de que estemos aquí. De niño lo intenté, y desde entonces, cuando vi que la oscuridad sin forma ni sentido de la que procedemos se abría, literalmente, a mis pies, me siento tan mareado como el pobre Pascal en el borde tenebroso de una especie de infinito errante cuando algo me lleva a detenerme durante poco más de un segundo a considerar que todo esto que me rodea, personas, edificaciones, paisajes montañosos, no sólo no debería estar aquí sino que incluso no debería haber un aquí, y, si lo hay, sólo puede ser a título de pura alucinación. Que tengamos un revestimiento material que hace más creíble la alucinación no soluciona nada. Precisamente, si en algo podemos estar terriblemente equivocados es en darle esa importancia a una prodigiosa aparición repartida en envolturas. Pese a toda nuestra ciencia y toda nuestra filosofía, pese a todas las promesas y mensajes esperanzadores de todos nuestros entrañables líderes religiosos y políticos, pese a constituciones y cartas magnas, filántropos y genios de las inteligencias artificiales, nunca llegaremos a acercarnos a ese territorio liminal en el que, como en un caldero de bruja, se agitan los misterios de los que también somos parte si antes no nos vemos a nosotros mismos como una incógnita, como algo radicalmente alejado de una imagen icónica atrapada en una serie de consensos. No quiero decir que esa parte de nosotros —la envoltura orgánica que, como en una prisión, encierra a una convulsa y maniatada conciencia— no exista, y mucho menos se me ocurriría decirlo ante un público lector que no sabe si escribo desde una preciosa torre de marfil al pie de un río o desde una institución mental que se hace pasar, a mis engañados ojos de instituido farmacológicamente controlado, por una preciosa torre de marfil. Somos hombres, mujeres y niños en un mundo de agua y de verdor, y de animales varios, y de edificaciones levantadas sobre los restos de una antiquísima historia. Cómo de antiquísima, eso ya no lo sé, pero podría atenerme a los criterios de la ciencia tanto como a los del ficticio doctor Quatermass y plantearme que aquí (sea lo que sea este aquí) ya hubo seres pensantes y sintientes hace cinco millones de años, depositarios de la memoria de un planeta moribundo. A fin de cuentas, si no podemos estar completamente seguros de nuestros sentidos tampoco podemos estarlo de nada que provenga de ellos. ¿Qué nos queda entonces? Eso encerrado —maniatado y convulso— que grita como un endemoniado dentro de nosotros, tal vez a lomos de ese pequeño hipocampo cerebral que oscila y oscila sobre su propio eje como el caballito enloquecido de un niño.
No he terminado aún con Vallée. Pero esto es una reseña —la reseña de un demente si así lo prefieren— de tres libros que se hablan mutuamente al oído, de manera que pasaré a otro de ellos para tratar de organizar correctamente su discurso trismegisto, y luego ya vendrá Vallée con su (cuánto me gustaría que incontestable) explicación. El terror que acecha en la noche, obra de David J. Hufford, nos ofrece el bestiario de pesadillas que se arremolinan cada madrugada a los pies de nuestra cama, aunque no siempre seamos capaces de verlas. ¿Alguien de los aquí presentes se atreve a reconocer que, por ejemplo, en alguna más o menos lejana ocasión tuvo que pelear con el monje sombrío que tira de las sábanas, o darle la espalda sigilosamente a la célebre vieja del sombrero? Visiones hipnagógicas, las han llegado a denominar: yo suelo tener visiones hipnagógicas y puedo decir que no se parecen en nada a esas figuras que dan vueltas alrededor de tu lecho o que te dicen cosas —cosas escalofriantes, en una especie de susurro árabe— subidas a tu pecho, cuando todavía ni siquiera te has llegado a dormir. Recuerdo una vez, sentado en un café de una placita griega, en que sentí cómo se me erizaba todo el cuerpo cuando leí una cita tomada del Corán y me encontré con la misma experiencia que yo había tenido en un domicilio privado, unos años atrás. Mucho después, una mujer me vio agitándome en sueños, tratando de zafarme de un perro negro que gruñía con el hocico pegado a mi cara, echado como una esfinge sobre mí. ¿Cómo es posible que alguien viera lo que yo estaba soñando? ¿Entonces eso no era un sueño, y yo luchaba, todavía incapaz de regresar por completo a la vigilia, contra esa visión que apenas me dejaba respirar? En El terror que acecha en la noche, Hufford hace algo mucho más interesante que tomarse experiencias semejantes como meros trastornos del sueño: él, armado de un cuaderno y de una pluma, se sienta a los pies de la cama de los perseguidos y acechados por una pesadilla recurrente —en el caso del libro de Hufford se trata de “la vieja bruja”, un misterioso personaje con sombrero— y, sorprendentemente, se los toma en serio. Yo he visto sombras con apariencia humana y he escuchado voces, y pocas cosas hay tan temibles a lo largo del día como pensar que pasan las horas y tarde o temprano tendrás que confrontar algo así en un momento tan vulnerable como ese. De niño luchaba contra el sueño cuando veía unas figuras que llegaban desde el fondo de mi cuarto, y a veces he llegado a pensar que el origen de mi insomnio se encuentra ahí, en el instante en que un pequeño de cuatro o cinco años se las tiene que ver con gente que lo observa con curiosidad o que le sonríe abiertamente… tan abiertamente como para que la mitad de una cara se descosa de su sitio. Todo esto puede parecer una locura, pero el sueño, aparte de un misterio, no es un lugar inocente. Nuestra conciencia abandona por unas horas su trono o su potro bajo la cúpula del cráneo y queremos creer que una cosa semejante (un viaje de ida y vuelta a la periferia de la muerte, nada menos) es apenas un trayecto en el vagón de la bruja, y que ese abandono no tiene para nosotros ninguna consecuencia. Pues bien, claro que las tienen, y los testimonios recogidos por Hufford demuestran exactamente eso: permiten ver que el viaje es más que un viaje, que la puerta que abrimos tiene accesos por ambos lados, y que si algo traemos de allí no es necesariamente algo tan benévolo como la florecilla de Coleridge. Yo no he llegado a ver, acechando a los pies de mi cama, a la temible silueta de mujer tocada con un sombrero; pero sé que otros sí lo han hecho. (También sé que es algo más tangible que una mera silueta.) Y, sin embargo, he reconocido su figura, y la de otras apariciones similares, en algo tan remoto como las piedras pintadas por nuestros antepasados europeos o en petroglifos tan extraños como los de Kalbak-Tash. Soñamos solos, aunque haya quienes pueden ver tus sueños, me atrevería a decir… pero hace muchos siglos alguien ya soñó lo que nosotros.
Para Jacques Vallée, los encuentros al pie de nuestra cama y el fenómeno ovni —o la parte del fenómeno que estudia los casos descritos como “visitantes de dormitorio”— no son mitologías separadas: ambos forman parte de un mismo relato, de un mismo contacto con una cara oscura de nosotros que se forjó en la más remota antigüedad. Resulta tan reconfortante como, por otro lado, inquietante que este especialista en alta tecnología y cartógrafo de Marte, pionero de la inteligencia artificial, explique su teoría del campo unificado de los fenómenos paranormales de un modo tan tranquilo y razonado como este:
Creo que existe un sistema a nuestro alrededor que trasciende tanto el tiempo como el espacio. Otros investigadores han llegado a esta misma conclusión. Hay quienes se quedaron profundamente desanimados por el descubrimiento que tan bien supo exponer a comienzos del siglo Charles Fort, el autor de El libro de los condenados: “Somos propiedad”. Los estudiosos de este fenómeno, como Salvador Freixedo en América Latina, John Keel en Estados Unidos y Aimé Michel en Francia, creen que podemos sentir impotencia ante las complejas y absurdas capacidades de una inteligencia alienígena que se puede disfrazar de marciano invasor, de dios primitivo, de la Santísima Virgen, o de flota de aeronaves (…) El sistema al que me refiero, un sistema que domina el espacio y el tiempo, bien puede ser capaz de ubicarse en el espacio exterior. Sin embargo, sus manifestaciones no pueden ser naves espaciales, en el sentido común y corriente de tuercas y tornillos. Los ovnis son manifestaciones físicas que no se pueden comprender sin su vertiente psíquica y simbólica. Lo que tenemos aquí no es una invasión alienígena. Es un sistema espiritual que actúa sobre los seres humanos y los utiliza.
Y sigue de este modo:
¿Puede haberse encontrado el camino hacia realidades que no están situadas en lejanos planetas, sino a nuestro alrededor, pero fuera de nuestra conciencia ordinaria? ¿Es eso lo que les sucedió a abducidos como Helen y Kathy, o Travis Walton? En lugar de un acontecimiento físico en el interior de una nave espacial, ¿no experimentarían un traslado temporal de la conciencia hacia otra realidad alterada, seguida por visiones de criaturas arquetípicas? ¿Sería posible desarrollar coincidencias y efectos peculiares de naturaleza aparentemente paranormal, mediante la creación de estructuras protegidas del ruido cotidiano, y que sirvieran como singularidades de información? (…) Propongo definir la conciencia como el proceso por el cual se extraen y examinan las relaciones de información. La ilusión del tiempo y el espacio sería simplemente un efecto secundario de la conciencia mientras examina esas relaciones. Dentro de esa teoría, fenómenos paranormales como la telepatía y la precognición serían normales y los ovnis perderían gran parte de su extrañeza. Tales fenómenos serían aspectos naturales de la realidad de la conciencia humana.
Los visitantes de dormitorio, las cuevas poseídas por los duendes, las naves tripuladas por seres de otro planeta, incluso las apariciones de la Virgen —también, posiblemente, las posesiones diabólicas y los estigmas—, son por tanto para Vallée expresiones manifiestas de un mismo fenómeno, “una forma de conciencia no humana que manipula a su antojo el espacio y el tiempo, que se ha mostrado activa a lo largo de la historia humana, y que parece disfrazarse de diversas formas en diferentes culturas”. Y esto lo dice —creo que conviene volver a ello una vez más— un pionero en la tecnología de la inteligencia artificial. Cabría preguntarse si Vallée no vio alguna vez, entre las tramas y las líneas de sus teorías, el rostro del basilisco de Roko abriéndose paso a nuestro mundo desde las ruinas del futuro.
Alrededor de estos golpes contra las paredes del presente y del pasado que suponen unos fenómenos quién sabe si procedentes del futuro —véase John Wheeler (físico americano) y su teoría del universo participativo—, surgen otros fenómenos conmovedoramente humanos. En el libro Cuando las profecías fallan, escrito por Leon Festinger, Henry W. Riecken y Stanley Schachter, doctores y profesores universitarios, se recoge quizá el más inevitable y peligroso de todos ellos. Como parte de un estudio sobre la psicología de masas, Festinger, Riecken y Schachter hicieron todo lo posible por infiltrarse en un grupo contactista que recibía mensajes apocalípticos de una entidad llamada Sananda (otras entidades llegarían después). Corría el año 1954. Había pasado poco más de un lustro desde que Kenneth Arnold vio el primer platillo volante —en realidad, nueve— sobrevolando el monte Rainier en el estado de Washington, y sin embargo Dorothy Martin ya había fundado la primera religión ovni de la historia (o, al menos, la primera del siglo XX) en torno a aquellos aterradores mensajes telepáticos enviados por una inteligencia extraterrestre, que advertía insistentemente de la destrucción de Estados Unidos a causa de un terremoto masivo y una sucesión de gigantescos tsunamis el 21 de diciembre de 1954. La inteligencia en singular no tardó en convertirse en una mente colmena, a la que Martin dio el nombre de los Guardianes. De esa inminente destrucción se salvarían únicamente los fieles de Sananda, un creciente grupo de creyentes que respondían al nombre —aunque, como los seguidores de Jim Jones, estuvieron a punto de no responder a ninguno— de los Buscadores y la Hermandad de los Siete Rayos. Los ovnis que debían rescatarlos, sin embargo, no se dejaron ver. Pero la manera en que los creyentes estafados por Sananda, aun así, persistieron en su credulidad sirvió a Festinger para desarrollar una de las teorías favoritas de los spin doctors y demás brujos de pacotilla que operan como secuestradores de voluntades en los partidos políticos: la disonancia cognitiva.
Nunca sabremos qué fue lo que escuchó en su mente Dorothy Martin, como tampoco sabremos si Frances Griffiths y Elsie Wright llegaron a ver algún hada, o si el rayo de luz que iluminó a Philip K. Dick era una prolongación del que deslumbró al humilde zapatero Jacob Böhme cuando observaba casualmente un cuenco de metal, y gracias a lo cual pudo entender la materia de la que estaba hecho el universo. Vallée, muy probablemente, hubiera sumado todas esas manifestaciones de lo extraño al prolijo expediente en el que iba guardando las intromisiones de Magonia en nuestro mundo. De hecho se hubiera entendido perfectamente con Böhme, y es una verdadera lástima, teniendo en cuenta que ambos estuvieron en la cúspide de su fama más o menos en la misma década, que no hubiera mantenido una larga conversación con Dick. ¿Qué hubiera pensado de lo que Dick escribió febrilmente, espoleado por las anfetaminas y con los ojos como platos, en las páginas secretas de su Exégesis? ¿Qué hubiera pensado de esto?: “Creo que algo realmente malvado fue liberado en el mundo, y que aquí y allá unos y otros nos hemos ido levantando y lo hemos derrotado. No tengo ni idea de quién o qué era, ni un claro concepto de ello o de lo que andaba buscando. O de por qué yo. Quizá lo que hice fue sacudirme de encima una vida entera de condicionamientos y preprogramaciones necesarios para estar en este mundo. Lo que no tengo tan claro es si lo que me he quitado de encima es algo que pertenecía al pasado y me apresaba, o bien algo que se está construyendo en el futuro, algo todavía por venir”. ¿El universo participativo de Wheeler? ¿Una visión, otra más, del basilisco de Roko? Según explica Jacques Vallée al final de Dimensiones, necesitamos con urgencia investigar todo esto, estudiarlo hasta que nos quedemos sin argumentos y, una vez sumidos en ese callejón sin salida, echar abajo si es preciso las paredes que se cierren en torno a nosotros para encontrar otra manera de seguir hacia delante. (Lo que trae a la memoria unas palabras de Baudrillard en Cool Memories: si esta clase de fenómenos tienen algo de cierto, estudiarlos es la aventura más importante en la que el ser humano debería embarcarse). Pero aquí yo no puedo estar de acuerdo con Vallée. Porque las paredes, qué duda cabe, se han echado abajo muchas veces: a manos de poetas, de pintores, de músicos, de todos aquellos que se sintieron alguna vez, como dijo Victor Hugo, “pararrayos de Dios”… o como queramos llamar a otra de esas grandes extrañezas a las que sólo es posible clasificar como una clara anomalía. ¿No son verdades puras, demostrables, empíricas, las proporcionadas por miles de versos o, en palabras de Mallarmé, de “esfuerzos de estilo”, no lo son esas pinceladas que nos abren a un mundo misterioso desde un lienzo? Claro que no. Pero una realidad como aquella a la que apuntan todas estas visiones que recorren nuestra historia, todos estos sacudimientos de algo que habita por debajo de nuestro pobre revestimiento, no puede ser desentrañada mediante herramientas tan frívolas y concretas como las que maneja nuestra ciencia de hoy o manejará la ciencia del futuro. El arte seguirá siendo la única puerta que nos abrirá a ese mundo, ni más ni menos. Así lo entendió miles de años atrás —quizá cinco millones— el pequeño ser que pulió una piedrecita inspirada por la luna (o lo que fuera aquello que aún no era la luna) y casi ayer mismo un poeta joven, siempre al borde del enmudecimiento, que nos hizo amarle a él, y amar a través de él nuestro misterio más profundo, con palabras aladas como estas:
Somos de la materia de los sueños,
y los sueños entreabren sus párpados
como niños debajo de un cerezo.
Tres son uno: hombre, cosa, sueño.
Y una vez dicho esto (que vale por toda mi reseña), ¿qué más puede quedar por decir?
—————————————
Autor: Jacques Vallée. Título: Dimensiones. Editorial: Reediciones Anómalas. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
Autores: Leon Festinger, Henry W. Riecken y Stanley Schachter. Título: Cuando las profecías fallan. Editorial: Reediciones Anómalas. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.
Autor: David J. Hufford. Título: El terror que acecha en la noche. Editorial: Reediciones Anómalas. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


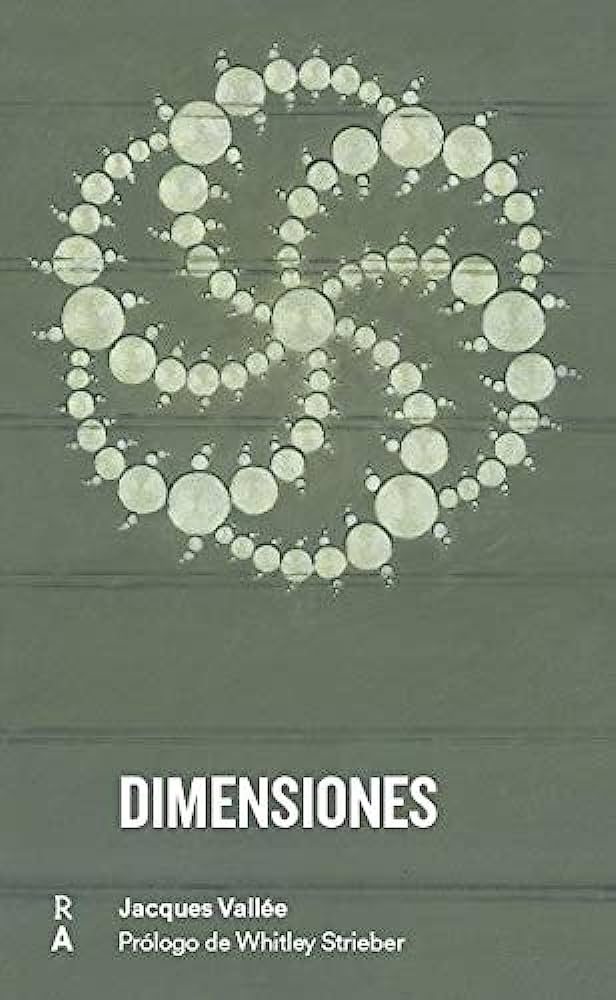
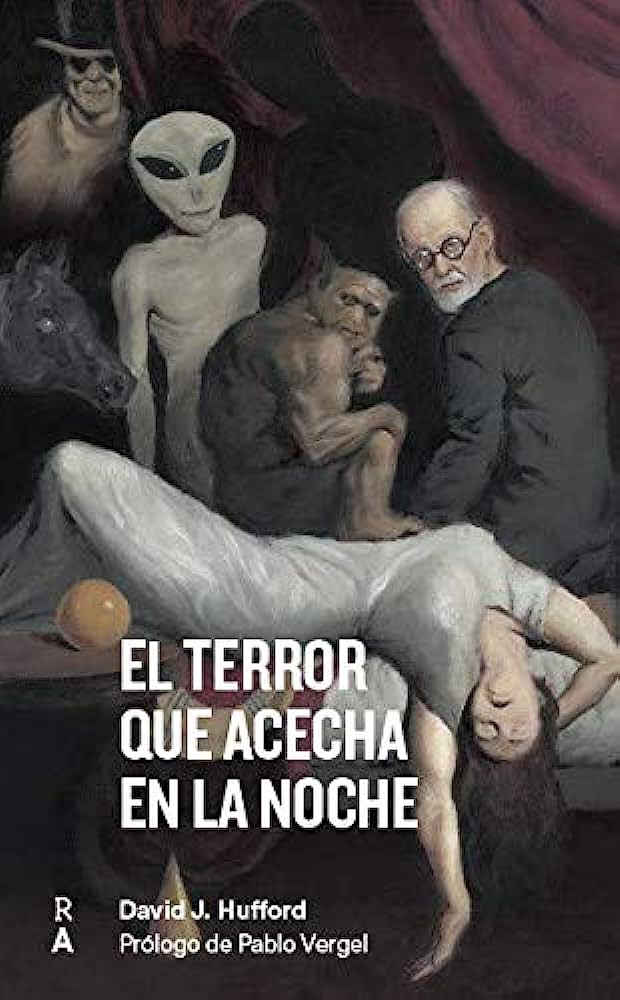




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: