El cielo sobre Canfranc es una novela que late desde el corazón del Pirineo para desplegarse después hacia sus otros escenarios aragoneses, gallegos y franceses. Rosario Raro vuelve con esta obra al territorio mítico de su exitosa Volver a Canfranc, para mostrarnos que, a veces, el tren equivocado puede llevarnos a la estación correcta.
Zenda adelanta las primeras páginas del libro.
***
1
Lunes, 24 de abril de 1944
Forges d’Abel, valle de Aspe, Francia
Aquel día de primavera del quinto año de la guerra, el paracaidista alemán de la división Brandeburgo Franz Geist sobrevolaba los Pirineos en un Fieseler Fi 156 Storch. El paracaídas con forma de umbrela de medusa no era fácil de dirigir, pero contaba con una indiscutible ventaja sobre otros modelos: permitía tener las manos libres y descender sujetando el arma.
Sus prácticas de instrucción en los Alpes debían haberle otorgado destreza y valentía, pero de aquel tiempo solo recordaba las risas nerviosas de sus compañeros antes de bañarse en aire. Al uniforme de salto lo llamaban «bolsa de huesos». De esta forma tan gráfica se referían los paracaidistas al peligro que corrían. Los entrenamientos de marcha rápida los acompañaban siempre con la misma canción; decía: «Viene el vehículo Sanka y recoge tus restos». Que el nombre del avión, Storch, significara «cigüeña» parecía una broma, pues depositaba a sus ocupantes como si fueran recién nacidos, pero en el que podía ser su último destino.
Franz debía aterrizar muy cerca de la estación de tren de Forges d’Abel después de lanzar desde el avión unos fardos con provisiones y armas para el destacamento de Canfranc. Cuando volaban a tan solo unos cien metros del suelo, el piloto le gritó el consabido «Glück ab» para desearle suerte.
El ritual comenzaba. Alzó los brazos ante la puerta del avión y flexionó las rodillas; parecía un soldado que se rendía. «Que sea lo que Dios quiera», pensó, y como todas las veces anteriores se refugió en lo que le daba más fuerza: el rostro de una mujer joven a la que había creado durante sus ensoñaciones para que le sirviera de talismán. En sus ratos libres la dibujaba como si con ello persiguiera invocarla.
Una patrulla acababa de llegar al mismo punto sobre el que Franz caería. En aquellos momentos de la guerra era mucho más difícil enviar suministros a la estación del Pirineo. En esa zona, su ejército era vigilado muy de cerca por las llamadas Fuerzas Francesas de Interior, que incluían varias organizaciones clandestinas de la Resistencia: la Organisation de Résistance de l’Armée, la Armée Secrète o los Francs-tireurs et Partisans, que, desde principios de ese año, se habían unido y militarizado para luchar contra el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación alemanas.
La misión de Franz consistía en llevar hasta allí aquellos bultos y, con la ayuda de los soldados del vehículo, transportarlos hasta el puesto de la estación de Canfranc, donde los esperaba el capitán Wagner. No había más logística que esa para salvar el último tramo.
Canfranc tenía para los combatientes alemanes unas resonancias muy gratas, el control de la frontera en ese enclave lo había convertido en un remanso de relativa paz en medio de la carnicería que no cesaba en Europa. Para Franz, además, sería el lugar de reencuentro con su amigo de infancia y juventud, Helmut Skieller, que estaba allí en un descanso del frente. Volverían a estar juntos como en la vieja fotografía del colegio de Hanau, su ciudad natal, que era también la de los famosos hermanos Grimm. En la otra imagen que conservaba de ambos, aparecían sentados en una escalera con una chica que había estado muy enamorada de Helmut.
Aparte de los soldados, permanecían en Canfranc algunos agentes aduaneros. Muchos habían realizado antes su trabajo en Irún. También se encontraban desplegados en el mismo puesto los brigadistas del Regimiento noventa y ocho de Infantería de Montaña de Baviera.
A Franz solo lo separaba de todos ellos un salto y, cuando cayera la noche, el trayecto posterior a través del túnel ferroviario de Somport. Él no podía marcharse en el vehículo de patrulla con sus compañeros porque su uniforme apuntaba de una forma demasiado directa al cielo y a la naturaleza de la carga que transportaban. Pero primero el paracaídas debía abrirse antes de alcanzar los treinta metros de altura y su postura tenía que ser la correcta para que la ráfaga de aire de las hélices no lo arrastrara debajo de la aeronave. Debía impedir también que las cuerdas se le enredaran en las piernas. Para evitarlo, aprisionaba la del cabestrante con los dientes.
Cien metros, diez segundos.
Su vida no solo dependía de esa aritmética, sino que estaba a merced del viento y del azar. Rezó, cerró los ojos y se dejó caer.
2
Lunes, 24 de abril de 1944
Forges d’Abel, valle de Aspe, Francia
A la vez que se perdía en el cielo una avioneta, Valentina Báguena escuchó un sonido extraño, como el batir de las alas de un ave gigante. Estaba en un claro del bosque, a unos cientos de metros de la estación de Forges d’Abel. Como cada semana, se había desplazado hasta allí para entregar en el hotel Métropole la repostería horneada por Pilar, la dueña de la fonda La Serena de Canfranc.
Esa era su coartada. En realidad, llevaba a cabo labores como enlace de la Resistencia. Durante aquellas incursiones recogía documentos que le entregaban los hombres que combatían en el monte y, una vez al mes, debía conducir a los judíos que escapaban del Reich hasta el vagón de cola en el que siempre la esperaba el mismo gendarme, que también pertenecía a la organización. Entre ambos conseguían que los fugitivos subieran al tren por la parte opuesta al andén.
Valentina era una pieza esencial de ese engranaje que, desde allí, desafiaba al régimen nazi. Esa tarde su misión era sencilla: llevarse unos pasaportes falsos que serían entregados a quienes huyeran por Canfranc durante la siguiente luna nueva.
Después de aquel primer ruido, escuchó el sonido de un motor que arrancaba cerca. Cuando tuvo el vehículo a la vista, advirtió que a su lado había varios fardos de tejido verde atados con cordeles. La sobresaltó un pájaro que salió de una rama más alta del mismo árbol que la ocultaba a ella. Los dos soldados alemanes que habían llegado en aquella camioneta bajaron después de mirar alrededor. Uno de ellos sacó un paquete de tabaco blanco, negro y azul de la marca Gitanes y le ofreció un cigarrillo a su compañero.
Ella seguía inmóvil. Interrumpía la respiración cada pocos segundos y exhalaba con lentitud un vaho insólitamente frío para la fecha. Ya tenía en su poder los pasaportes, eso era lo peor. Si la descubrían, todo habría terminado, pero no podía deshacerse de los documentos, cualquier movimiento la delataría. Tampoco le era posible ocultarlos. Ya no. Además, tenía que arriesgarse. Si volvía sin ellos, la vida de aquellas personas acabaría en la terminal ferroviaria del Pirineo.
Miró al frente de nuevo, los soldados a los que espiaba reían. Uno comenzó a imitar los pasos de un ave de corral. Valentina pensó que se estaba burlando de algún superior, como cuando ella y Jana Belerma, su amiga y compañera de trabajo en el hotel de la estación de Canfranc, se reían a escondidas del director del establecimiento. Ella se sentía muy afortunada por contar con la amistad de Jana. A sus ojos, su aliada reunía las mejores cualidades que alguien podía poseer: bondad, inteligencia, valentía, lealtad y un gran sentido del humor. Había nacido en Zaragoza y era la persona a la que más admiraba en el mundo. Era desenvuelta, culta, chispeante y muy guapa, con aquellos rizos pelirrojos, su gran estatura y su talle tan estrecho. Si Valentina sabía de sus hazañas no era porque Jana se vanagloriara, sino por las palabras y gestos de sus correligionarios; estaba segura de que las decenas de judíos a los que había salvado la recordarían siempre.
También sentía que trabajar en el hotel era una gran oportunidad, a pesar del peligro que corría por sus actividades clandestinas. Allí había conocido a Josephine Baker, a los pintores Marc Chagall y Max Ernst y a un fotógrafo húngaro. Aunque, sin duda, lo mejor había sido compartir todo aquello con Jana, porque para ella representaba el tipo de mujer en el que quería convertirse.
Con el tiempo, Valentina supo que antes de que le propusieran colaborar, su discreción había sido puesta a prueba en varias ocasiones. La organización la dirigía desde Marsella Fred Deyermond, un periodista americano. Los nazis querían deshacerse cuanto antes de él porque no cesaba de publicar artículos en la prensa de Nueva York sobre las atrocidades que cometían contra los judíos. Al tiempo que se ocupaba de sus escritos, Deyermond intentaba salvar al mayor número posible de evadidos del Reich consiguiendo que cruzaran los Pirineos. Valentina estaba segura de que confiaban en ella, pero que aun así la vigilaban. Era el procedimiento habitual. A los miembros de la red de evacuación les convenía mucho que interviniera porque no resultaba nada sospechosa, para todos era la chica que hacía los recados del hotel de la estación.
Al principio, ella no les dio demasiada importancia a algunos de los encargos que recibía, hasta que supo de la gravedad de la situación por la que atravesaba Europa. Valentina ya no era la misma persona que había comenzado a colaborar con la Resistencia. Los que escapaban de la guerra por las montañas le habían hecho ver cuáles eran las únicas y escasas cosas que de verdad importaban. Ellos se jugaban la vida con las mismas posibilidades de sobrevivir que de morir. Quienes los socorrían en Canfranc hacían que la balanza se inclinara hacia su salvación: se ocupaban de que no les faltara ni agua ni pan, encargándoselo a Montlum, el amigo parisino de Laurent Juste que trabajaba en la fábrica de harina. Valentina compraba los billetes del expreso de Madrid y velaba por que las familias no se separaran.
Mientras sucedía todo aquello en esos días excepcionales, los clientes del hotel no dejaban de darle órdenes en cuanto detectaban su uniforme. Dentro del edificio, como parte de su trabajo habitual, Valentina repartía toallas y pastillas de jabón por las habitaciones, recogía la ropa de cama usada y se la entregaba a las lavanderas. Rellenaba los frascos de azúcar y separaba en montoncitos las hierbas para las infusiones, limpiaba y alineaba los recipientes de metal… No paraba en todo el tiempo que estaba allí.
En ese instante, en el claro del bosque, se veía atrapada. Se recorrió los brazos con las manos mientras esperaba a que aquellos soldados alemanes se marcharan para poder salir, cruzar las vías de la estación y permanecer allí hasta la partida del tren. Pero entonces escuchó a su espalda unos pasos que hicieron crujir la hojarasca. No podía huir en ninguna dirección y anticipó que, en cualquier momento, sentiría una mano sobre su hombro. En cuanto la registraran, encontrarían los pasaportes y ya no haría falta añadir nada más: les quedaría muy claro que trabajaba para la Resistencia.
Sin escapatoria, cerró los ojos y empezó a temblar como una hoja más en medio de aquel bosque de Forges d’Abel.
Escuchó un saludo susurrado en alemán y se quedó inmóvil mirando al frente, donde uno de los soldados le aplaudía al otro y después tomaba el relevo en la actuación cómica. Seguían fumando.
Cuando no pudo soportar más la presión, se dio la vuelta. Detrás de ella, un paracaidista la observaba fijamente mientras plegaba la lona con la que había llegado hasta allí.
—————————————
Autora: Rosario Raro. Título: El cielo sobre Canfranc. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





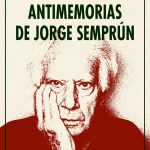
«¡Helmut, Helmut, mi vida, Helmuuuut, ven pacáaaa!»… Deberían llevar esta novela al cine… ¡Pedroooo! Where are youuu?