Una de las mejores novelas de todos los tiempos y un clásico renovado. Ofrecemos el primer capítulo de El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en la nueva edición publicada por Navona en su colección Los ineludibles. El traductor, José Ramón Monreal, ha tomado como referencia el texto fijado por Claude Schopp para la colección Bouquins, del editor Robert Laffont, en 1993.
1
MARSELLA. LA LLEGADA
El 28 de febrero de 1815, el vigía de Notre-Dame-de-la-Garde señaló la presencia del velero de tres palos el Pharaon, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles.
Como de costumbre, un práctico partió al punto del puerto, costeó el castillo de lf y fue a abordar el navío entre el cabo Morgiou y la isla de Riou.
Y como de costumbre, la explanada del fuerte Saint-Jean se había llenado de curiosos; porque en Marsella la llegada de un navío supone siempre un gran acontecimiento, sobre todo cuando el navío ha sido construido, aparejado y estibado, como el Pharaon, en los astilleros de la antigua Focea, y pertenece a un naviero de la ciudad.
Entretanto, el velero avanzaba; había superado felizmente el estrecho que alguna sacudida volcánica abriera entre las islas de Calseraigne y de Jarre; había doblado Pomègues, y seguía avanzando bajo sus tres gavias, el gran foque y la vela cangreja, pero tan lentamente y con un aspecto tan triste que los curiosos, con la instintiva premonición de la desgracia, se preguntaban qué accidente podía haber ocurrido a bordo. No obstante, los expertos en navegación reconocían que, si se había producido un accidente, este no podía referirse al buque en sí, puesto que avanzaba en las condiciones de un barco perfectamente gobernado: su ancla estaba fondeada, los obenques del bauprés desenganchados; y cerca del piloto, que se aprestaba a dirigir el Pharaon por la estrecha bocana del puerto de Marsella, había un hombre joven de rápido ademán y de enérgica mirada que vigilaba cada movimiento del navío y repetía cada orden del piloto.
La vaga inquietud que planeaba sobre la multitud había afectado particularmente a uno de los espectadores de la explanada de Saint-Jean, que fue incapaz de aguardar a la entrada en el puerto del velero; saltó dentro de una barquichuela y ordenó remar al encuentro del Pharaon, alcanzándolo enfrente de la ensenada de la Réserve.
Al ver acercarse a aquel hombre, el joven marinero abandonó su puesto junto al piloto y fue a apoyarse en la amurada del buque, sombrero en mano.
Era un joven de dieciocho a veinte años, alto, esbelto, con unos bonitos ojos negros y unos cabellos de ébano; toda su persona tenía ese aire de tranquilidad y de determinación propia de los hombres acostumbrados desde la infancia a luchar contra el peligro.
—¡Ah, sois vos, Dantès! —exclamó el hombre de la barca—. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ese aire de tristeza general a bordo?
—¡Una gran desgracia, señor Morrel! —respondió el joven—. Una gran desgracia, sobre todo para mí: a la altura de Civitavecchia hemos perdido al valiente capitán Leclère.
—¿Y el cargamento? —preguntó bruscamente el naviero.
—Ha llegado a buen puerto, señor Morrel, y creo que a este respecto estará contento; pero ese pobre capitán Leclère…
—¿Qué le ha pasado? —preguntó el naviero con una expresión de evidente alivio—. ¿Qué le ha pasado a ese bravo capitán?
—Ha muerto.
—¿Se ha caído al mar?
—No, señor; murió de una fiebre cerebral, en medio de horribles sufrimientos.
Luego, vuelto hacia sus hombres, dijo:
—¡Eh! ¡Todos a vuestros puestos para el amarre!
La tripulación obedeció. En ese mismo instante, los ocho o diez marineros que la componían se lanzaron unos a las escotas, otros a las brazas, estos a las drizas, los otros a los foques y, por último, otros a los brioles de las velas.
El joven marinero echó una mirada distraída al inicio de la maniobra, y, al ver que sus órdenes iban a cumplirse, se volvió hacia su interlocutor.
—¿Y cómo ha podido ocurrir esta desgracia? —continuó el naviero retomando la conversación en el punto en que la había dejado el joven marinero.
—Dios mío, del modo más imprevisto, señor. Tras una larga conversación con el comandante del puerto, el capitán Leclère dejó Nápoles muy agitado. Al cabo de veinticuatro horas, le subió la fiebre; tres días después estaba muerto.
»Le hicimos los funerales de rigor, y ahora descansa, decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala de cañón de treinta y seis libras a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla del Giglio. Traemos a su viuda su Legión de Honor y su espada. De poco le ha servido —prosiguió el joven con una sonrisa melancólica— guerrear diez años contra los ingleses para acabar muriendo como todo el mundo en su cama.
—¡Diantre! ¿Y qué queréis, señor Edmond? —replicó el naviero, que parecía cada vez más aliviado—, todos somos mortales, y es menester que los viejos dejen paso a los jóvenes, pues de lo contrario no habría progreso; y puesto que me aseguráis que el cargamento…
—Está en buenas condiciones, señor Morrel; respondo por él. Creo que por este viaje podéis contar con un beneficio de veinticinco mil francos.
Luego, dado que acababan de pasar la torre redonda, el joven marinero gritó:
—¡Preparados para cargar las velas de gavia, el foque y la cangreja! ¡Cargar aparejo!
La orden se ejecutó casi con tanta prontitud como en un buque de guerra.
—¡Amainar y cargar por todas partes!
A esta última orden se plegaron todas las velas, y el navío avanzó de manera casi insensible, avanzando nada más que por su propio impulso.
—Y ahora, si queréis subir a bordo, señor Morrel —dijo Dantès viendo la impaciencia del naviero—, aquí tenéis a vuestro contable, el señor Danglars, que sale de su camarote, quien os dará toda la información que podáis desear. Yo, por mi parte, he de ocuparme de vigilar el fondeo y de poner el navío de luto.
El naviero no se lo hizo repetir dos veces. Aferró un cable que le largó Dantès y, con una destreza que habría honrado a un hombre de mar, trepó por los escalones fijados en el costado curvo del buque, mientras que Dantès, reintegrándose a su puesto de segundo, cedía la palabra a la persona que había anunciado bajo el nombre de Danglars y que, saliendo de su camarote, se dirigía hacia el naviero.
El recién llegado era un hombre de unos veinticinco o veintiséis años, de semblante bastante sombrío, obsequioso con los superiores, insolente con los subordinados: por eso, aparte del cargo de contable, que siempre es motivo de repulsión entre la marinería, era generalmente tan mal visto por la tripulación como querido era, en cambio, Edmond Dantès.
—Pues bien, señor Morrel —dijo Danglars—, ya sabéis la desgracia, ¿verdad?
—¡Sí, sí, pobre capitán Leclère! ¡Era un hombre honrado y valiente!
—Y sobre todo un excelente marino, envejecido entre cielo y agua, como conviene a un hombre encargado de los intereses de una compañía tan importante como la casa Morrel —respondió Danglars.
—Sin embargo —dijo el naviero, siguiendo con la mirada a Dantès, que estaba tratando de fondear—, me parece que no hay necesidad de ser un marino tan viejo como decís, Danglars, para conocer el oficio: ahí tenéis a nuestro amigo Edmond que desempeña el suyo, me parece a mí, como quien no necesita pedir consejo a nadie.
—Sí —respondió Danglars echando a Dantès una mirada de reojo en la que brilló un destello de odio—, sí, es joven, y no tiene nunca dudas. Apenas murió el capitán, asumió el mando sin consultar a nadie, y nos hizo perder día y medio en la isla de Elba en vez de dirigirse directamente a Marsella.
—Por lo que se refiere a tomar el mando del buque —dijo el naviero—, era su deber como segundo; pero eso de perder un día y medio en la isla de Elba fue un error, a menos que el barco tuviese alguna avería que reparar.
—El barco estaba tan bien como yo, y como deseo que estéis vos, señor Morrel; y esa jornada y media se perdió por puro capricho, por el simple placer de poner pie a tierra, eso es todo.
—Dantès —le llamó el naviero volviéndose hacia el joven—, venid aquí.
—Disculpad, señor —respondió Dantès—, estaré con vos en un instante.
Luego, dirigiéndose a la tripulación, gritó:
—¡Echad el ancla! Inmediatamente cayó esta, y la cadena se deslizó ruidosamente.
Dantès permaneció en su puesto, pese a la presencia del piloto, hasta que esta última maniobra hubo acabado; acto seguido, ordenó:
—¡Amainad el gallardete a mitad de mastelero, poned la bandera a media asta, y cruzad las vergas!
—Como veis —dijo Danglars—, ya se cree capitán, lo que os digo. —Y de hecho lo es —repuso el naviero.
—Sí, salvo vuestra firma y la de vuestro socio, señor Morrel.
—¡Diantre! ¿Y por qué no íbamos a dejarle en ese cargo? —dijo el naviero—. Es joven, lo sé perfectamente, pero me parece muy adecuado para él, y persona muy experimentada para su edad.
La frente de Danglars se ensombreció.
—Disculpad, señor Morrel —dijo Dantès aproximándose—. Ahora que el barco ha sido ya fondeado, estoy a vuestra entera disposición: creo que me habéis llamado, ¿no es así?
Danglars dio un paso atrás.
—Quería preguntaros por qué habéis hecho escala en la isla de Elba.
—No lo sé, señor. Lo hice para cumplir una última orden del capitán Leclère, quien, al morir, me había entregado un paquete para el gran mariscal Bertrand.
—Entonces, ¿le habéis visto, Edmond?
—¿A quién?
—Al gran mariscal.
—Sí. Morrel echó una mirada en torno a él e hizo un aparte con Dantès.
—¿Y cómo está el emperador? —preguntó con apremio.
—Bien, al menos por lo que he podido juzgar por mí mismo.
—Así pues, ¿habéis visto también al emperador?
—Entró en casa del mariscal mientras yo me encontraba allí.
—¿Y hablasteis con él?
—Mejor dicho, fue él quien me dirigió la palabra a mí, señor —dijo Dantès con una sonrisa.
—¿Y qué os dijo?
—Me hizo algunas preguntas sobre el buque, sobre cuándo partiría para Marsella, sobre la ruta que había seguido y sobre el cargamento que transportaba. Creo que si hubiera venido en lastre, y el amo hubiera sido yo, su intención habría sido comprarlo; pero le dije que yo no era sino un simple segundo y que el barco pertenecía a la casa Morrel e Hijos.
«¡Ah, ah! —dijo al oír esto—. La conozco. Los Morrel son navieros de padre a hijo, y había un Morrel que servía en el mismo regimiento que yo cuando está- bamos de guarnición en Valence.»
—¡Es cierto, ya lo creo! —exclamó el naviero sumamente contento—. Era Policar Morrel, mi tío, que llegó a capitán. Dantès, decidle a mi tío que el emperador se acordó de él, y veréis llorar al viejo veterano. Vamos, vamos —continuó el naviero dándole amistosamente unas palmadas en el hombro al joven—, hicisteis bien, Dantès, de seguir las instrucciones del capitán Leclère, y de hacer escala en la isla de Elba, aunque si se llegase a saber que entregasteis un paquete al mariscal y charlasteis con el emperador, tal vez podría comprometeros.
—¿Y por qué habría de comprometerme, señor? —repuso Dantès—. Ni siquiera sé lo que llevaba, y el emperador no me hizo más preguntas que a cualquier otro recién llegado. Pero, disculpad —continuó Dantès—, aquí llegan los de sanidad y de aduanas. Con vuestro permiso.
—Andad, andad, mi querido Dantès. El joven se alejó, y, a medida que lo hacía, Danglars se fue acercando de nuevo.
—¡Y bien! —preguntó—. Os ha dado buenas razones por lo que parece sobre su escala en Portoferraio.
—Excelentes, mi querido señor Danglars. —Ah, tanto mejor —respondió este—, porque siempre resulta desagradable ver a un colega que no cumple con su deber.
—Dantès ha cumplido con el suyo —afirmó el naviero—, y no hay nada más que añadir. Fue el capitán Leclère quien le ordenó hacer esa escala.
—A propósito del capitán Leclère, ¿no os ha entregado una carta suya?
—¿Quién?
—Dantès.
—¡A mí, no! ¿Había, pues, una?
—Creía que, además del paquete, el capitán Leclère le había confiado una carta.
—¿De qué paquete me habláis, Danglars?
—Pues del que Dantès dejó al pasar por Portoferraio.
—¿Y cómo sabéis que había un paquete que entregar en Portoferraio?
Danglars enrojeció.
—Acerté a pasar por casualidad por delante de la puerta del capitán, que se hallaba entreabierta, y le vi entregar el paquete y la carta a Dantès.
—Él no me ha hablado de nada de esto —dijo el naviero—, pero si tiene esa carta ya me la entregará.
Danglars reflexionó un instante.
—Entonces, señor Morrel, os lo ruego —dijo—, no le digáis nada de todo esto a Dantès. Debo de estar en un error.
En aquel momento regresó el joven, y Danglars se alejó.
—Y bien, mi querido Dantès, ¿estáis ya libre? —preguntó el naviero.
—Sí, señor.
—La cosa no se ha alargado.
—No, he entregado a los aduaneros la lista de nuestras mercancías; y en cuanto a la oficina de la sanidad, he enviado con el piloto a un hombre al que he entregado nuestra documentación.
—Entonces, ¿ya no tenéis nada que hacer aquí?
Dantès echó un rápido vistazo a su alrededor.
—No, todo está en orden —dijo.
—Entonces, ¿podréis venir a comer con nosotros?
—Disculpad, señor Morrel, disculpad, os lo ruego, pero debo mi primera visita a mi padre. No por ello os quedo menos reconocido por el honor que me hacéis.
—Es justo, Dantès, es justo. Sé que sois un buen hijo.
—Y… —preguntó Dantès con un cierto titubeo—, ¿sabéis si mi padre está bien?
—Creo que sí, mi querido Edmond, a pesar de que no he tenido ocasión de verlo.
—Sí, permanece encerrado en su cuartito.
—Eso prueba al menos que no le ha faltado nada durante vuestra ausencia. Dantès sonrió.
—Mi padre es orgulloso, señor, y, aunque haya carecido de todo, dudo que pidiese nada a nadie, excepto a Dios.
—Bien, después de esa primera visita, contamos con vos.
—Disculpad una vez más, señor Morrel; pero, tras esta primera visita, me queda aún una segunda de interés no menor para mi corazón.
—¡Ah, es cierto, Dantès! Olvidaba que en los Catalans alguien debe de esperaros con tanta impaciencia como vuestro padre: la guapa Mercedes.
Dantès sonrió.
—¡Ah, ah! —dijo el naviero—. No, no me extraña que haya venido a pedirme noticias tres veces sobre el Pharaon. ¡Diablos, Edmond, no sois digno de lástima y tenéis una bonita querida!
—No se trata de mi querida, señor —replicó con aire grave el joven marinero—, sino de mi prometida.
—A veces es lo mismo —dijo el naviero entre risas.
—No para nosotros, señor —respondió Dantès.
—Vamos, vamos, querido Edmond —continuó el naviero—, no quiero reteneros por más tiempo; os habéis ocupado tan bien de mis asuntos que no seré yo quien os impida ahora que os ocupéis de los vuestros. ¿Necesitáis dinero?
—No, señor. Dispongo de todas mis pagas del viaje, es decir, de casi tres meses de sueldo.
—Sois un joven serio y formal, Edmond.
—Añadid a ello que tengo un padre pobre, señor Morrel.
—Sí, sí, me consta que sois un buen hijo. Así que id a ver a vuestro padre. También yo tengo un hijo, y mucho me gustaría que, tras un viaje de tres meses, nada lo retuviese lejos de mí.
—Entonces, ¿me dais vuestro permiso? —dijo el joven con una inclinación.
—Sí, si no tenéis ya nada que referirme.
—No.
—¿No os dio el capitán Leclère, antes de morir, alguna carta para mí?
—Le hubiese sido imposible escribir, señor. Pero esto me hace caer en la cuenta de que tengo que pediros un permiso de quince días.
—¿Para casaros?
—Lo primero de todo, y luego para ir a París.
—¡Bien, bien! Tomaos el tiempo que queráis, Dantès. Descargar el barco nos llevará unas seis semanas, y no volveremos a hacernos a la mar hasta dentro de unos tres meses… Pero dentro de tres meses os quiero aquí. El Pharaon —continuó el naviero dándole una palmada en el hombro al joven marinero— no podrá hacerse a la mar sin su capitán.
—¡Sin su capitán! —exclamó Dantès con los ojos relucientes de alegría—. Cuidado con lo que decís, señor, pues acabáis de responder a la más secreta de las esperanzas de mi corazón. ¿Es que tenéis intención de nombrarme capitán del Pharaon?
—Si solo dependiese de mí, os daría la mano, mi querido Dantès, y os diría: «Hecho». Pero tengo un socio, y ya conocéis el proverbio italiano: Chi ha compagno ha padrone. Pero al menos la mitad del camino ya está recorrido, puesto que de dos votos tenéis ya uno. Contad conmigo para obtener el otro, haré lo posible para que así sea.
—¡Oh, señor Morrel! —exclamó el joven marinero aferrando las manos del naviero y con lágrimas en los ojos—. Señor Morrel, os doy las gracias, en nombre de mi padre y de Mercedes.
—Está bien, está bien, Edmond. Hay un Dios en el cielo para las buenas gentes, ¡qué diablos! Id a ver a vuestro padre, id a ver a Mercedes y volved a verme.
—Pero ¿no queréis que os lleve de vuelta a tierra?
—No, gracias; me quedo a echar cuentas con Danglars. ¿Habéis quedado contento de él durante el viaje?
—Depende del sentido que atribuyáis a esta pregunta, señor. Como buen colega, no, pues creo que no le soy simpático desde el día en que cometí la tontería, debido a una pequeña discusión que tuvimos, de proponerle detenernos diez minutos en la isla de Montecristo para arreglar el asunto: propuesta que cometí el error de hacerle y que él rechazó con toda razón. Pero si me preguntáis de él, en cambio, como contable, creo que no hay nada que decir y estaréis satisfecho de cómo cumple su trabajo.
—Pero, veamos, Dantès —preguntó el naviero—, si fuerais capitán del Pharaon, ¿veríais con buenos ojos a Danglars?
—Ya fuese capitán o segundo, señor Morrel —respondió Dantès—, siempre tendré la máxima consideración hacia quien goza de la confianza de mis navieros.
—Vamos, vamos, Dantès, ya veo que sois un buen muchacho en todo. No os retengo más; pues ya veo que estáis sobre ascuas.
—Así pues, ¿me dais vuestro permiso? —preguntó Dantès.
—Id, os digo.
—¿Me permitís que coja vuestra barca?
—Cogedla.
—Hasta la vista, señor Morrel, y de nuevo un millón de gracias.
—¡Hasta la vista, mi querido Edmond, y buena suerte!
El joven marinero saltó dentro del bote, fue a sentarse a popa y dio la orden de atracar en la Canebière. Dos marineros se inclinaron enseguida sobre los remos y la embarcación se deslizó tan rauda como es posible hacerlo en medio de las mil embarcaciones que atestan esa especie de angosto pasillo que conduce, entre dos filas de barcos, de la bocana del puerto al quai d’Orleans.
El naviero, sonriendo, lo siguió hasta la orilla, lo vio saltar sobre el empedrado del muelle y desaparecer inmediatamente en medio de la abigarrada multitud, que, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, invade esa famosa calle de la Canebière, de la que tan orgullosos están los modernos focenses que dicen con la mayor seriedad del mundo y con una entonación que da tanto carácter a sus palabras: «Si París tuviese la Canebière, sería una pequeña Marsella».
Al volverse, el naviero vio detrás de él a Danglars, que daba la impresión de estar a la espera de sus órdenes, pero que en realidad también seguía con la mirada al joven marinero.
Solo que existía una gran diferencia entre la expresión de estas dos miradas que seguían al mismo hombre.
Sinopsis de El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas
El conde de Montecristo es uno de los clásicos más populares de todos los tiempos. Desde su publicación, en 1844, no ha dejado de seducir al gran público con la inolvidable historia de su protagonista. Edmond Dantès es un joven marinero, honrado y cándido, que lleva una existencia tranquila. Quiere casarse con la hermosa Mercedes, pero su vida se verá arruinada cuando su mejor amigo, Ferdinand, deseoso de conquistar a su prometida, le traicione vilmente. Condenado a cumplir una condena que no merece en la siniestra prisión de castillo de If, Edmond vivirá una larga pesadilla de trece años. Obsesionado por su inesperado destino, dejará de lado sus convicciones en torno al bien y el mal, y se dedicará a tramar la venganza perfecta. Historia transida de densidad moral, El conde de Montecristo es, hoy como ayer, una novela amena, iluminadora y fascinante en sus múltiples dimensiones.
—————————————
Autor: Alexandre Dumas. Título: El conde de Montecristo. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


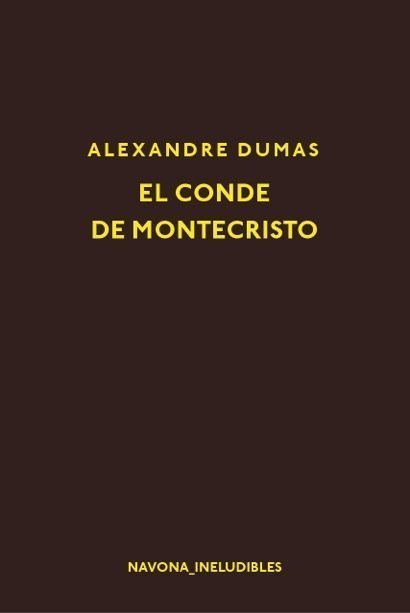
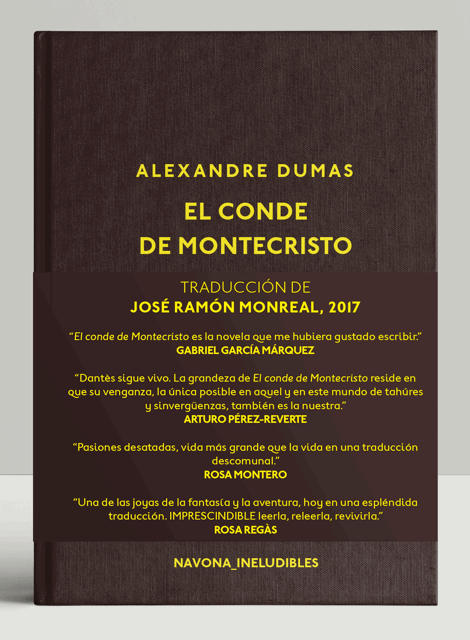


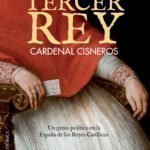
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: