El duelo de Elías Gro (Volcano) narra en primera persona la historia de un desconocido que busca el olvido y la soledad en una isla perdida en el Atlántico y que, sin embargo, a través de los habitantes de la isla y los caprichos de la naturaleza, acaba por descubrir la medida justa del amor. Zenda reproduce un fragmento de esta obra. La primera publicada en España del escritor portugués João Tordo.
El paraíso ha de consistir en el cese del dolor, dijo Elías Gro cuando se acercaba el final. El hombre colgado en la
cruz nos observaba con un silencio reverencial, con su eterna compasión. Elías repitió las palabras, que en realidad
no eran suyas, y miró fijamente al pájaro que picoteaba el cristal de la ventana. Desde el exterior de la casa de piedra escuchamos el rumor de los árboles que se agitaban, y el rugido de los vientos de la tormenta que se avecinaba. Yo estaba sentado en una silla y él permanecía tumbado, tan enfermo como lo permite el cuerpo; era poco más que una sombra. Tal vez valdría la pena deciros que solamente supe de su enfermedad mucho después del principio. ¿Del principio? Sí, de este principio, porque es posible que tenga sentido comenzar así.
Otra vez.
Él estaba enfermo, tan enfermo como lo permite el cuerpo; y yo, que había despertado demasiado tarde de un sueño cruel, me había cruzado con Cecilia y con el hombre colgado en la cruz, y habían sido ambos —cada uno con su infinito talento para la obstinación— los que me habían mostrado el camino. En realidad, no existe ningún camino. Nos convencemos de su existencia, y de tanto fingir que tiene sentido recorrerlo, acabamos por descubrir que se va borrando detrás de nosotros, como la capa de polvo que cubre los muebles de una estancia y que descubrimos al abrir las ventanas después de años de olvido. Lo único que nos queda es continuar sin saber hacia dónde vamos, y si seremos capaces de seguir sin la complicidad de las cosas ya vistas, porque esas se pierden a cada instante. Para eso, y para otros asuntos más cercanos a la vida terrenal, sirven estas palabras; pero sobre todo para eso.
El funeral tuvo lugar hace muchos años. Yo ya no vivo en la isla; sin embargo, el faro es un recuerdo que aún me provoca inquietud. Estaba situado sobre la cima de una colina, junto a una pendiente que desembocaba en una magnífica ensenada delimitada por acantilados; y entre los acantilados, como si se tratara de un gesto de gratitud, se había formado una pequeña playa de arena oscura y aguas cálidas. Había descubierto la isla en una revista. Decían que vivían en ella menos de cien personas, y que durante la temporada de baño los turistas la visitaban en grupos muy pequeños, ya que solo se podía acceder a ella por ferry. Llamé a un amigo que conocía esa parte
del mundo, y después de cierta insistencia y muchas conversaciones conseguí hablar un día con un hombre llamado Heinrich, un alemán de modales bruscos que me dijo que, además de otras casas, también alquilaba un faro en la isla. El faro se encontraba inactivo desde hacía algún tiempo debido a los cambios en las rutas marítimas. Me dijo que si estaba interesado tenía un precio mucho más accesible que el de las casas. También me advirtió de que tenía una desventaja: el único pueblo se encontraba lejos, a unos tres kilómetros, que eran aún más difíciles de recorrer por la noche o cuando el terreno estaba embarrado. Pero eso es una ventaja, respondí. Estábamos en febrero y hacía tres meses que la lluvia no daba tregua. Miré por la ventana del café y vi a una señora mayor que sujetaba el paraguas mientras el viento la arrastraba; al otro lado de la carretera, otra mujer maldecía mientras dudaba si atravesar con el semáforo en rojo; en una fila inmensa, los coches tocaban la bocina ruidosamente. Heinrich no podía imaginar por mi voz cuánto me consolaba y, al mismo tiempo, cuánto me aterrorizaba la idea de alejarme de la humanidad. Se trata de una fantasía que a mucha gente, pero que habitualmente nadie hace realidad. Le pregunté cuánto tiempo podía quedarme en el faro.
Quédese el tiempo que quiera, respondió Heinrich.
Acordamos que pagaría los tres primeros meses de alquiler y después ajustaríamos el precio. El hombre pareció satisfecho. Recuerdo que miré hacia arriba, hacia el círculo irregular del cristal de la ventana que aún no se había empañado y vi, en el segundo piso del edificio que estaba delante del café, una silueta que se movía. Conocía muy bien aquella silueta, hacía semanas que la observaba desde aquel lugar. Así es como uno se vuelve loco, me dije a mí mismo antes de pagar la cuenta y salir. Pasados cinco minutos estaba delante del cementerio. El agua me lavaba el rostro y escurría por la barbilla. Tenía la ropa empapada, tan pegada al cuerpo que casi no se distinguía de la piel. La ropa y la piel son iguales bajo la lluvia.
Cuando llegué a la isla, Heinrich fue a buscarme al embarcadero donde atracaban los barcos. Se trataba de un pasadizo de madera decorado con dos enormes macetas de flores. Me parecieron geranios, pero no estaba seguro y no les presté mucha atención. Me sorprendió Heinrich. Por su voz al teléfono esperaba a un tipo taciturno, pero aquella mañana apareció un hombre sonriente que saludó al barquero, llamándolo por su nombre. Llevaba un gorro en la cabeza y tenía las uñas sucias. Me explicó que las tenía así porque se pasaba todo el día con las manos metidas en la tierra; además de alquilar casas, ocupaba su tiempo con la jardinería. Miré hacia atrás: el pequeño barco azul y blanco que me había traído, en el que no cabrían más de cinco personas, había dado la vuelta y se alejaba hacia la península, de donde habíamos venido. El día estaba oscuro y un collage de nubes parduzcas amenazaba tormenta. Había llegado a tiempo, pensé; si hubiera llegado un poco más tarde, la travesía habría sido imposible. Había un ferry que realizaba el trayecto dos veces al día, pero yo había preferido viajar en una embarcación privada porque en aquellos días era capaz de echarme a llorar en cualquier momento.
¿Ha sido duro el viaje? preguntó Heinrich.
Vivo muy lejos, respondí.
¿Muchas horas?
Muchas.
Habla bien francés.
Gracias. Usted también habla bien inglés, teniendo en cuenta que estamos hablando en inglés.
Oh, dijo Heinrich, y se rio. Tiene razón, estaba distraído. Podemos hablar en francés, si quiere.
El inglés está bien.
Entramos en su coche, un viejo todoterreno sin capota, y avanzamos por un camino de tierra que dividía en dos un
campo exuberante que se perdía de vista. Tengo que confesaros que la única cosa que me viene a la memoria del cuerpo es el traqueteo. Dos maletas, el alemán y yo dando saltos en los asientos incómodos de aquella especie de carromato al que solo le faltaban los burros. Más tarde, durante mis paseos me fijaría en las plantaciones inmensas de girasoles que se abrían a la luz y se cerraban cuando llegaba la noche; me fijaría en las nubes blancas que a veces volaban tan bajo que parecían el sombrero de aquel pedazo de tierra; me fijaría en una colina en el lado occidental que iba hasta las casuchas y los esquifes de los pescadores —había incluso un cementerio en el que los habitantes enterraban sus barcos—, y me fijaría en la iglesia, aunque aquella era una visión difícil contra la cual luché durante mucho tiempo.
Tardamos mucho en cruzar la isla porque el coche se moría cada doscientos o trescientos metros. Heinrich volvía a
girar la llave de encendido y el motor resucitaba. En un momento dado, señaló hacia la derecha. A lo lejos, edificadas en un valle, se aglomeraban veinticinco o treinta casas azules y rojas, algunas eran blancas, tenían tejados a dos aguas y estaban dispuestas en un misterioso orden que parecía no tener centro. Algunas viviendas estaban orientadas hacia el mar, otras hacia la carretera que llevaba hasta el pueblo; las demás, que tenían un aspecto más antiguo, se encaminaban hacia el norte, marcando el estrechamiento de la tierra, donde el verde iba cediendo lugar a la arena y esta, a su vez, conducía a una hilera de rocas engullidas por las aguas. El coche se murió de nuevo.
Allí había una casa, dijo Heinrich, mientras giraba la llave.
¿Dónde?
¿Ve aquellas rocas que están dentro del agua? Allí había una casa victoriana de dos pisos, construida en 1886 o 1888. Ya hace algunos años que se la tragó el mar.
Se la tragó el mar, repetí.
Suele pasar, dijo Heinrich. El coche volvió a ponerse en marcha. Lo llaman erosión costera. El mar se va acercando
despacito, despacito, y aquello que creemos que está en terreno firme acaba por resbalar poco a poco. Cuando nos damos cuenta, cuelga de un hilo y ya no hay nada que hacer. La gente del pueblo intentó hacer una petición para trasplantar la casa, pero era demasiado caro y a nadie le importaba mucho.
¿Quién vivía allí?
Durante los últimos años nadie, respondió Heinrich. En ese momento comenzamos a bajar una colina. A nuestra izquierda, la carretera rodeaba la cumbre de la isla, y el coche se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Me agarré a la puerta para no resbalarme. En la parte de atrás, las maletas se agitaban como saltimbanquis.
Es decir, continuó, durante un tiempo vivió en ella un escritor, pero eso fue hace más de treinta años, mucho antes
de que yo llegara.
¿Qué escritor?
Se llamaba Lars Drosler.
No lo conozco.
Casi nadie lo conoce. Era danés. ¿O era sueco? Quién sabe. Vivió allí solo durante los últimos años de su vida. Ahora la casa se ha hundido. Si quiere verla no tiene más que bucear con una escafandra y la encontrará en el fondo.
Cuando la curva acabó vi el faro. Estaba al final de la carretera, que continuaba en línea recta durante un kilómetro.
A su lado había un campo de tierra más oscura, quizá volcánica. Después la tierra perdía su horizontalidad y se levantaba súbitamente formando una colina, tras la cual se escondía el mar. El faro era rojo y blanco y tenía una cúpula negra, que servía de observatorio y lugar de anidación para un bando de gaviotas. Los pájaros ignoraron los chirridos del todoterreno, que subió la pendiente con dificultad. Aparcamos al lado del faro y salimos. Heinrich me ayudó con las maletas.
Al contrario de la sensación de ausencia que guardo del momento en el que salí del barco, mis primeras impresiones del faro permanecen bastante claras. Recuerdo sin dificultad el olor a humedad en cuanto el alemán abrió la puerta. El suelo estaba cubierto por una especie de nieve desmenuzada, virutas de la pátina blanca que con el tiempo había comenzado a despegarse de las paredes. Me acuerdo también del vértigo que sentí al ver la escalera de caracol que conducía a la parte de arriba y, sobre todo, de la constatación de la soledad que hasta ese instante no había sido más que una idea sin concretar. La planta inferior era un círculo casi vacío. Solamente había un viejo escritorio en una esquina, que seguramente había servido de recepción cuando el faro aún funcionaba. En el centro se encontraba la columna que sujetaba la escalera. Hacía muchísimo frío y la única manera de ver el exterior cuando la puerta estaba cerrada era a través de un postigo empañado.
Reconozco que durante un minuto me arrepentí. Hubiera querido coger la maleta y huir de aquel lugar. Dudo que alguien más hubiera alquilado el faro: había demasiado polvo acumulado sobre los muebles, demasiada humedad en los espacios ocultos, la mitad de las luces no funcionaba. Heinrich encendió y apagó un interruptor que había junto a la puerta, pero no sucedió nada. Sin embargo, no eran las condiciones precarias las que me llenaban de miedo. Me atemorizaba más la materialización de lo impensable, como si hubiera decidido mi vida en un catálogo, sin comprender aún que cada opción va seguida por sus propias consecuencias. Ahora vivía allí, en aquel túnel circular plantado en el borde de un acantilado. Allí, congelado y sumergido en la penumbra, a kilómetros del alma más cercana, tendría que afrontar el pasado.
Heinrich comenzó a subir las escaleras con una de las maletas, y yo lo seguí. Mi corazón latía con tristeza. Me sentía como un condenado que al atravesar aquella puerta se había tumbado voluntariamente en su sepultura, esperando a que el alemán, interpretando el papel de director de pompas fúnebres, me cubriera con paladas de tierra.
En la segunda planta había una especie de trastero (prácticamente vacío); en la tercera, estaba la sala de máquinas, la caldera y el generador; en la cuarta estaban los aposentos del farero, y en la última, a la que se podía acceder a través de una trampilla, la torre circular y la galería en la que había muerto la luz hacía más de una década. Heinrich me recomendó que no subiera a la torre; los aposentos tenían ventanas al sur y al norte y el aire circularía libremente si las dejaba abiertas. La habitación era muy pequeña. Había un televisor en blanco y negro colgado del techo, un sofá granate en la esquina, una chimenea (aunque también había un radiador de gas al lado del sofá), una cama individual, una lámpara de petróleo sobre una mesa cuadrada y un reloj de pared octogonal que parecía haber renunciado a marcar el paso del tiempo. Las paredes eran de ladrillo castaño, en el suelo reposaba medio abandonado un teléfono de disco y detrás de la puerta había un mono de trabajo de color gris.
Eso es por si le apetece ponerse manos a la obra y arreglar este lugar, bromeó Heinrich.
Dudó entre dejar la maleta dentro de la habitación o fuera. El espacio era tan diminuto que no podíamos entrar y
salir sin chocar. Le pedí que dejara la maleta sobre la cama. Al salir de la habitación, me di cuenta de que era peligroso hacerlo apresuradamente: un paso en falso y resbalaría por las escaleras de caracol. Como eran de hierro, probablemente la caída sería mortal. Al lado de la habitación había un cuarto de baño, y después una pequeña cocina; al otro lado del mismo piso, se encontraba un salón alargado y abarrotado de muebles, entre ellos una estufa antigua, tres sillas, varias lámparas, una silla de montar a caballo y un gramófono. En el lado izquierdo había una estantería con libros. Cogí algunos volúmenes al azar. Dos eran de autores que no conocía y el otro era un pequeño libro de cuentos de Jorge Luis Borges. Dejé los dos primeros en la estantería y me quedé con el tercero. Me prometí a mí mismo que ordenaría aquel espacio para poder sentarme a leerlo.
—————————————
Autor: João Tordo. Título: El duelo de Elías Gro. Editorial: Volcano. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



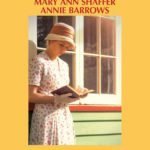


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: