Muchos lectores recordarán El hombre que cayó en la Tierra por la versión cinematográfica que Nicolas Roeg estrenó en 1976, cuyo protagonista estaba interpretado por el mismísimo David Bowie. Sin embargo, la novela original, de Walter Tevis, es un clásico que supera con creces a la película.
En Zenda ofrecemos el inicio de El hombre que cayó en la Tierra, que ahora rescata Alfaguara.
***
Después de recorrer tres kilómetros llegó a una población. En un extremo de la población había un letrero que decía: HANEYVILLE, 1.400 hab. Eso estaba bien, un tamaño apropiado. Era una hora muy temprana —había escogido la mañana para la caminata de tres kilómetros porque hacía más fresco— y no había nadie en las calles. Anduvo varias manzanas a la leve claridad, desconcertado, tenso y un poco asustado. Trataba de no pensar en lo que iba a hacer. Había pensado ya bastante en ello.
Al cabo de unos minutos vio a un ser humano.
Era una mujer, una mujer de aspecto cansado que llevaba un vestido azul sin forma y arrastraba los pies al andar. Apartó rápidamente sus ojos, asombrado. Había esperado que fueran de un tamaño aproximado al suyo, pero esta era de una estatura inferior a la de él en más de una cabeza. Su tez era más rubicunda de lo que había esperado, y más morena. Y la apariencia, la sensación, era rara, a pesar de que sabía que verlos no sería lo mismo que contemplarlos en la televisión.
Al rato, aparecieron más personas en la calle, y todas eran, a grandes rasgos, iguales que la primera. Oyó que un hombre comentaba, al pasar: «… siempre lo he dicho, ya no fabrican automóviles como ese», y, aunque la enunciación era distinta, menos clara de lo que había esperado, pudo entender al hombre sin dificultad.
Varias personas le miraron, algunas de ellas suspicazmente; pero esto no le preocupó. No esperaba ser molestado, y después de observar a los otros estaba seguro de que sus ropas no llamarían la atención.
Cuando la joyería abrió sus puertas, esperó durante diez minutos y luego entró en ella. Había un hombre detrás del mostrador, un hombre bajito y rechoncho con camisa blanca y corbata, quitando el polvo de las estanterías. El hombre interrumpió su tarea, le miró con cierta expresión de extrañeza y dijo:
—¿Qué desea, señor?
Se sintió torpe, desmañado, y súbitamente muy asustado. Abrió la boca para hablar. No salió nada. Trató de sonreír, y su rostro pareció congelarse. Notó un principio de pánico en su interior, y por un instante pensó que iba a desmayarse.
El hombre seguía mirándole, y su expresión no parecía haber cambiado.
—¿Qué desea, señor? —repitió.
Con un gran esfuerzo consiguió hablar.
—Yo… me… me preguntaba si podría interesarle a usted este… anillo.
¿Cuántas veces se había repetido a sí mismo aquella frase inocua? Sin embargo, ahora resonaba extrañamente en sus oídos; como un absurdo grupo de sílabas sin sentido.
El otro hombre seguía mirándole.
—¿Qué anillo? —dijo.
—Oh. —Logró sonreír. Deslizó el dorado anillo del dedo de su mano izquierda y lo dejó sobre el mostrador, temiendo tocar la mano del hombre—. Yo… viajaba en automóvil y tuve una avería a unos kilómetros de aquí. No llevo dinero encima y pensé que quizá podría vender mi anillo. Es una joya muy buena.
El hombre estaba haciendo girar el anillo entre sus dedos, mirándolo con aire suspicaz. Finalmente dijo:
—¿Dónde lo ha conseguido?
Lo dijo de una manera que le dejó sin respiración. ¿Era posible que hubiera fallado algo? ¿El color del oro? ¿La pureza del diamante? Intentó sonreír de nuevo.
—Me lo regaló mi esposa. Hace varios años.
El hombre le miró con el ceño fruncido.
—¿Cómo puedo saber que no es robado?
—¡Oh! —La sensación de alivio fue exquisita—. Mi nombre está grabado en el anillo. —Extrajo su billetera de un bolsillo—. Y puedo identificarme. —Sacó el pasaporte y lo puso sobre el mostrador.
El hombre examinó el anillo y leyó en voz alta: «T. J. de Marie Newton. Aniversario, 1968»; y luego: «18 K». Dejó el anillo, tomó el pasaporte y lo hojeó.
—¿Inglaterra?
—Sí. Trabajo como intérprete en las Naciones Unidas. Este es mi primer viaje aquí. Estoy visitando el país.
—Hummm —murmuró el hombre, volviendo a mirar el pasaporte—. Ya me pareció que hablaba usted con acento. —Cuando encontró la fotografía leyó el nombre—: Thomas Jerome Newton. —Y luego, alzando de nuevo la mirada—: No cabe duda de que el anillo le pertenece, desde luego.
Esta vez, la sonrisa resultó más relajada, más sincera, aunque seguía sintiéndose aturdido, raro… con el enorme peso de su propio cuerpo debido a la diferente gravedad de este lugar. Pero logró decir en tono amable:
—Bueno, ¿le interesaría comprar el anillo…?
*
Le dio sesenta dólares por él, y supo que le habían estafado. Pero lo que ahora tenía valía para él más que el anillo, más que los centenares de anillos iguales que llevaba encima. Ahora había adquirido un poco de confianza, y tenía dinero.
Con una parte del dinero compró doscientos gramos de tocino, seis huevos, pan, patatas, algunas verduras: cuatro kilos de comida en total, todo lo que podía acarrear. Su presencia despertaba cierta curiosidad, pero nadie le hizo preguntas, y él no dio respuestas espontáneamente. Aunque ello no hubiera cambiado las cosas: no volvería nunca a aquella población de Kentucky.
Cuando salió del pueblo se sintió bastante bien, a pesar de todo el peso y del dolor en sus articulaciones y en su espalda, ya que había controlado el primer paso, se había puesto en marcha y ahora poseía su primer dinero norteamericano. Pero cuando hubo recorrido un kilómetro, andando a través de un campo yermo hacia las bajas colinas donde estaba su campamento, le asaltó súbitamente la abrumadora impresión de todo aquello —el largo viaje, el peligro, el dolor y la preocupación en su cuerpo—, y se dejó caer al suelo y permaneció allí, con el cuerpo y la mente llorando contra la violencia que ejercía sobre ellos la Tierra, el más raro, desconocido y extranjero de todos los lugares.
Estaba enfermo; enfermo del largo y peligroso viaje que había emprendido, enfermo de todos los medicamentos —las píldoras, las vacunas, los gases inhalados—, enfermo de preocupación, anticipando la crisis, y terriblemente enfermo de la espantosa carga de su propio peso. Había sabido durante años enteros que, cuando llegara el momento, cuando finalmente aterrizara y empezara a poner en práctica aquel complicado y superestudiado plan, experimentaría lo que estaba experimentando. Sin embargo, este lugar, a pesar de lo mucho que lo había estudiado, a pesar de lo mucho que había ensayado el papel que iba a representar, se le aparecía como increíblemente ajeno a él. Y la sensación —ahora que podía sentir— resultaba abrumadora. Se tumbó en la hierba y se sintió muy enfermo.
No era un hombre; pero era muy parecido a un hombre. Medía un metro ochenta, y algunos hombres tienen una estatura incluso superior; su pelo era tan blanco como el de un albino, pero su rostro tenía un color ligeramente bronceado y sus ojos eran de un azul pálido. Su esqueleto era improbablemente ligero, sus facciones delicadas, sus dedos largos, delgados, y la piel casi transparente, sin vello. Había algo de misterioso en su aniñado rostro, una agradable expresión juvenil en sus ojos grandes e inteligentes, y los rizados cabellos blancos crecían ahora un poco sobre sus orejas. Parecía muy joven.
Existían otras diferencias, también: sus uñas, por ejemplo, eran artificiales, ya que por naturaleza carecía de ellas. Solo tenía cuatro dedos en cada uno de sus pies; no tenía apéndice vermiforme y tampoco muela del juicio. El hipo era algo desconocido para él, ya que su diafragma, lo mismo que el resto de su aparato respiratorio, era sumamente robusto y estaba bastante desarrollado. La expansión de su tórax habría sido de unos doce centímetros. Pesaba muy poco, unos cuarenta y cinco kilos.
Pero tenía pestañas, cejas, pulgares opuestos, visión binocular y un millar de las características fisiológicas de un humano normal. Era inmune a las verrugas, pero podían afectarle la úlcera de estómago, el sarampión y la caries dental. Era humano, aunque no propiamente un hombre. También, como el hombre, era susceptible al amor, al miedo, al intenso dolor físico y a la compasión de sí mismo.
Al cabo de media hora se sintió mejor. Su estómago temblaba todavía, y tenía la impresión de que no podría levantar la cabeza, pero experimentaba la sensación de que la primera crisis había pasado, y empezó a mirar más objetivamente al mundo que le rodeaba. Se incorporó y tendió su mirada a través del campo en el que se encontraba. Era un terreno llano, de pastos, con pequeñas zonas de hierba de color oscuro, de artemisa, y parches de nieve rehelada y cristalina. El aire era muy limpio y el cielo estaba encapotado, de modo que la luz era difusa y suave y no lastimaba a sus ojos como lo había hecho la radiante luz solar dos días antes. Había una pequeña casa y un establo al otro lado de un grupo de árboles oscuros y desnudos que bordeaban una balsa. Podía ver el agua de la balsa a través de los árboles, y el espectáculo le hizo contener la respiración, ya que había mucha agua. La había visto en cantidades semejantes en los dos días que llevaba en la Tierra, pero aún no estaba acostumbrado. Era otra de aquellas cosas que había esperado encontrar pero cuya vista seguía impresionándole. Desde que era niño había oído hablar de los grandes océanos, de los lagos y de los ríos; pero ver semejante cantidad de agua en una sola balsa era un espectáculo que le dejaba sin respiración.
Empezó a percibir también un tipo de belleza en lo extraño del campo. Era completamente distinto de lo que le habían enseñado a esperar —igual, como ya había descubierto, que muchas de las cosas de este mundo—, pero ahora encontraba placer en sus raros colores y texturas, en sus diversos aspectos y olores. Y también en sus sonidos; ya que sus oídos eran muy agudos y captaba muchos ruidos extraños y agradables en la hierba, los roces y chasquidos de los insectos que habían sobrevivido a los fríos tempranos de principios de noviembre; e incluso, con su cabeza ahora contra el suelo, los muy pequeños y sutiles murmullos en la misma tierra.
Súbitamente se produjo un revoloteo en el aire, un batir de alas negras, luego una ronca y lastimera llamada, y una docena de cuervos volaron a través del campo y se alejaron. El antheano los contempló hasta que se perdieron de vista, y luego sonrió. Este sería, después de todo, un mundo agradable…
*
Su campamento se encontraba en un paraje aislado, cuidadosamente elegido: una mina de carbón abandonada en el Kentucky oriental. En varios kilómetros a la redonda solo había terreno árido, pequeños rodales de pálida retama y algunas excrecencias de roca fuliginosa. Cerca de uno de aquellos afloramientos geológicos había plantado su tienda, apenas visible contra el fondo de roca. La tienda era gris y parecía fabricada con tela asargada de algodón.
Estaba al borde de la extenuación cuando llegó allí, y tuvo que reposar unos minutos antes de abrir la bolsa y sacar la comida. Lo hizo cuidadosamente, poniéndose unos finos guantes para coger los paquetes y depositarlos sobre una mesita plegable. De debajo de la mesa sacó unos cuantos instrumentos y los dejó al lado de las cosas que había comprado en Haneyville. Contempló por unos instantes los huevos, patatas, apios, rábanos, arroz, judías, salchichas y zanahorias. Luego sonrió para sí mismo. La comida parecía inofensiva.
Después tomó uno de los pequeños instrumentos metálicos, insertó uno de sus extremos en una patata e inició el análisis cualitativo…
Tres horas más tarde se comió las zanahorias, crudas, y dio un bocado a uno de los rábanos, que produjo una especie de quemazón en la lengua. La comida era buena: sumamente rara, pero buena. Luego encendió una fogata e hirvió los huevos y las patatas. Enterró las salchichas, tras haber encontrado en ellas algunos aminoácidos que no fue capaz de identificar. Pero no había ningún peligro para él, a excepción de las omnipresentes bacterias, en los otros alimentos. Eran tal como ellos habían esperado. Encontró deliciosas las patatas, a pesar de todos los hidratos de carbono.
Estaba muy cansado. Pero antes de acostarse salió al exterior para echar una ojeada al lugar en el que había destruido el motor y los instrumentos de su aeronave monoplaza dos días antes, su primer día en la Tierra.
—————————————
Autor: Walter Tevis. Titulo: El hombre que cayó a la Tierra. Traducción: Basi Aroca Gómez. Editorial: Alfaguara. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


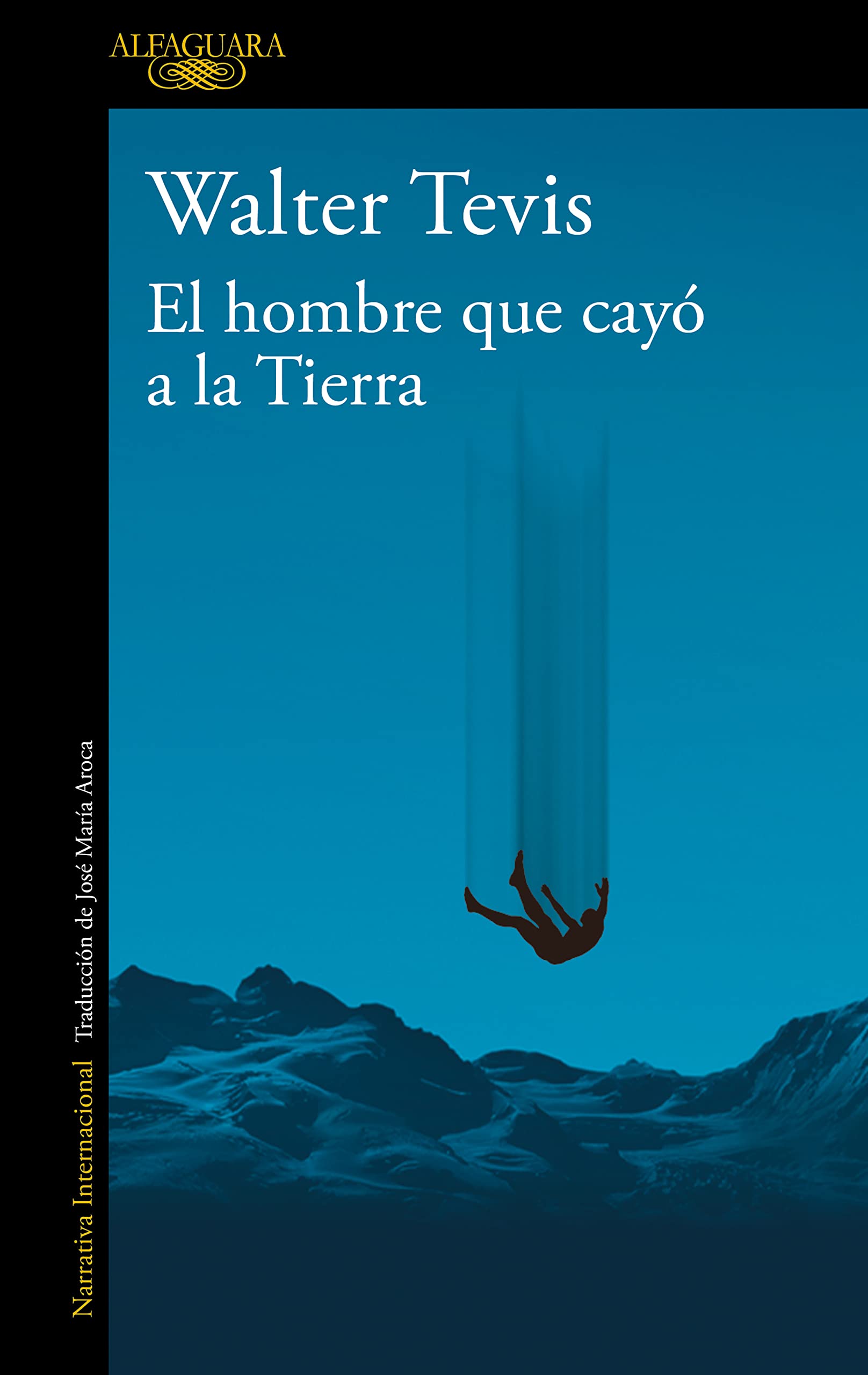



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: