La editorial Alma sigue ampliando la colección Zweig que empezó en 2023 con la publicación de cinco títulos del escritor austríaco. Ahora suma a la lista uno de sus grandes clásicos, El mundo de ayer, con una nueva traducción del Premio Nacional Carlos Fortea y con ilustraciones de Samuel Castaño.
En Zenda reproducimos el Prefacio y algunas ilustraciones de la nueva edición de El mundo de ayer, de Stefan Zweig (Alma).
***
PREFACIO
Nunca he dado tanta importancia a mi persona como para sentirme atraído por la idea de contar las historias de mi vida a otros. Han tenido que ocurrir muchas cosas, infinitamente más que la cuota de acontecimientos, catástrofes y pruebas que se le asigna a cada generación, antes de que hallara el valor de empezar un libro en el que soy protagonista o —mejor dicho— centro. Nada más lejos de mi carácter que ponerme en primer término, a no ser en el sentido de alguien que explica una conferencia con diapositivas; el tiempo brinda las imágenes, yo solamente digo las palabras, y en realidad no es tanto mi destino el que cuento, sino el de toda una generación… nuestra irrepetible generación, que ha soportado la carga del destino como pocas lo han hecho a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignificante, ha visto removida su existencia más íntima por las casi incesantes sacudidas volcánicas de nuestra tierra europea; y, en medio de esos seres innumerables, no me asigno otra prelación que la de haber sido austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista justo allá donde aquellas conmociones se sentían con más fuerza. Me han quitado tres veces mi casa y mi existencia, me han privado de todo lo anterior y pasado y arrojado al vacío con su dramática vehemencia, a un «no sé adónde» que ya me resultaba bien conocido. Pero no me quejo; precisamente el apátrida se vuelve libre en un sentido nuevo, y el que ya no está ligado a nada tampoco necesita cuidarse de nada. Así que espero al menos poder cumplir una de las condiciones principales de cualquier representación justa de una época: sinceridad e imparcialidad.
Me parece un deber dar testimonio de esta vida nuestra, tensa, dramáticamente sorprendente, porque —repito— cada uno de nosotros ha sido testigo de estos cambios inmensos, cada uno de nosotros se ha visto obligado a ser testigo. Para nuestra generación no ha habido ninguna escapatoria, ninguna posibilidad de ponerse a un lado como las anteriores; gracias a nuestra nueva organización de la simultaneidad, hemos estado constantemente incluidos en nuestra época. Cuando las bombas aplastaban las casas de Shanghái, en Europa lo sabíamos en nuestras habitaciones antes de que sacaran de sus viviendas a los heridos. Lo que ocurría a miles de millas al otro lado del mar se convertía vivamente en imagen. No había protección ni garantía contra ese constante ser informado e involucrado. No había ningún país al que poder huir, ningún silencio que se pudiera comprar, la mano del destino nos agarraba siempre y en todas partes y nos arrastraba de vuelta a su insaciable juego.
Había que someterse constantemente a las exigencias del Estado, ser presa de la más estúpida de las políticas, adaptarse a los cambios más fantásticos, encadenado siempre a lo común, por más encarnizadamente que uno se defendiera; te arrastraba de forma irresistible. Quien haya recorrido esta época, o más bien haya sido perseguido e instigado durante ella —hemos conocido pocas pausas para respirar—, ha vivido más historia que cualquiera de sus antepasados. También hoy volvemos a encontrarnos en un punto de inflexión, en un final y un nuevo comienzo. Por eso, no actúo sin intención cuando termino por el momento el repaso a mi vida en una fecha determinada. Porque aquel día de septiembre de 1939 traza la raya definitiva al pie de una época que nos ha dado forma y educado a los que tenemos sesenta años. Si, con nuestro testimonio, podemos transmitir a la siguiente generación aunque no sea más que una esquirla de verdad, arrancada de esa estructura en derribo, no habremos vivido completamente en vano.
Soy consciente de las desfavorables circunstancias, en extremo características de nuestra época, en las que trato de dar forma a estos recuerdos míos. Los escribo en medio de la guerra, los escribo en el extranjero y sin el menor apoyo a mi memoria. No tengo a mano, en mi habitación de hotel, ni un ejemplar de mis libros, ni una anotación, ni una carta de ningún amigo. No puedo obtener información en parte alguna, porque en el mundo entero el correo de un país a otro ha sido interrumpido o ha sido frenado por la censura. Todos vivimos tan aislados como hace cien años, antes de que se inventaran el barco de vapor, el ferrocarril, el avión y el correo. De todo mi pasado, no llevo conmigo más que lo que llevo detrás de la frente. Todo lo demás es en este momento inalcanzable para mí o se ha perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a conciencia el arte de no llorar por lo perdido, y quizá la pérdida de documentación y detalle sea incluso un beneficio para este libro mío. Porque contemplo nuestra memoria no como un elemento que retiene por mero azar esto y pierde por azar lo otro, sino como una fuerza que ordena conscientemente y excluye sabiamente. Todo lo que se olvida de la propia vida ya había sido condenado hacía mucho, por un instinto interior, a ser olvidado. Solo lo que yo mismo quiero preservar tiene derecho a ser preservado para los otros. ¡Así pues, hablad y elegid, recuerdos, en mi lugar, y dad al menos un tenue reflejo de mi vida, antes de que se hunda en la oscuridad!
—————————————
Autor: Stefan Zweig. Título: El mundo de ayer. Traducción: Carlos Fortea. Editorial: Alma. Venta: Todos tus libros.

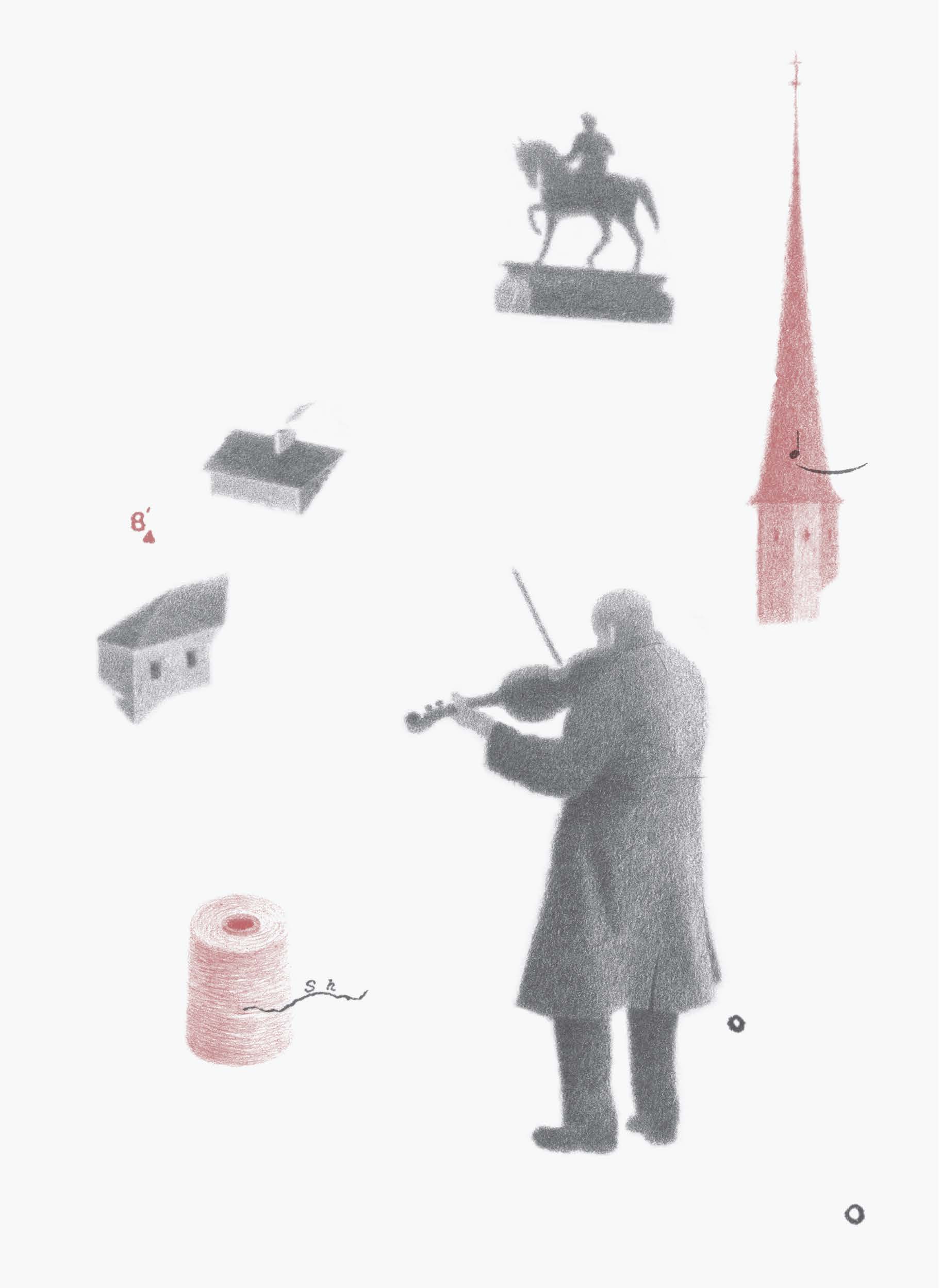
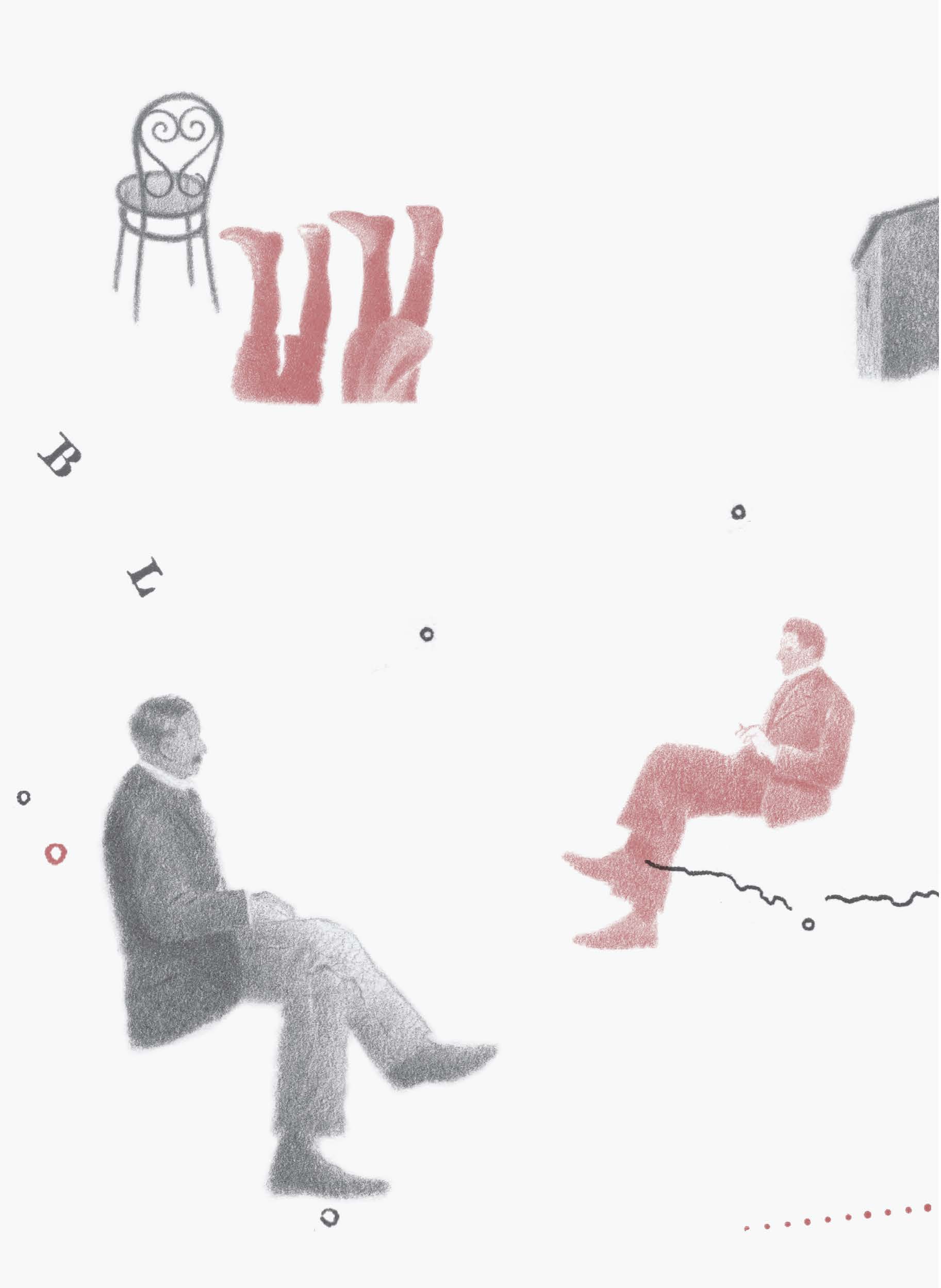

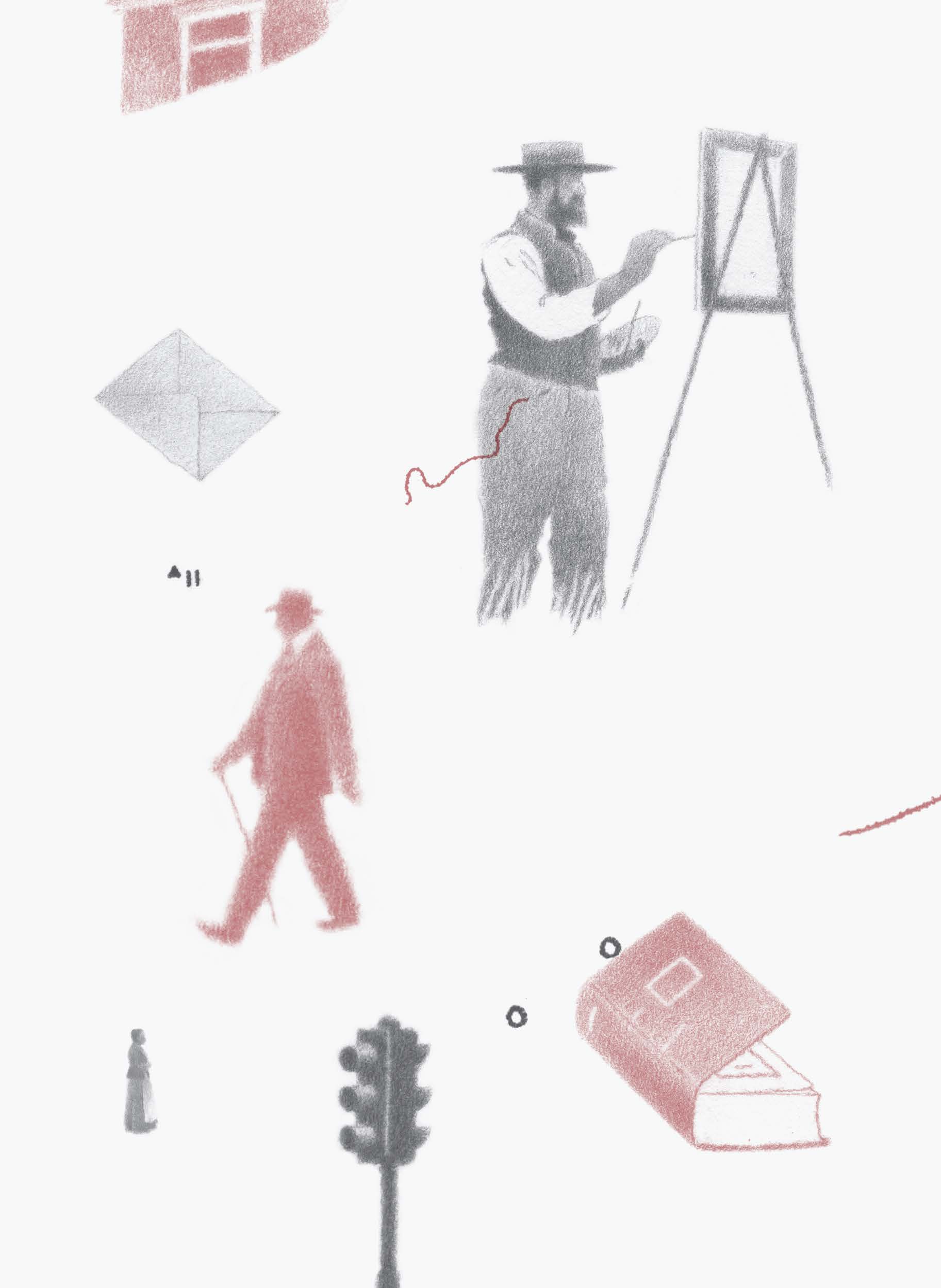








Profunda nostalgia de un mundo desaparecido. Zweig es la nostalgia absoluta. Impresionante libro, impresionante testimonio de una vida a punto de bajarse del Gran Viaje interestelar. Europa perdió a Zweig lo mismo que Europa se perdió a sí misma. Recomiendo encarecidamente su lectura o su relectura.
Dan tentaciones de no sentirse de ningún lugar, de ningún país, de ninguna bandera. Quizás Europa ha cambiado, quizás es un refugio sentirse europeos, pero también quizás Europa se ha convertido en la Europa de los nacionalismos, nacionalismos tan perversos como AQUÈL.
Completamente de acuerdo con Ricarrob.
Estoy leyendo en este momento esa descarnada narración de las vivencias de Zweig, sin nada a mano que le recuerde los hechos. Solo lo que hay detrás de su frente, es decir su memoria.
También leí su novela El ajedrez que consiguió apasionarme desde el minuto uno.
Pero volviendo a la que nos ocupa, » El tiempo de ayer» es una lectura recomendadisima ya que la frivolidad que inunda generalmente a la sociedad de hoy, contrasta enormemente con los valores que inundan la vida de este austriaco ilustre .