Principal de los Libros acaba de estrenar nueva colección: Principal Noir. Con la novela En la tormenta, tercer título de la colección, se estrena también Flynn Berry, premio Edgar a la Mejor Primera Novela, una historia de suspense escrita con buen pulso literario. Zenda ofrece el comienzo de la historia.
1
Ha desaparecido una mujer en Yorkshire del Este. Se esfumó de Hedon, cerca de donde nos criamos. Cuando Rachel se entere de la desaparición, pensará que ha sido él.
El cartel colgante del Surprise, un cuadro de un clíper en un mar ver de, cruje con el viento. El pub está en una calle tranquila de Chelsea. Tras acabar el trabajo en la calle Phene, he venido a almorzar y a tomar una copa de vino blanco. Soy asistente de una paisajista. Su especialidad son las praderas. Quedan como si nadie las hubiera tocado.
En pantalla, un reportero se mueve por el parque donde vieron a la mujer por última vez. La policía y sus perros se dispersan por las colinas detrás del pueblo. Podría contárselo a Rachel esta noche, aunque arruinaría la visita. Tal vez no tenga nada que ver con lo que le ocurrió a ella. Incluso puede que a la mujer no le haya pasado nada malo.
Los albañiles de enfrente han terminado de comer. Las bolsas de papel blanco están hechas una bola a sus pies y se apoyan contra los escalones bajo el frío sol. Ya tendría que haber ido a tomar el tren a Oxford, pero espero en el bar con el abrigo y la bufanda puestos mientras un inspector de investigación de la comisaría de Hull pide al público cualquier información sobre la desaparición.
Cuando el programa pasa a hablar de la tormenta en el norte, salgo, dejo atrás el cartel colgante y doblo en la siguiente esquina, hacia la calle Royal Hospital. Camino por delante de los jardines de césped recortado de Bourton Court. De la agencia inmobiliaria. Casas soleadas en Chelsea y Kensington. Yo todavía vivo en una torre de edificios en Kilburn. La escalera siempre huele a pintura y las gaviotas se lanzan contra los balcones.
Obviamente, no tengo jardín. Ya se sabe, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Por la calle Sloane bajan taxis negros. A los costados de los edificios las ventanas reflejan pequeñas esferas brillantes. En la librería están expuestas unas nuevas traducciones de Las mil y una noches.
En una de las historias un mago bebía una poción hecha de una hierba que lo mantenía joven. El problema era que la hierba solo crecía en la cima de una montaña, así que cada año el mago engañaba a un joven para que escalara la montaña. «Lanza la hierba», decía el mago. «Luego iré a buscarte». El joven lanzaba la hierba. No puedo recordar el final. Tal vez se acabara ahí. He olvidado el final de la mayoría de las historias, excepto el más importante: que Scheherazade vive.
Después de algunos minutos en el metro, vuelvo a salir, subiendo por las escaleras hasta la estación de Paddington. Compro el billete y una botella de vino tinto en la tienda Whistlestop de la estación.
En el andén, el tren comienza a hacer ruido. Ojalá Rachel se mudara a Londres. «Pero, entonces, ya no podrías venir aquí», dice, y la verdad es que adoro su casa, una antigua granja en una pequeña colina, con dos olmos viejos a los lados. El susurro de los árboles en el viento llena las habitaciones del piso de arriba. Y a ella le gusta vivir allí, vivir sola. Hace dos años estuvo a punto de casarse. «Por poco», dijo.
En el tren, apoyo la cabeza en el asiento y contemplo como los campos invernales se suceden. Mi vagón está vacío, excepto por algunos viajeros que han salido pronto del trabajo por el fin de semana. El cielo está gris, adornado en el horizonte por una cinta púrpura. Hace más frío aquí, fuera del pueblo. Lo veo en las caras de la gente que espera en los andenes de las estaciones. Una fina corriente de aire silba a través de una grieta en la base del cristal de la ventana. El tren es una cápsula iluminada que viaja a través del paisaje de carbón.
Dos niños encapuchados corren junto a mi vagón. Antes de llegar a alcanzarlos, saltan un muro de poca altura y desaparecen por el terraplén. El tren se sumerge en un estrecho seto. En verano, hace que la luz en el vagón se vuelva verde y titilante, como si estuviera bajo el agua. Ahora el seto está tan desnudo que la luz no cambia en absoluto. Vislumbro pajaritos en los huecos de las ramas, enmarcados por las enredaderas.
Hace unas semanas Rachel mencionó que estaba pensando en criar cabras. Dijo que el espino blanco que hay en el fondo de su jardín es perfecto para que trepen. Ya tiene un perro, un enorme pastor alemán.
«¿Cómo crees que se va a sentir Fenno con respecto a las cabras?», pregunté.
«Loco de felicidad, probablemente», contestó.
Me pregunto si todas las cabras trepan por los árboles o solo algunos tipos. No la creí hasta que me mostró fotos de una cabra de pie en el borde de una rama de cedro y otras cuantas en una morera blanca, aunque ninguna de las fotos mostraba cómo habían conseguido trepar. «Usan las pezuñas, Nora», dijo Rachel, lo cual no tiene ningún sentido.
Una mujer viene por el pasillo con un carrito y le compro un Twix para mí y un Aero para Rachel. Nuestro padre nos decía que éramos unas niñitas caprichosas. «Cuánta razón», decía Rachel.
Observo la larga extensión de campo. Esta noche le contaré lo de mi residencia artística, que comenzará en dos meses, a mediados de enero. Serán doce semanas en Francia, con alojamiento y una pequeña beca. Me presenté con una obra que escribí en la universidad llamada El novio ladrón. Es vergonzoso que no haya hecho nada mejor desde entonces, pero ya no importa, porque en Francia escribiré algo nuevo. Rachel se alegrará por mí. Nos servirá una copa para celebrarlo. Más tarde, en la cena, me contará alguna cosa que haya pasado en su trabajo durante la semana y yo no le diré nada sobre la mujer desaparecida en Yorkshire.
La bocina del tren, un aullido largo y grave, suena cuando atraviesa las montañas calizas. Intento recordar lo que Rachel dijo que cocinaría esta noche. La veo deambular por la cocina, moviendo el enorme bol de castañas hasta el borde de la encimera. Coq au vin y polenta, creo.
Le gusta cocinar, en parte por su trabajo. Dice que sus pacientes le hablan todo el tiempo de comida, ahora que no pueden comer lo que quieren. A menudo le preguntan qué cocina y a ella le gusta darles una buena respuesta.
Unos techos de arcilla con chimeneas se elevan sobre un alto muro de ladrillos, que crece junto a mí y luego se enrosca alrededor de la aldea. Más allá del muro, hay un campo de arbustos secos y setos con algunos caminos que lo atraviesan. En la linde, un hombre con sombrero verde quema rastrojos. Las hojas chamuscadas suben con las corrientes de aire y dan vueltas en el cielo blanco, flotando sobre el campo.
Saco de mi bolso la carpeta de propiedades para alquilar en Cornualles. En verano, Rachel y yo alquilamos una casa en Polperro. Las dos tenemos unos días libres en Navidad y hemos planeado reservar una este fin de semana.
Polperro se encuentra sobre los pliegues de un barranco costero. Hay casas encaladas con techos de pizarra acurrucadas en los riachuelos verdes. Entre los dos acantilados, hay un puerto y, pasando un rompeolas, un puerto interior, lo bastante grande como para una docena de veleros pequeños, con casas y bares construidos en el muelle, a la orilla del agua. Cuando la marea está baja, los barcos del puerto interior descansan con los cascos sobre el lodo. En el extremo oeste del barranco hay dos casas cuadradas de comerciantes: una de ladrillos marrones, como de tweed, y la otra blanca. Sobre ellas, unos pinos recortan el cielo. Pasando las casas de los comerciantes, en la punta, hay una pequeña casa de pescadores construida en las rocas. Es de granito irregular, así que, en los días de niebla, se confunde con las rocas de alrededor. La casa que alquilamos estaba en un cabo, a diez minutos caminando de Polperro, siguiendo la costa, y tenía una escalera privada con setenta y un escalones construidos en el acantilado que llevaban a la playa.
Amaba Cornualles con una pasión loca y celosa. Tenía veintinueve años y acababa de descubrirlo, pero me pertenecía. La lista de cosas que amaba de Cornualles era larga, pero no estaba terminada.
Incluía nuestra casa, por supuesto, y el pueblo, la península de Lizard y la leyenda del rey Arturo, cuya cuna estaba unos kilómetros más arriba por la costa en Tintagel. El pueblo de Mousehole, pronunciado «maussol». Daphne du Maurier y su «Anoche soñé que volvía a Manderley»… Claro que lo soñaste. Cualquiera que abandonara ese lugar lo haría. Los miradores en los techos de las casas. Las fotografías en los pubs de naufragios y de los vecinos del pueblo vestidos con largas faldas marrones y chaquetas, empequeñecidos junto a los cascos rotos.
Cada día tenía que reescribir la lista. Añadí los pinos y las empanadillas del Crumplehorn Inn y la cerveza córnica. Nadar, tanto en el mar abierto como en las cuevas tranquilas en las que se filtra el agua. Todo el rato, realmente, incluso mientras dormíamos.
«Todo es mejor aquí», dije.
«Bueno…», contestó Rachel.
«¿Qué es lo que más te gusta de Cornualles?», pregunté. Ella gruñó. «Si no, puedo decirte qué es lo que más me gusta a mí».
«Bueno… para empezar, el mar», contestó ella.
En todo caso, le gustaba más que a mí, y está incluso más emocionada que yo por volver. No ha sido ella misma últimamente. Se la ve muy tensa por el trabajo y siempre está cansada.
En la siguiente estación, el conductor avisa a los pasajeros de posibles retrasos mañana por culpa de la tormenta. «Excelente», pienso, «así que va a nevar».
Pasamos por otro pueblo, donde ahora los coches tienen las luces delanteras encendidas. Parecen canicas de un amarillo pálido bajo la tenue luz del atardecer. Entonces, el tren gira alrededor de una alameda y se endereza al entrar en Marlow.
Rachel no está en la estación. No es algo extraño. A menudo acaba tarde su turno en el hospital. Salgo del andén bajo una luz tan apagada que los techos del pueblo parecen estar ya cubiertos de nieve. Me alejo del pueblo en dirección a su casa, y pronto estoy en el tramo abierto de la carretera, una estrecha cinta asfaltada entre granjas.
Me pregunto si va caminando a mi encuentro con Fenno. La botella de vino tinto me da golpes en la espalda. Me imagino la cocina de Rachel. El bol de castañas y la polenta burbujeando sobre el fogón. Un coche se acerca y me aparto hacia el arcén. Disminuye la velocidad cuando se aproxima y la mujer que conduce me saluda con la cabeza antes de acelerar de nuevo.
Apresuro el paso. Siento como la respiración me calienta el pecho y tengo los dedos fríos, enroscados, en los bolsillos. Sobre mi cabeza, unas oscuras nubes se congregan y, en el silencio, el aire me provoca un zumbido en los oídos.
Y entonces veo la casa. Subo la colina y la gravilla cruje bajo mis pies. Su coche está aparcado en la entrada; probablemente acabe de llegar. Abro la puerta.
Me tropiezo hacia atrás antes de saber qué problema hay en la casa, como si algo hubiera venido volando hacia mí.
Lo primero que veo es al perro. Está ahorcado, colgado de su correa desde lo alto de las escaleras. La cuerda cruje mientras el perro gira lentamente. Sé que es algo horrible, pero también es impresionante. «¿Cómo has hecho eso?», me pregunto.
La correa está enrollada en un balaustre de la barandilla. Debe de haberse enredado y caído, ahorcándose. Pero hay sangre en el suelo y en las paredes.
Estoy hiperventilando, aunque todo a mi alrededor está tranquilo y en silencio. Tengo que hacer algo urgentemente, pero no sé qué. No llamo a Rachel.
Subo las escaleras. Hay un rastro de sangre en la pared justo por debajo de mi hombro, como si alguien se hubiera apoyado en ella mientras subía. Donde termina el rastro, hay huellas de manos de color rojo en el escalón siguiente, y en el siguiente, y luego en el rellano.
En el pasillo del primer piso las manchas se vuelven caóticas. No veo huellas de manos. Parece como si alguien se hubiera arrastrado, o hubiera sido arrastrado. Me quedo mirando las manchas y, entonces, después de un rato, bajo la vista al pasillo.
Oigo mis propios sollozos mientras me arrastro hacia ella. La parte delantera de su camisa está negra y húmeda, y la levanto suavemente apoyándola en mi regazo. Le coloco la mano en el cuello y trato de encontrarle el pulso; luego acerco la oreja a su rostro para oír su respiración. Le rozo la nariz con la mejilla y un escalofrío me baja por la nuca. Le hago el boca a boca, pero entonces, me detengo. Puede que le haga incluso más daño.
Apoyo la frente contra la suya y el pasillo se oscurece. Mi aliento deambula por su piel y su pelo. El pasillo se cierra a nuestro alrededor.
Mi teléfono nunca tiene cobertura en su casa. Tengo que salir para llamar a una ambulancia. No puedo dejarla, pero bajo torpemente por las escaleras y salgo de la vivienda.
Nada más colgar, ya no recuerdo lo que he dicho. No se ve a nadie en ninguna dirección, solo las casas de los vecinos y la montaña tras ellas, y en medio del silencio me parece oír el mar. El cielo se enturbia y alzo la vista. Me llevo las manos a la cabeza. Los oídos me pitan como si alguien gritara muy fuerte.
Espero a que Rachel aparezca por la puerta, con cara de confusión y agotamiento, mirándome fijamente a los ojos. Me paro a escuchar, esperando oír sus pasos suaves, cuando oigo las sirenas.
Tiene que bajar antes de que llegue la ambulancia. Todo habrá acabado cuando alguien más la vea. Le ruego que baje. La sirena se escucha cada vez más fuerte y mis orejas se alzan y se alejan de la mandíbula, como si estuviese sonriendo. Fijo la vista en la puerta y la espero.
Y, entonces, la ambulancia se hace visible, acelerando por la carretera entre las granjas. Llega a la entrada, la gravilla sale disparada de debajo de las ruedas y, cuando las puertas se abren y los técnicos de emergencias corren hacia mí, no puedo hablar. Una mujer entra en la casa y, luego, un hombre me pregunta si estoy herida. Miro hacia abajo y veo que tengo la camiseta manchada de sangre. Como no contesto, empieza a examinarme.
Me aparto de él y corro escaleras arriba tras la mujer. El rostro de Rachel mira hacia el techo. Su pelo oscuro se encharca en el suelo y tiene los brazos a los costados. Le veo los pies, embutidos en unos gruesos calcetines de lana. Quiero rodear a la mujer y apretarlos entre mis manos.
La técnica de emergencias coloca el dedo en el cuello de Rachel y, luego, toca el mismo punto de su propio cuello, bajo la mandíbula. No la oigo, porque estoy haciendo ruidos. Me ayuda a bajar las escaleras. Abre las puertas de la ambulancia, me sienta en la plataforma y me pone una manta térmica sobre los hombros. Mi camiseta húmeda se enfría y la tela se me pega al estómago. Me castañetean los dientes. La mujer enciende un calefactor y el calor invade la ambulancia y me calienta la espalda, hasta que el vapor se pierde por culpa del aire frío.
Pronto, llegan coches patrulla, y los policías enfundados en uniformes negros se agrupan en la carretera y suben por el jardín. Los miro; mi mirada salta del rostro de uno al del siguiente a la velocidad de un rayo. Del cinturón de alguien se escapan unos crujidos estáticos. Espero a que uno sonría y confiese que todo es una broma. Un agente clava un poste en la tierra y coloca una cinta delante de la puerta, que se queda rebotando en el aire.
Empiezo a ver borroso y, de repente, todo desaparece por completo. Estoy muy cansada. Trato de observar a la policía para contarle luego a Rachel lo ocurrido.
El cielo se vuelve espuma, como si la cresta de una gran ola invisible se nos echara encima. «¿Quién te ha hecho esto?», me pregunto; pero eso no es lo importante, lo importante es que vuelvas. En la casa del otro lado de la carretera, el granero donde normalmente aparcan está vacío. Un profesor de Oxford vive allí. «El granjero caballero», lo llama Rachel. Tras la casa del profesor, la cresta de la montaña es prácticamente un acantilado vertical, con caminos empinados tallados en la piedra. Miro la cresta hasta que parece que se desprende y comienza a acercarse.
Nadie entra en la casa. Todos esperan a alguien. El agente que ha colocado la cinta en la puerta está de pie, delante, custodiando la entrada. En el prado junto a la casa del profesor, una mujer monta a caballo. Su casita de campo se encuentra detrás del prado, al pie de la cresta. El caballo y la jinete galopan trazando un gran círculo bajo un cielo cada vez más oscuro.
La mujer se inclina hacia delante por el viento y me pregunto si ve algo: la casa, la ambulancia, los policías de uniforme de pie en el jardín.
Una puerta se cierra de golpe en el acceso a la casa y un hombre y una mujer caminan por la gravilla. Todo el mundo observa a la pareja mientras avanzan por la colina. Ambos llevan abrigos de color tostado y las manos en los bolsillos. Los bajos de las prendas ondulan a su paso. Tienen la mirada fija en la casa; entonces, la mujer mira en mi dirección y nuestros ojos se encuentran. El gélido viento me abofetea. La mujer levanta la cinta y entra en la casa. Cierro los ojos. Oigo pasos que se aproximan por la gravilla. El hombre se pone en cuclillas a mi lado. Espera.
Unos colores se mueven tras mis párpados. Pronto volverá el negro y, entonces, oiré el suspiro de los olmos por encima de mí. Si bajo las escaleras, veré nuestros platos en el fregadero y sobre los fogones. Los restos de polenta que se han secado en el fondo de la olla. Las cáscaras de castaña que hay sobre la encimera, abandonadas donde las hemos pelado mientras nos quemábamos los dedos.
Si voy a su habitación, veré las sombras de los olmos plantados al sur parpadeando sobre los tablones. El perro estará dormido, despatarrado bajo la cama, lo bastante cerca como para que Rachel deje caer el brazo por el borde de la cama y lo acaricie. Y veré a Rachel, dormida.
Abro los ojos.
—————————————
Autor: Flynn Berry. Título: En la tormenta. Editorial: Principal de libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



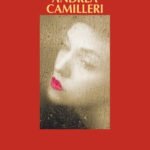


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: