En la Carta a lord Chandos, de Hugo von Hofmannsthal, el protagonista describe una crisis espiritual que acabará sumiéndolo en el nihilismo lingüístico. Las palabras, dice, “se me desmigajaban en la boca igual que hongos podridos”. Lo cierto es que no ha habido época en la que no se haya lamentado que las palabras se desmigajasen, por el uso, por el desuso o por el abuso. Erasmo lloró, en su Elogio de la lengua, el derrumbamiento de la torre de Babel del lenguaje cristiano. Rabelais se lamentó, en su Gargantúa, de vivir en la época de “las palabras congeladas”. Larra dijo, en su artículo “Las palabras”: “Benditos aquellos que no hablan, porque se entienden”. Nietzsche llamó al diccionario “cementerio de las palabras”. Y Karl Kraus, y muchos otros autores afásicos, hicieron voto de silencio tras la masacre semántica que supusieron las diversas campañas de propaganda asociadas a la Primera Guerra Mundial, tal y como estudia brillantemente Adan Kovacsis en Guerra y lenguaje.
Sin duda, la historia de la humanidad es la historia de la reescritura del diccionario del pensamiento, generación tras degeneración. Algunos optan por inventar nuevas palabras, como si las anteriores hubiesen quedado definitivamente inservibles. Pero eso nos aboca a una huida hacia adelante, y a una multiplicación innecesaria de los términos, tal y como diría Guillermo de Ockham. En mi opinión, es mejor intentar recuperar las buenas viejas palabras secuestradas. En Otras inquisiciones, Borges dice que quizás la historia de la literatura son las diferentes entonaciones de unas pocas metáforas. En mi opinión, también la historia de la filosofía, en general, es la lucha de diferentes grupos por imponerle a las palabras un determinado significado. Los grandes términos, como “libertad”, “igualdad”, “verdad”, “justicia” o “comunidad” no son meras definiciones unívocas y estables, sino campos de batalla. Y pueden ser declinadas por Erasmo, Voltaire, Emma Goldman o Hannah Arendt. O pueden ser malversadas por algún inventor de neolenguas.
Por eso, hoy más que nunca, o no menos que siempre, se nos aparece como necesario un libro como Incompletos. Filosofía para un pensamiento elegante, de José Carlos Ruiz. Porque se trata de un libro que trata de volver a pensar las nociones de felicidad, elegancia, indigencia, tiempo, sentido o valor. No para añadir un matiz, más o menos erudito, sino para reclamarlos como instrumentos de emancipación.
El primero de los conceptos que el autor trata es el de “indigencia mental”, que entiende como la carencia de medios intelectuales, espirituales y simbólicos que no sólo nos impide obtener información adecuada acerca de la realidad, sino también narrarla, estructurarla y dotarla de sentido. Dicha tarea habría sido cumplida durante mucho tiempo por las religiones. Si bien, tras la secularización de nuestras sociedades, en la época moderna, su cumplimiento habría quedado repartido entre diferentes instancias, que habrían fallado sucesivamente en su tarea reestructuradora. El subsiguiente desamparo intelectual y simbólico habría arrojado al sujeto hipermoderno, siguiendo la terminología de Lipovetsky, a los brazos de la heteronomía, que adoptaría múltiples formas, como los libros de autoayuda, los gurús, los antidepresivos, los ansiolíticos o los líderes populistas. Una de las formas más habituales de la heteronomía es la dependencia de la opinión que los demás tienen acerca de nosotros mismos. Dependencia que nos lleva a querer ser evaluados constantemente por los demás. La identidad indigente se transforma, de este modo, en lo que Lacan llamó “extimidad”, término que designa un tipo de identidad arrojada hacia el exterior, que podríamos llamar “obscena”, si hacemos caso a una de las etimologías que admite dicho término. Sería lo que no debería aparecer sobre la escena. Lo que rompe el decoro, o el decorado. Este narcisismo indigente nos lleva, además, a instrumentalizar, y por lo tanto a perder, al otro, que dejaría de ser un ser real en sí mismo, para devenir una entidad intermitente, que cobra significado sólo cuando nos presta atención. Es lo que José Carlos Ruiz llama otrofagia, o consumo del otro.
El problema de la otrofagia es que, tal y como señaló Simone de Beauvoir en El segundo sexo, no podemos formarnos una verdadera identidad si no contamos con una oposición real. Resulta, pues, que el hecho de que el otro se pueda activar o desactivar a placer, no sólo resulta una amenaza para el otro, sino también para nosotros mismos. Porque no podemos adoptar una forma propia sin una alteridad que nos limite. Si no somos capaces de mantener el antagonismo de la alteridad sin caer en la mera hostilidad, nuestra identidad se destensará, y será imposible caminar sobre ella. Lo cual puede generar, y de hecho genera, además de un cierto afantasmamiento, una vida sin tranquilidad, ni criterio propio, vuelta hacia afuera, y dependiente de la mirada de los demás. De ahí que Baudrillard postulase la necesidad de potenciar la alteridad, con el objetivo de que el otro vuelva a presentársenos como alguien realmente diferente.
El siguiente gran concepto del que se ocupa José Carlos Ruiz es el de la “felicidad”. Recordemos que no es la primera vez que dicho término es secuestrado. De hecho, el cristianismo, el comunismo soviético, el nacionalismo y el capitalismo tienen su propia idea de lo que es la felicidad, y han impuesto sonrisas (y lágrimas) a discreción. Sin duda, estamos contra la beatería, la happycracia y las sonrisas iluminadas, pero no podemos abandonar una palabra tan importante como la de “felicidad”. Cosa que ha hecho la filosofía académica contemporánea, dejándosela a la psicología, a la religión, a la autoayuda y la a propaganda. Porque las palabras se pelean, se discuten, se recuperan, y se salvan.
Para José Carlos Ruiz, se ha producido un cambio de paradigma en la concepción de la felicidad. De modo que resulta importante distinguir entre “la felicidad de los modernos” y “la posfelicidad de los hipermodernos”. Hasta hace poco, dice el autor, la felicidad no era un fin en sí mismo, sino la consecuencia no buscada de una vida virtuosa. Lo cual no significa que se menospreciase la felicidad, sino que no se la buscaba en primer término. En el mundo griego, la felicidad no era un objetivo, sino una consecuencia, de una vida ética y política. La felicidad era recibida como una recompensa, o como una inesperada felicidad colateral, porque lo que realmente importaba era labrarse una existencia digna. De algún modo, la gente no se preguntaba si era una persona feliz, sino si era una persona hecha y derecha. Por eso la palabra “felicidad” no ocupaba todos los espacios, como lo hace hoy día.
Pero, durante las últimas décadas, se ha ido imponiendo otra concepción de la felicidad, a la que el autor denomina “posfelicidad”. Y es que, para el individuo hipermoderno, en el que nos estamos convirtiendo un poco todos, el objetivo último, o primero, es la felicidad, o posfelicidad, que se suele concebir como una realidad totalmente desconectada del deber. Peor aún, para este tipo de individuo, el deber y la posfelicidad mantienen una relación de vasos comunicantes, en la que el deber es visto como pura abnegación, incompatible con una posfelicidad entendida en términos individualistas, narcisistas y falsamente hedonistas. Curiosamente, Kant fue uno de los máximos exponentes que defendió la separación entre el deber y la felicidad, al apartar cualquier inclinación emocional satisfactoria del cumplimiento del deber. Pero este tipo de felicidad ilustrada, o simplemente kantiana, que estaba conectado a un ideal social, se ha visto relegada por el deber exclusivo de la felicidad para con uno mismo, y por el desentendimiento de todo tipo de deber, por la sencilla razón de que el individuo ha pasado a percibir cualquier deber heterónimo como algo contraproducente para su felicidad. Pero, como defiende D’Holbach en su Moral natural, donde desarrolla la ética epicúrea, la felicidad y la virtud no pueden darse por separado. No son vasos comunicantes, son hermanas siamesas, que crecen o menguan juntas.
El problema es que esta nueva concepción de la posfelicidad nos condena a la búsqueda constante de una felicidad que nunca podrá darse en la individualidad narcisista de quien se siente desligado de todo deber, y a la vez depende patológicamente de la opinión de los demás. Porque la posfelicidad no permite una evaluación en manos del propio sujeto, sino que necesita ser reconocida por la comunidad.
Además, la posfelicidad impulsa al sujeto a la hiperactividad, que el propio capitalismo mantiene estrechamente conectada con la idea de felicidad, entendida como autorrealización; a la dependencia de la opinión ajena; y al consumo de emociones, o emodities (de emotion, ‘emoción’ y commodities, ‘mercancía’), que se agotan en el mismo acto de consumirlas, tal y como nos enseñó Hannah Arendt en La condición humana.
A continuación, José Carlos Ruiz se ocupa del concepto de “elegancia”, olvidado, o banalizado, desde hace mucho tiempo. El autor nos informa de que dicho término está etimológicamente emparentado con la palabra latina eligere, que significaría “elección”. Así que el sujeto elegante es aquel que sabe elegir. De ahí que a la persona elegante se la considere también “distinguida”. Pero no en lo que respecta a la ropa, sino en lo que pertoca a los fines que debe perseguir, y a los medios que debe poner en funcionamiento para alcanzarlos. Desde este punto de vista, la elegancia no está demasiado lejos de la phrónesis, o sabiduría práctica, de los griegos.
La elegancia no se trata, pues, simplemente, de una mera belleza o majestuosidad en las formas. Se trata de una cuestión profundamente ética. De ahí que el autor cite un interesante fragmento de Dignidad, de Javier Gomá Lanzón, donde se afirma que: “Un ciudadano elegante es el que ha instituido su corazón de manera tal que siente una inclinación natural por una sociabilidad civilizada, sin expectativa de premio, y una repugnancia paralela por los comportamientos incívicos, sin temor al castigo, y obra lo correcto en cada caso, incluso cuando nadie lo observa, sin mira de retribución, sólo por el respeto debido a sí mismo y a su dignidad.”
Pero que la vida no se reduzca a la mera apariencia no significa que no se interese por la estética. Sólo que lo hace de forma profunda. Tal y como hacían los griegos al fusionar la noción de bondad y la de belleza (recuérdese el célebre kalós kagathós), la estética de la elegancia se interesa por una belleza profunda, directamente contectada con la virtud ética. En este sentido, la elegancia tiene mucho que ver con el dictum aristotélico según el cual la virtud es hacer fácil lo difícil. Y recordemos que el término “fácil” procede del latín facilem, que significa ‘hacedero’. La elegancia es la capacidad de hacer hacederas las cosas, y en ese sentido nos recuerda a la alegría spinoziana.
Otro aspecto ético fundamental de la elegancia es la serenidad, totalmente opuesta a la ansiedad que domina en nuestros días, y que estaría conectada con la mercantilización de toda la existencia. Porque la manufacturación de toda nuestra vida en pura mercancía implica, además de una reducción de nuestra libertad y dignidad, su subordinación a un contexto muy volátil e inestable, que imposibilita una serenidad sin la cual es imposible la elegancia.
No es extraño, pues, que el sujeto hipermoderno, imbuido por la ética débil del posdeber y un hedonismo malentendido, haya perdido la elegancia. Para empezar, la elegancia es discreta, a diferencia del exhibicionismo “extimista” propio de la época de la omnipantalla. La falta de elegancia es indiscreción. Para el que carece de elegancia, lo íntimo sólo adquiere valor en tanto que contenido a exhibir, mientras que le cuesta soportar lo privado, al concebirlo como soledad o inexistencia para los demás. La falta de elegancia implica heteronomía, esto es incapacidad de valorar por uno mismo, lo cual genera, a su vez, una gran ansiedad, porque queremos ser como todo el mundo, y ese no es un criterio sólido y estable sobre el que basar una existencia.
Por eso lo elegante, que posee su propio criterio, se manifiesta con humildad, es sencillo, y procede con serena seguridad. El problema, dice el autor, es que, en la actualidad, el sujeto se derrama y se esparce sin autocontrol. En parte por la influencia de las pantallas, que son dinámicas y producen una gran intranquilidad, y en parte por la falta de un proyecto ético claro que catalice y dirija las propias acciones. La falta de elegancia actual consistiría en una hiperactividad en la que lo ordinario se apodera de lo esencial, y, como diría Mafalda, lo urgente eclipsa lo importante. Con todo, éste parece ser un problema antiguo, tal y como prueban las quejas de Séneca, que el mismo autor cita: “Unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan”.
La elegancia estética exige, además, un ejercicio de control y de contención a la hora de construir una narrativa, un término que no se refiere tanto a la mera narración de historias, como a la narración de nuestra propia vida. Una narración que implica también un estilo lingüístico, que debe ser claro, correcto y veraz.
En otro de los capítulos de Incompletos, José Carlos Ruiz describe los cambios que las categorías básicas de tiempo, experiencia, sujeto o identidad han experimentado en las últimas décadas. La palabra “categoría” derivaría del griego clásico, y significaría hablar en público para emitir un juicio, normalmente a la contra, acerca de alguien. Si bien con el tiempo habría pasado a significar las diferentes divisiones que sirven para ordenar un determinado ámbito de la realidad. Para el autor, resulta importante comprender de qué modo han cambiado nuestras categorías, puesto que son éstas las que nos guían a la hora de producir significado.
Para empezar, el sujeto hipermoderno identifica la realidad con su propia experiencia sin reconocer ningún tipo de pluralidad o alteridad. Pero si reduzco, por ejemplo, la belleza a mi experiencia de la belleza, todo aquel que no la comparta o estará equivocado o será incomprensible. Lo cual limitará mi posibilidad de comunicarme, ya que se circunscribirá solo a aquellos con los que comparto ese mismo concepto. Eso es lo que sucede con nuestras demás categorías, que se han visto estrechadas. Valga como indicio el abuso de los emoticonos, que unen una emoción y un icono, que son, precisamente, dos elementos que no precisan palabras, sino solo la expresión de una sensación o sentimiento.
También resulta interesante el análisis que hace José Carlos Ruiz de cómo la categoría del tiempo ha mutado. El tiempo propio de la vida real se nos aparece como excesivamente lento, en comparación con la velocidad del mundo virtual. Lo cual nos produce una cierta intranquilidad, o mala conciencia, porque el flujo imparable de imágenes digitales nos hace sentir que perdemos el tiempo, que somos unos vagos. Sentimiento que tratamos de calmar aumentando nuestros ritmos de productividad y consumo. Todo lo cual nos provoca una constante ansiedad e insatisfacción.
Para Lévinas, un tiempo sin corazón no es realmente tiempo, sino mera duración. De hecho, para el autor de Totalidad e infinito, el tiempo sólo logra cargarse de una cierta ambición ética cuando se reconfigura en el encuentro con el otro. El problema es que hoy el otro ha dejado de estar presente. El otro no existe como una existencia independiente, sino subordinada, ya que ha pasado a ocupar un tiempo de refuerzo de nuestra propia identidad. Lo cual lo ha convertido en una temporalidad intermitente que el individuo contemporáneo solo requiere para corroborar el relato de su propia identidad.
El autor también estudia las transformaciones que ha sufrido en nuestros días nuestra vivencia de lo espacial. En su opinión, hoy día, lo espacial prima sobre lo temporal. Según Fredric Jameson, nuestra experiencia psíquica, y nuestros lenguajes culturales, están dominados por categorías espaciales, a diferencia de la época moderna, en la que dominaron las temporales. En la época de la hipervelocidad, el sujeto percibe el mundo desde una impresión de cercanía. Ya no existe nada lejano. Este acercamiento emocional de las distancias que produce Internet nos genera un sentimiento de estar en casa en todas partes, que resulta falso. Porque se trata de un espacio virtualizado, sin corporeidad. Y, sin cuerpo, todo es accesible y asequible, pero también irreal. La identidad virtualizada se libera del peso, y también de las resistencias. Lo cual le hace ganar en diversidad y velocidad. Si bien también provoca una hiperactividad que resulta agotadora, y que no se traduce en sucesos reales. Todo lo cual supone un abandono de la realidad, que será precariamente sustituida por un hiperdinamismo de evasión.
En el último capítulo, José Carlos Ruiz habla de la crisis de las palabras. En su opinión, en las últimas décadas, se ha producido una reconfiguración emocionalista del lenguaje. Ha tenido lugar, al mismo tiempo, un fuerte empobrecimiento léxico, que ha supuesto una reducción de nuestra comprensión del mundo. Esto significa que “los juegos del lenguaje”, esto es, el modo en cómo se usan las palabras, son cada vez menos variados y menos ricos, lo cual supondría, a su vez, un empobrecimiento y una uniformización de la experiencia.
Este estrechamiento de los usos del lenguaje estaría relacionado con la uniformización, a nivel planetario, de los contenidos, los gustos y las tendencias. Se le suma a esta uniformización el hecho de que el lenguaje se haya vuelto cada vez más emocional. Lo cual es un serio problema, porque, como dijo Martha Nussbaum, las emociones no se limitan a la parte afectiva, sino que afectan también a la parte cognitiva, evaluativa o motivacional. De algún modo, las neurociencias, con el respaldo de una psicología positiva, habrían facilitado la captura neoliberal de la subjetividad emocional. No es extraño, pues, que la programación neurolingüística, que sostiene que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia, y afirma que dichos patrones se pueden cambiar, ocupe un lugar importante en las charlas de los coaches, y los gurús empresariales.
Para José Carlos Ruiz, podemos hablar del surgimiento de una neolengua, al modo de 1984, de George Orwell. Sus rasgos fundamentales serían: la escasez de vocabulario, el emocionalismo, la literalidad, el rechazo a la alteridad y la pérdida del amor o el interés por la verdad. Por eso, toda reforma ética o política debe pasar, necesariamente, por una revitalización del lenguaje.
Y ese es, precisamente, el objetivo de un libro como Incompletos. Filosofía para un pensamiento elegante. Pues se trata, sin duda, de un libro elegante, en el sentido profundo del término. Esto es, claro, independiente, discreto y dueño de un criterio propio, no sólo intelectual, sino también ético. Un libro que aúna la mejor tradición de filosofía sociológica, al modo de Simmel, Lipovetsky, Baudrillard o Bauman, con la tradición de los grandes autores éticos, como Aristóteles, John Stuart Mill o Martha Nussbaum. Sin duda, un libro importante para comprender nuestra época, luchar contra la indigencia mental, y recuperar una cierta elegancia sabia, ética y política.
—————————————
Autor: José Carlos Ruiz. Título: Incompletos. Filosofía para un pensamiento elegante. Editorial: Destino. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


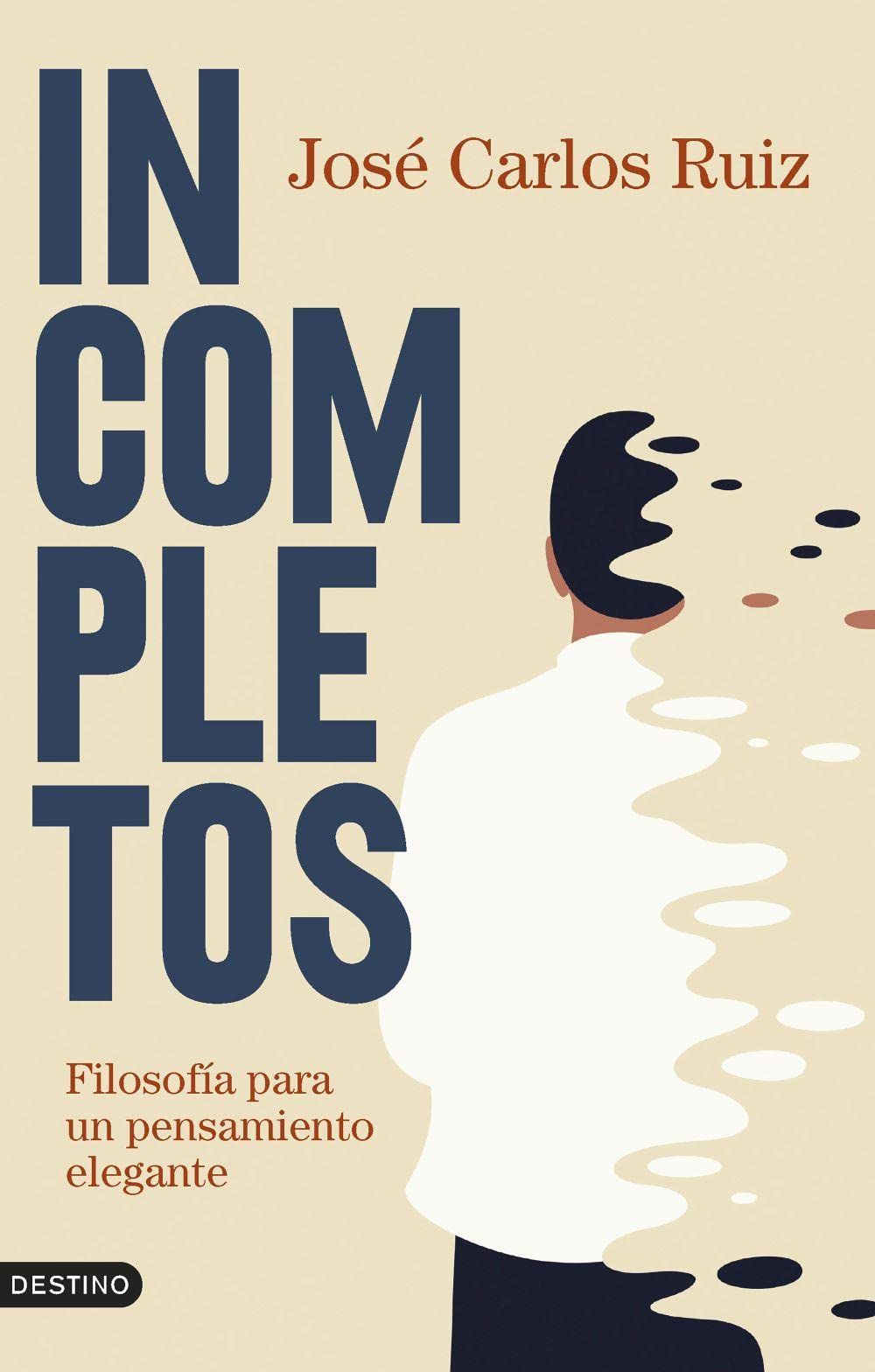



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: