Libre de una aparente fragilidad, el moribundo se aferra a esa visión contemplativa y estable de su propio final. Contra la imposición del sueño y de las altas estaturas que abrevian la entrada al abismo, se resiste con esa última escena en la que su cuerpo y los lirios que le afeitan el rostro conforman una imagen plena de belleza y equilibrio: afirmación y estatismo, curiosa negación del horror. Imagen de la que él será testigo desde un balcón con blancas colgaduras y una verja de flores; un balcón cuya carne no necesita la sangre para brillar a los pies del cielo. Desde allí, la muerte es dibujable y estética, y nada —ni siquiera la duda— puede corromper esa sonrisa liberada y frugal con la que se clausura el dolor y se saludan los beneplácitos del descanso.
«La naturaleza me parece ahora más hermosa que nunca. Quizás te rías de la contradicción de amar la naturaleza y, sin embargo, querer morir. Pero la naturaleza es hermosa precisamente porque se refleja en mis ojos de moribundo».
En su deseo, tan lleno de urgencia y placidez, de previsión y esteticismo, prosigue:
«El ahorcamiento es el método más seguro, pero imaginarme ahorcado me produce una repulsión estética. El ahogamiento, si sabes nadar como yo, es difícil y el sufrimiento es atroz. Por eso he decidido usar drogas».
Y así, en la madrugada del 24 de julio de 1927, en plena temporada de lluvias, Akutagawa esperó a que su mujer e hijos se durmieran para retirarse a su estudio, situado en el segundo piso de la vivienda. Allí se vistió con su yukata —un kimono ligero de verano— y se tomó después una dosis letal, debidamente preparada, de un barbitúrico llamado Veronal. Acostado ya en la cama, fueron dos los libros con los que decidió protegerse de la fealdad del sueño: la Biblia y un ejemplar de La historia de Cristo, del autor italiano Giovanni Papini. En el célebre obituario escrito por su mejor amigo y rival literario Kan Kikuchi se pudo leer:
«Akutagawa, has muerto de manera espléndida. Has vivido tu vida con tal densidad que has consumido en treinta y cinco años lo que otros tardan ochenta. La muerte ha sido tu última obra de arte».
Una obra de arte, cabría afirmar, obsesiva y trágica, pero también lógica; también cabal con ese nudo —apuntalado con esquirlas y frías emociones— que lo acompañó desde su nacimiento. Un nudo asociado a la locura de su madre, que Akutagawa intuía haber heredado, y a sus pretensiones —casi performativas— de perfección y belleza con las que intentó liberarse de ella.
Más allá de los diferentes contextos en los que se encuadra la obra del autor japonés —incluidos los Cuentos herejes, que ahora publica en una bellísima edición la editorial Pre-Textos—, toda su creación se resume en un esfuerzo visceral por armonizar, a través de la palabra, las silentes variaciones de la existencia. Frente al desorden y a la exégesis antinatural de un pasado no siempre pretérito, Akutagawa quiso deshacerse del dolor; lo apuntalaron el adorno, la decoración luminosa y una visión del lenguaje depurada y, al mismo tiempo, brillante.
Su producción, compuesta por más de ciento cincuenta relatos y exenta de novelas, comienza con obras como Rashōmon (1915) o En el bosque de bambú (1922), donde el autor utiliza el Japón medieval para diseccionar las curvaturas del comportamiento humano. Fue su obsesión por la materialidad radical del arte —cuyo manifiesto es El biombo del infierno, un texto en el que Akutagawa reconoce que la belleza, si es verdadera, puede exigir sacrificios humanos— lo que agrietó su etapa creativa final. Obras testamentarias como Kappa y Engranajes (1927) abandonaron el filtro histórico de sus cuentos anteriores para exponer, negro sobre blanco, su angustiosa «vaga ansiedad» y el terror a la locura que tanto lo consumía.
Akutagawa escribió sus Cuentos herejes entre 1916 y 1922, dentro de su llamada fase estética o histórica. Al igual que hizo con su obra anterior En el bosque de bambú, el autor japonés se propuso la reescritura de viejas leyendas —en este caso, las cristianas— persiguiendo su propio distanciamiento emocional como narrador y una perfección estilística, a veces obsesiva, que permitiera al relato brillar por sí mismo como obra de arte.
El telón de fondo de los relatos que componen Cuentos herejes es el llamado «Siglo Cristiano» de Japón (1549-1650), un periodo que comenzó con la fascinación exótica de los nativos por los misioneros jesuitas y su estética nanban («bárbara del sur»), pero que terminó ahogado en sangre por el shogunato Tokugawa. Ante el temor a una invasión colonial, el gobierno prohibió la fe extranjera, desatando una persecución implacable que obligó a los fieles a elegir entre el martirio o la apostasía pública mediante el fumi-e (la ceremonia de pisar imágenes sagradas). Es en este escenario de clandestinidad y martirio, de misterio y tradición herida, donde Akutagawa encontró el contexto literario idóneo para exponer las paradojas morales que nutrieron su literatura.
Debemos regresar a esa idea totalizadora del arte para comprender la perfecta —y estucada— arquitectura de estos cuentos herejes, y también a las pulsiones estéticas de Akutagawa, que tanto dominaron, al menos durante un tiempo, su desorden emocional. Más allá de la fe y de sus ambigüedades siempre corrosivas, el interés que el cristianismo suscitó en el autor japonés fue estético. En torno a su prosodia se despliegan escenarios y rituales repletos de ornamentación y perfume, de liturgia y de texturas que aceleran el equilibrio entre la armonía y el contraste. Lejos de ser una cuestión de fe, a Akutagawa le movió el exotismo de la estética nanban y la capacidad que esta le brindaba para ahondar, sin restricciones propias y ajenas, en la psicología japonesa moderna.
Cuentos herejes gira en torno a tres ejes temáticos que son, en realidad, tres enfrentamientos de orden moral: las disputas entre la fe y el amor, entre la fe y el azar, y entre el ingenio humano y el mal, representado por la figura —nada bíblica y sí muy literaria— del diablo.
Son tres los relatos que mejor representan esa triple dicotomía, moral y física, nutrida de pasiones terrenales que se enfrentan al dogma sin destruirlo del todo, sin dejar de sentirse impelidas por sus fines.
En el relato titulado “O-Gin” se cuenta la historia de una joven doncella criada por padres adoptivos cristianos durante el periodo de persecución. Cuando son capturados, se les ofrece la oportunidad de apostatar pisando el fumi-e (la imagen de Cristo) o morir en la hoguera.
«Encerrados en un sótano sombrío, Joan Magoshichi, Joanna Osumi y María Ogin fueron sometidos a todo tipo de torturas para hacer que renunciaran a la religión del Señor, pero los suplicios del agua y del fuego no lograron quebrantar su fe. Al final de aquellos sufrimientos pasajeros cruzarían las puertas del paraíso aun cuando sus cuerpos hubieran sido maltratados. Incluso esta celda desaparecía ante sus ojos, iluminada por un resplandor celestial, al imaginar que estaban apenas a un paso de obtener la gracia divina».
Pero el debate interno de Ogin va más allá de los beneficios espirituales que puede proporcionarle el paraíso. Su posible apostasía se convierte, en el tramo final del relato, en una declaración de amor, en un sometimiento a la lealtad paterna, en una aceptación del dolor si con este se respetan los principios esenciales de la vida.
En el relato titulado “El mártir”, Lorenzo es un joven de belleza angelical y voz suave, devoto sirviente de los jesuitas en la iglesia de Santa Lucía, en Nagasaki. Su piedad es ejemplar hasta que circulan rumores de que ha seducido a la hija de un paragüero vecino. Cuando se confirma el embarazo de la joven, Lorenzo es interrogado. Él no niega ni confirma: simplemente calla. Es excomulgado y expulsado, y vive en la miseria absoluta, apedreado por los niños y despreciado por la comunidad cristiana. Pero todo cambia durante un gran incendio en la ciudad.
«Con su inequívoca apariencia de mendigo, Lorenzo permanecía de pie delante del gentío, observando como hipnotizado la casa en llamas, pero enseguida se puso en acción. Al ver que el ventarrón se había cortado de repente, no vaciló ni un instante y se abrió paso entre las columnas, las vigas y las paredes, que ardían y crepitaban sin compasión. Con el cuerpo empapado de sudor, Simeón alzó las manos para dibujar en el aire la señal de la cruz, al tiempo que imploraba: “¡Auxilio, Señor!”».
Para Akutagawa, la santidad, lejos de ser milagrosa o de actuar como refugio frente a la debilidad y las pasiones extensas, es a veces el resultado de un error, de un misterioso secreto, de una regulación privada y, en ocasiones, mortal de nuestra propia intimidad.
El tercero de los ejemplos es el relato que lleva por título “El tabaco y el Diablo”. Aquí, el Diablo, aburrido de no encontrar pecadores en un Japón que desconoce la noción cristiana del mal, acompaña a Francisco Javier disfrazado de misionero. Para pasar el tiempo, cultiva plantas de tabaco. Un comerciante de ganado se interesa por la planta exótica y hace una apuesta con el Diablo: si adivina el nombre de la planta en tres días, se queda con el cultivo; si no, entrega su alma y cuerpo.
«El hermano se caló el sombrero y se rió, sacudiendo la mano como si se librara de un ataque de hormigas. Luego lanzó una sonora y aguda carcajada, que sonó en el aire como el nido de un cuervo, espantando al traficante».
El diablo, lejos de ser un símbolo ataviado con las múltiples galanuras del infierno, aparece aquí vestido de hombre, envuelto por sus mismos sinsabores, por sus idénticas pretensiones de triunfo y expansión. Es, además, una figura resuelta y ordenada —incluso bella— de la que cabe esperar triunfos y derrotas, avasalladoras invectivas y confesiones sinceras.
Y es aquí, en la detallada y humana descripción que Akutagawa hace de la fenomenología cristiana, donde florece su estilo particular, minucioso y puro, preciosista hasta extremos improbables. Un estilo tan cercano a la visión artística de Baudelaire, en el que la irrupción del diablo, lejos de ser tenebrosa, tiene un componente estético inigualable al que el autor japonés se entrega con devoción; un estilo que bebe de la fina ironía de Anatole France y de la vocación precisa y quirúrgica de Chéjov; un estilo que supuso para él un estímulo de orden y eufonía, de equilibrio y adorno, frente a esa tiniebla que le permeó con improductivos espejismos y a la que terminó por entregarse cuando las palabras y la belleza dejaron de ser suficientes. Morir sería ya su última obra de arte.
—————————————
Autor: Ryunosuke Akutagawa. Título: Cuentos herejes. Traducción: Ryukichi Tebao y Ednodio Quintero. Editorial: Pre-Textos. Venta: Todos tus libros.


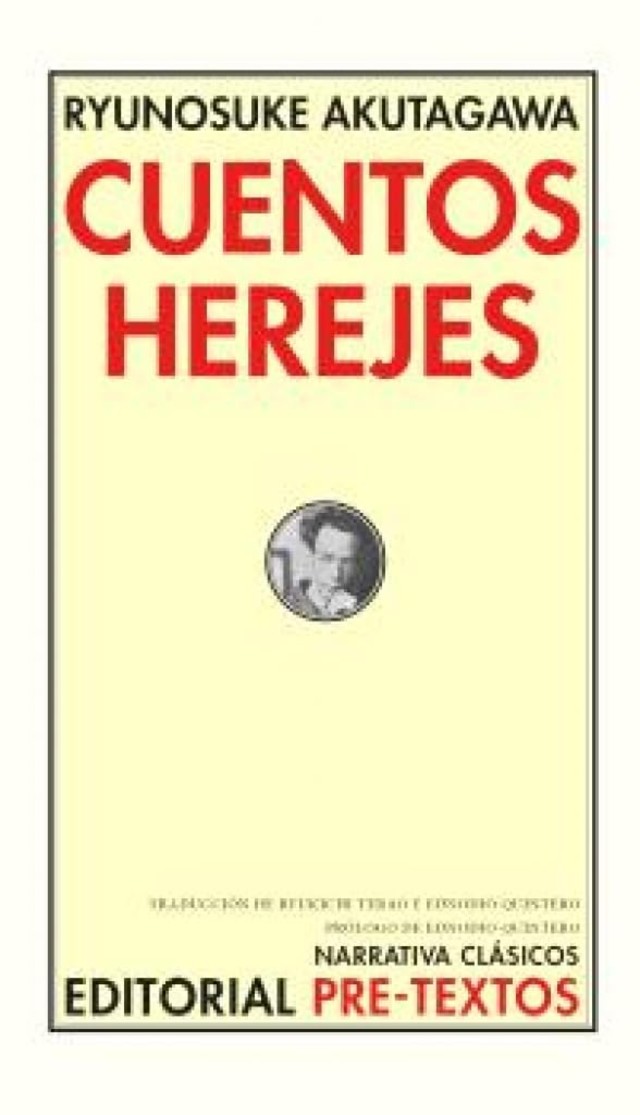



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: