Más o menos quince años antes de que Ballard comenzase Rascacielos, Clarice Lispector —una mujer que escribe desde lo más profundo de ese “bosque natural de sólo ser” de Juan Ramón, allí donde crecen los frutos que casi nadie se atreve a recoger, la más extraña variedad de manzanas nacidas en la oscuridad— concluía un relato que yo cuento entre los mejores que se hayan escrito nunca, en cualquier tiempo y en cualquier lengua. Lo tituló “El crimen del profesor de matemáticas”, y en él lo que tenemos es a un hombre bajo un árbol, a punto de enterrar a un perro, que entierra a un perro y que luego lo desentierra. Es un hombre que piensa no en el amo que tuvo un perro sino en el perro que tuvo una persona. El perro al que se dispone a enterrar no es suyo, su perro es otro, “todos los días un perro que podía abandonarse” (leamos esta frase en el cuento y veamos que es mucho más que una frase: es una de esas frases-conjuro que sólo encontramos, perfectamente destilada y cristalizada, en la mejor literatura). A ratos, en un relato de apenas siete páginas, tiene lugar una inversión de la mirada, un ver las cosas desde el lado del perro, que nos descubre a un hombre cansado y lleno de pesar, no al lógico profesor de matemáticas que “mira con precisión”, que “determina rigurosamente”, que posee “una cabeza matemática fría e inteligente”, sino al profunda y repentinamente sensitivo que deja de ver a un perro para encontrarse, ya sin remedio, con esta inocente manzana iluminada: el alma del perro. El lugar es tan recogido y tan inmenso como el cuento: una cima apartada en “la colina más alta”, un árbol solitario, “falso centro” que “dividía simétricamente el llano”, una plaza allá abajo por la que se derraman las voces dispersas de los niños, una iglesia donde los fieles entran “lenta y delicadamente”, un río distante, la montaña. Casi desde la primera frase se percibe, como enroscado a un viento que no se menciona (no hace tanto frío, el cielo es claro), el dolor cada vez menos soterrado de un pesar, una culpa. Pero la culpa que el cuento desentraña no se paga enterrando a un perro ajeno, ni tampoco desenterrándolo, ni dejando a la intemperie su cadáver. La culpa no se paga, ni existe “una manera de no castigarse” por una falta tan fríamente ganada. El hombre mira entonces a todas partes, esperando testigos para lo que ha hecho. “Y como si aún no bastara, comenzó a descender las laderas en dirección al seno de la familia.”
El relato tiene tres descensos: el descenso del hombre hacia sí mismo (un descenso ontológico a un universo personal), el descenso del hombre a la tumba del perro (un descenso real a un lugar físico) y el descenso del hombre por las laderas hacia el seno de la familia (un descenso real a un universo general; pero inquieta el matiz con que se enfría antes de tiempo el calor que debería irradiar del seno familiar: ese espantoso como si aún no bastara). A partir de ahí ya no es posible descender más. Uno ha llegado al último rincón del bosque, el que arroja sus semillas al fondo del ser, el que crea por una pura relación de afectos estas insoportables manzanas en la oscuridad. Aquí resuena con fuerza la idea que sostiene, por ejemplo, la poética de Keats: que el amor es un momento del adiós, que la vida es un momento de la muerte, que, como en Baudelaire, la amada es una breve concesión de la carroña, y esa idea se sienta a nuestro lado y lee con nosotros. Su presencia es tan delicada como los católicos que entran a la iglesia en la ciudad de allá abajo. Pero también es pavorosa. Está aquí, la tocamos, la sentimos respirar a nuestro lado (“todos los días un perro que podía abandonarse”). Y sin embargo hay algo todavía peor que eso: ella también nos toca.
Ballard, hacia 1973, empieza a escribir Rascacielos y lo hace con una imagen sublime: un hombre en lo alto de una torre, a sus pies toda la ruina de un universo particular en medio de una guerra marginal, y él allí sentado, comiéndose un perro. Está, como el matemático de Clarice, en lo más alto. En el cuento de Clarice la ruina es visible por detrás de los adjetivos bienintencionados, por detrás de todo cuanto es “lento” y “delicado”. En el cuento de Ballard, sin embargo, la ruina son todos estos apartamentos devastados torre abajo y esta moral hecha añicos que invita a comerte un perro. Es una ruina real, medible en los objetos apilados, y no ya la imagen ontológica del hombre que se palpa cuerpo adentro. Al igual que en Crash y, en general, en todas sus novelas, Ballard se desentiende del dintorno de los cuerpos, del proceso por el cual una mente se ve esculpida por el entorno, y en el ascenso hacia la cima del rascacielos de Robert Laing —médico y profesor universitario, como el enterrador del perro de Clarice es profesor de matemáticas— describe un mundo desmantelado desde el centro, un caos soberbio y centrífugo, que es lo que deja a su paso la voluntad sometida a la sed de represalias. Da que pensar esta violencia que se desata a contragravedad, comparada con el cuento de Clarice, donde al hombre que se sabe responsable todo lo que hay en el mundo se le vuelve experiencia sentida y presentida, masa abigarrada de conciencia, que penetra en el cuerpo malherido aprovechando la grieta de la culpa. Esto responde a un ideal clásico de causa y efecto en el que el descenso a los infiernos (incluso a ese infierno temporal que son los otros, el “seno de la familia”) se produce también por gravedad, por acumulación de peso responsable. Pero nunca habíamos oído hablar de una conquista del paraíso que deba hacerse mediante una lucha sin cuartel —dejando en el camino trocitos de humanidad— hacia lo alto. Uno se ganaba el cielo por la piedad. ¿No?
Se suele contar a Ballard entre los escritores de ciencia ficción, y él mismo comete ese error, que no cometió Kingsley Amis —el autor “solipsista, desconcertante y escandaloso”, que produce “una repugnancia física” en el lector, “nunca ha pertenecido en absoluto al género”—, o más bien lo comete en parte: Ballard sí fue un autor de ciencia ficción especulativa en sus cuatro primeros libros, las mil y pico páginas de maravillosas catástrofes medioambientales que uno no recuerda como una pesadilla sino como un sueño poblado de fantásticas estructuras hialinas, pero desde ese experimento con la forma que fue La exhibición de atrocidades pasó a explorar, según sus propias palabras, “la esfera psicológica del espacio interior”: y aquí la ciencia especulativa tiene poco que hacer. Muchos de los lectores que descubrieron a Ballard por sus apocalipsis climáticos no entendieron demasiado bien el cambio que produjo más tarde aquellos monstruos de la chatarra y el fetiche americano, esa genial celebración de una mitología moderna que fue Crash (con permiso de La exhibición de atrocidades, que manotea ya por esa pegajosa zona de la psique de Ballard), cuyo panteón de mutilados se llenó de los más hermosos demonios y antihéroes mediadores. Crash surgió como un Maldoror que penetraba en la conciencia no a través de la paródica torsión del lenguaje sino mediante una espectacular imaginería, paródica también por el exceso, que obligaba a mirar atentamente la belleza y la carroña de los accidentados en el asfalto, de los actores brutalmente desparramados en la carretera, de los sesos desperdigados de JFK, y a disfrutar no menos brutalmente con ese cromo clavado en las entrañas que dejaba a conductores temerarios como James y Vaughan medio muertos contra el salpicadero pero con la pernera manchada de estrellado esperma. Para muchos lectores fue una obra desagradable, incomprensible, incluso repugnante, como lo fue para Amis padre. Sin embargo no había nada que entender. Crash era un privilegio de autor, un largo poema en prosa, una visión, una necesidad de la palabra todavía por expresarse —disparada o no por la desolación que le produjo a Ballard la temprana muerte de su mujer en Benidorm, que eso es otro asunto—, una maravillosa plaza ganada en la exploración que estaba emprendiendo de la imaginación y de la verdad artística y, sobre todo, una obra de enorme belleza que simplemente debía ser escrita. Esto es lo único que había que entender, y en realidad esto es lo único que es preciso entender en lo que concierne a la creación de cualquier obra, más allá de los empujones exógenos. Hay libros que suceden por virtud de un rapto, de un arrebatamiento, libros únicos, en las palabras de Calasso (La otra parte, de Kubin, es un ejemplo). Pero tu cabeza ya está hecha para escribir lo que el rapto, simplemente, adelanta, al margen de que se te muera tu mujer en Benidorm.
Rascacielos no es una novela de ciencia ficción; ni siquiera, me atrevo a decir, es una novela distópica —nota: si a Ballard se le considera todavía un autor de ciencia ficción, más allá de su paso frisando la treintena por las revistas del género y las obras especulativas, es por su adhesión a este tipo de novela asimilado por la ficción más o menos visionaria, el juego con el futuro, que la vagancia catalogadora mete en el cajón que tiene más a mano—. Es, por así decir, una novela en la que el presente se quita la careta. Una novela cubista, en el sentido en que Picasso explicó el cubismo a la mujer que no admitía reconocerse en su retrato: “Ya se le parecerá”. Lo que actúa sobre la novela no es por tanto el tiempo de cocción para que retrato y retratado se reconozcan como caras de un mismo espejo: actúa el tiempo que tardamos nosotros en levantarle el velo, y es sólo un accidente de nuestra estupidez o de nuestra ceguera que eso ocurra menos pronto que tarde. En Rascacielos es un experimento arquitectónico de sociedad vertical, absolutamente jerarquizada, con controles vecinales crecientes y una mitología de la cima como equivalencia de poder, la parte reconocible de la máscara. Acabar sobre un montón de ruinas comiéndote un perro es otra parte igualmente visible pero que todavía nos negamos a reconocer.
Ninguna obra verdaderamente artística tiene mayor valor por el hecho de que adivine el futuro. Me atrevo a decir, en cambio, que una obra verdaderamente artística sí tiene mayor valor por el hecho de que adivine el presente. En el cuento de Clarice con el que abría este entretenimiento, el profesor de matemáticas medita al pie de la tumba que ha excavado para el perro desconocido:
“Hay tantas formas de ser culpable y de perderse para siempre y de traicionarse y de no enfrentarse. Yo elegí la de herir a un perro”, pensó el hombre. “Porque yo sabía que ese sería un crimen menor y que nadie va al Infierno por abandonar a un perro que confío en un hombre. Porque yo sabía que ese crimen no era punible.”
Sin embargo, el profesor de matemáticas desciende: por la ladera, a la tumba, al seno de la familia. Desciende del mismo modo en que Robert Laing emprende la ascensión del rascacielos: Laing también ha visto el futuro, que estaba ya en la entraña del presente.
Y antes de llegar hasta la cima, se come a un perro.
———————
Título: Rascacielos. Autor: J. G. Ballard. Editorial: Alianza (Colección Runas). Venta: Todostuslibros y Amazon.


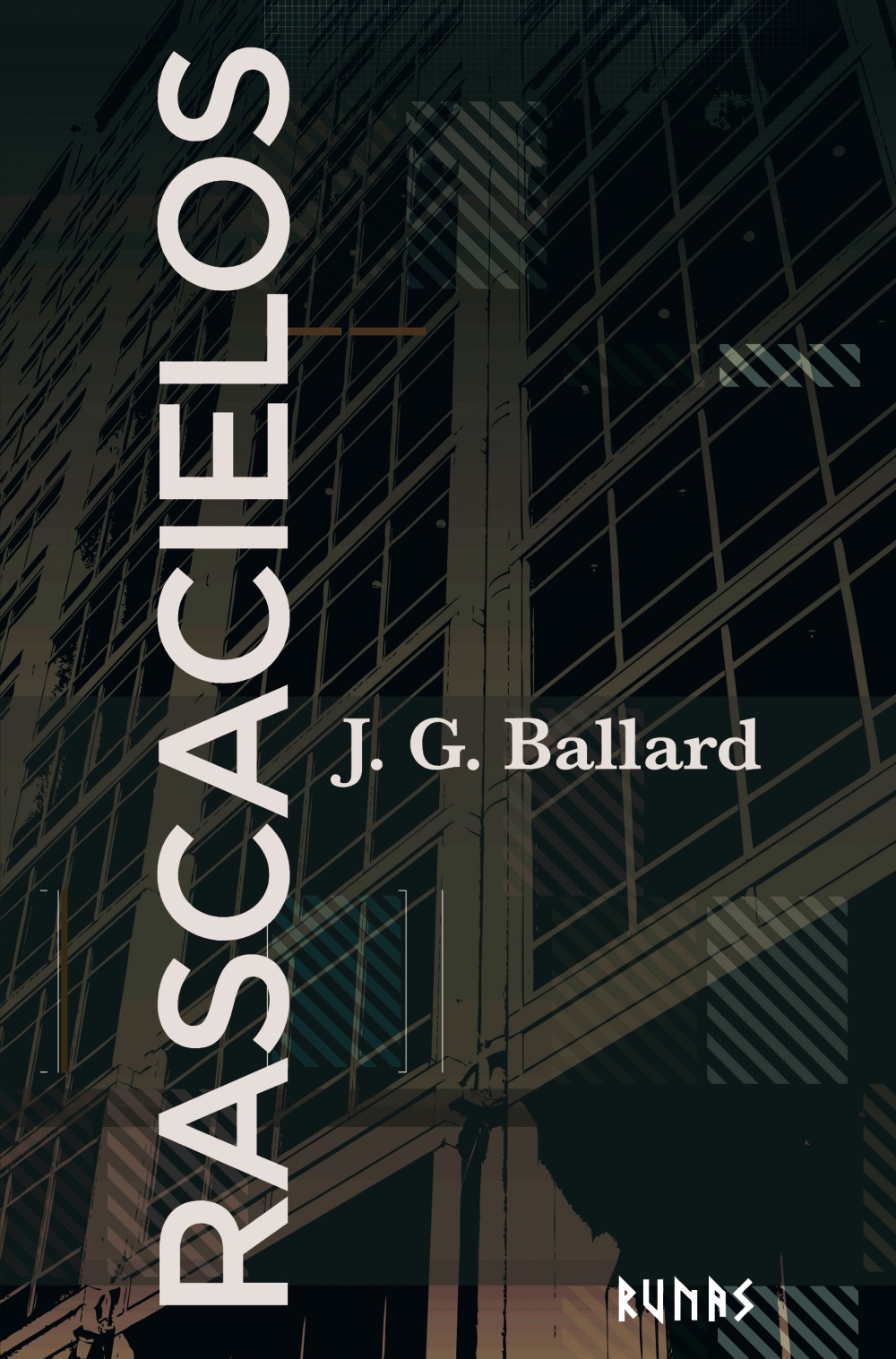



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: