Javier Moscoso toma como objeto al columpio para poder escribir sobre la humanidad, las pasiones, los miedos y todo ello respaldado por la filosofía de la oscilación. A lo largo del libro nos topamos con el columpio en los sitios más insospechados dotando a este objeto de un valor cultural que hoy día no tiene por considerarse irrelevante y pueril.
Zenda reproduce un fragmento de la obra Historia del columpio.
******
ANGUSTIA
La sala 216 del Statens Museum for Kunst, la más grande de las pinacotecas de Copenhague, está dedicada a la obra del pintor alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) y al arte del romanticismo.43 Allí nos reciben tres cuadros colgados de la misma pared. Entre un glaciar y un volcán, dos de los grandes temas de la pintura romántica, encontramos un pequeño cuadro de Jens Juel (1745-1802), uno de los artistas daneses más reconocidos. Esta escena campestre también alimenta el sentimiento de lo sublime. Los responsables del museo podrían haberla colocado igualmente al lado de un naufragio o un claro de luna. Aun cuando el motivo central es un columpio, el danés prefirió que el título hiciera referencia al promontorio del castillo de Sorgenfri, a trece kilómetros al norte de Copenhague, uno de los centros de esparcimiento de la burguesía local. Este hijo ilegítimo, amigo íntimo del naturalista ginebrino Charles Bonnet (1720-1793), con quien compartía el gusto por el estudio de las pasiones del alma, estaba interesado en el miedo como forma de esparcimiento. En la escena campestre sorprende la longitud de la cuerda en la que una joven se columpia sentada en lo que no parece más que una silla de cuatro patas, cuyo uso normal probablemente era otro. Como era corriente entonces, el impulso proviene de otro pequeño cordel, cuyo extremo descansa en las manos de un caballero que se oculta detrás de un árbol.
La joven se agarra con fuerza a los brazos de la silla, ante la mirada atenta de una niña y su ama de cría. Nada extraño, desde luego, porque a la inestabilidad del artefacto y a la longitud de la soga se suma la amenaza de las maderas clavadas al pie del árbol, como lanzas dispuestas a atravesar el cuerpo en caso de caída.
A medida que avanzaba el siglo XVIII, la pintura europea comenzó a explorar lo que podríamos considerar las cualidades dionisiacas del columpio. El miedo, por ejemplo, que el siglo anterior había definido como anticipación del dolor y de la muerte, pasará a servir de pasatiempo. Hubert Robert (1733-1808), el gran pintor de ruinas imaginarias, colocó a una joven que se columpia en una posición tan elevada que todos los presentes, incluyendo la escultura de Hércules que decora el jardín, debían esforzarse para divisarla. En una pieza similar de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), la altura alcanzada por la joven del columpio es tan desproporcionada que sus compañeras se sirven de un catalejo para poder seguir su vuelo. En ambos casos, el uso del artefacto se reviste de las cualidades románticas que, como los acantilados o los fantasmas de la literatura gótica, entretienen la conciencia a través de la evocación de un peligro.
Quizá no haya artista europeo que mejor haya sabido explorar estos temores que Francisco de Goya (1746-1828). Los lienzos y dibujos del pintor español manifiestan una evolución temática que va de la fiesta galante al deseo inconsciente y de la brujería al sexo descarnado. Su obra más famosa sobre el columpio es un óleo de 1779 que habría de servir de base a un tapiz (véase fig. 6) diseñado para el Palacio de El Pardo, en Madrid. Como en otros muchos cuadros similares, esta pintura, hoy en el Museo del Prado, recrea la peligrosa mezcla de los niños de la aristocracia con sus criadas y cuidadoras, así como, en el extremo, con los pastores que sirven para dar sentido a esta forma de carnaval inverso en el que, llegado el caso, los nobles se disfrazan de pobres, se divierten como pobres y se columpian como pobres. La escena está marcada por una desubicación social, por una forma de travestismo por el que las de arriba, pues se trata de mujeres, se divierten jugando a estar abajo, ante la mirada distante pero tal vez amenazante de los pastores que, a lo lejos, las observan.
En 1787, Goya realizó una versión distinta del mismo tema con ocasión de la decoración de la Casa de los Osuna, quienes, como buenos nobles à la mode, también querían una escena de columpio para su vivienda del campo. En la descripción de la obra, el pintor señaló que quienes miraban de lejos a la joven que se columpiaba entre dos árboles «eran gitanos», un comentario que enfatizaba aún más la forma en que el instrumento propiciaba la confusión y, a tenor de los prejuicios de la época, también la eventualidad de un fatal desenlace. Para acentuarlo, el pintor no dudó en introducir un elemento disruptivo: el nudo de la cuerda que sujeta a la joven, quizá una metáfora de la virginidad, parecía estar a punto de romperse.
Todas estas imágenes nos ponen en relación con algunas de las características psíquicas del balanceo, como son el miedo producido por el vértigo o el temor a la caída. Los cuadros de Goya, como los de Juel o los de Robert, señalan de modo indiciario los elementos dramáticos de la oscilación, producidos como resultado del attrezzo. Este es un tipo de miedo que puede considerarse geográfico, al menos en la medida en que depende de las condiciones físicas sobre las que se ha instalado el columpio o del impulso que adquiere en su vuelo. Quizá incluso, como en el cuadro realizado por Goya, podríamos hablar de un miedo matemático, que sería aquel en el que los referentes sociales han sido maliciosamente intercambiados, de modo que los aristócratas parecen pastores que a su vez parecen aristócratas. El miedo a perder la virginidad estaría entonces tan justificado como el miedo a caerse. Junto con estos dos tipos de miedo, todavía habría que añadir un miedo lógico, que sería aquel que solo viene propiciado por la repetición misma del movimiento.
Las formas de orientación kantianas que veíamos en el epígrafe anterior están, cada una a su manera, relacionadas con una forma diferente de temor. En los tres casos, la desorientación va acompañada de un miedo a perderse, ya se trate de perderse geográfica, moral o éticamente. Por un lado, es verdad, el sentimiento de orientación, que es al menos en parte innato, se comparte con otras tantas especies animales. Por el otro, sin embargo, la experiencia misma de la desorientación es profundamente humana, tanto más humana cuanto más avanzamos en las cualidades abstractas de la experiencia y menos podamos remitirla a sus condiciones contextuales. Dicho de otro modo, mientras que el miedo a caerse tiene todavía elementos propios del atavismo animal, el temor a perderse moralmente o el temor a perder los referentes éticos (el temor a perder a Dios, en la jerga kantiana) son profundamente humanos. Anclados en el cuerpo, sí; en la experiencia del cuerpo, pero profundamente humanos.
Esta última idea no es difícil de entender, pero sí de representar. Para dar cuenta de las consecuencias emocionales del movimiento infecundo habrá que ir hasta los límites de la representación figurativa, todo lo compleja que esta pueda llegar a ser, y adentrarse en las fronteras del dolor que surge de la indeterminación y de la «angustia», que no es sino la palabra adecuada para denominar al miedo que he llamado aquí, parafraseando a Kant, lógico: el que resulta de las cualidades mismas de la oscilación, con independencia de la longitud de la cuerda, de la fuerza del impulso o del temor a perder la honra.
Comencemos por reconocer que en el columpio no hay un plan ni, por lo tanto, tampoco hay nada como la realización de una idea. Se trata de un movimiento improductivo que no acaba cuando se alcanza objetivo alguno. En el juego del columpio no se marcan goles ni se alcanza el orgasmo. La vida de quien se columpia no se encuentra ni más ni menos realizada por el uso de la máquina, ni esta tampoco sirve para dotar de significado a la experiencia. La ausencia de un término medio que resuelva el problema (de encontrarse alternativamente arriba y abajo de modo reiterado) sugiere una forma de ansiedad diferente del miedo que produce la desorientación geográfica o social. Al contrario que el razonamiento dialéctico o analógico, la oscilación, que no puede decidir entre esto y aquello, y que además mantiene esa indecisión de modo reiterado, produce una forma peculiar de aflicción que denominamos «angustia». Esta emoción, antecesora ilustre de la ansiedad, fue profusamente estudiada por el filósofo, también danés, Søren Kierkegaard (1813-1855), para quien la vida era como un péndulo que se balancea hacia delante y hacia atrás sin encontrar reposo.
Para Kierkegaard, dos eran las condiciones sobre las que se asentaba el sentimiento de angustia. Por un lado, quien vuelve se recuerda. Por el otro, sabe que ya no es el mismo. La captación de ese instante sublime en el que nos sabemos regresando de lo que fuimos y en el que nos enfrentamos a lo que todavía no somos solo puede darse en los lugares más sombríos. De ahí que el ejercicio de la repetición también esté relacionado con todo tipo de visiones fantasmagóricas y espacios melancólicos.
A juicio de este filósofo, se trataba de saber si era posible, y cómo, volver a masticar lo que ya nos habíamos tragado, de pasar dos veces por el mismo sitio. La repetición confirmaba el valor de una felicidad que solo podrá mantenerse mientras el vínculo que nos une con lo pasado no nos agote ni el deseo del porvenir no nos consuma. Para montarse en el vaivén de la vida, en el columpio de la experiencia, se requiere, sobre todo, coraje: «El que no haya comprendido que la vida es repetición y que en esta estriba la belleza de la misma vida, es un pobre hombre que ya se ha juzgado a sí mismo y que no merece otra cosa mejor que morirse en el acto, sin necesidad de aguardar a que las parcas corten el hilo de sus días», escribía de manera solemne este filósofo.
Que nadie busque en la obra de Kierkegaard una digresión sobre el columpio. La idea no es esa. Lo que sí encontramos en sus libros es una filosofía de la experiencia, entendida como la reiteración de un movimiento oscilante, ya sea la zozobra del mar o un coche de caballos: «La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia».47 Interesa la obra de Kierkegaard porque en sus textos eclécticos, en los que juega a partes iguales con la filosofía y con la vida, despliega una maraña de metáforas, de farsas y de poses relacionadas con el columpio: el movimiento del barco, el coche de caballos, el tren, pero también la bruma, el bosque, la adolescencia, el momento transicional entre la madurez y la infancia, se dan citan alrededor de una filosofía de la oscilación. El columpio no está presente, pero sí la «ambivalencia melancólica», la forma de sufrimiento sin objeto —tan propia de la adolescencia, pero también de la poesía romántica— en donde el pensamiento no puede detenerse, sino que se encuentra sometido a un balanceo continuo, a una aflicción profunda, interiorizada («reflejada» la llama Kierkegaard): la que no se deja atrapar fácilmente por un concepto porque se trata de una aflicción que no abate. Como el movimiento mismo del mar, como el oleaje de las pasiones, esta tristeza profunda produce vértigo que la piel alcanza el tono pálido y macilento de la despedida. «Lo que hace que esta aflicción no pueda representarse es que le falta la calma, que no toma una decisión, no descansa en ninguna expresión individual concreta», nos dice el filósofo danés. De ahí que el movimiento ilusorio adquiera una figuración terapéutica basada en la reiteración, en el «cansino rotar de la rueca, en el sonido continuo que produce una persona que camine con pasos medidos de un lado a otro de una habitación». También podría haber añadido en la oscilación de la cuna, de la mecedora o del columpio. En todos estos casos, el movimiento exterior produce una forma de anestesia, una reacción química capaz de aletargar la conciencia de la desgracia y desvanecerla en una representación, falsa, de la aflicción, como un prisionero vigilado en una cárcel subterránea que vive allí año tras año con su monótono movimiento, que va y viene en su cubil, y que no se cansa nunca de realizar su corto camino.
Aun cuando Kierkegaard se sirve de tres historias de amor y de tres mujeres para reflexionar sobre la inquietud de la angustia, no está interesado ni en el amor ni en las mujeres. Al menos no esencialmente. El drama no se desvela a través de lo que hoy se llamaría pomposamente «la perspectiva de género», sino que concierne a una pulsión mucho más primaria: la que nos ata a la confianza, la que atañe menos a una caricatura de la feminidad que a una pintura imperfecta del desasosiego. Quien se asoma a la filosofía de Kierkegaard y solo ve mujeres se comporta como quien se horroriza ante los adornos de un viejo reloj estilo Imperio sin prestar atención a los engranajes del mecanismo que le permiten dar la hora. Esos péndulos mecánicos no son ni femeninos ni masculinos. El drama de María Luisa de Beaumarchais (una de las protagonistas del libro) no compete a la mujer, sino a la humanidad: en el interior de esta figura desdibujada, de la que resulta de todo punto indiferente que sea alta o baja, importante o insignificante, hermosa o no tanto, la aflicción, que no encuentra su objeto, se alimenta de las paradojas de la voluntad: quiere y no quiere, sabe y no sabe; naufraga, una y mil veces, en un océano de incertidumbres.
Veámoslo con algo de detalle. Inscrita en el contexto del drama burgués, la historia más o menos real de María Luisa de Beaumarchais fue la excusa de la que se valió Goethe para escribir una de sus piezas dramáticas de la que, posteriormente, se sirvió Kierkegaard para su estudio de la angustia. La historia gira en torno a la circunstancia de que el español José Clavijo se había al parecer prometido primero y después había abandonado a la hermana del escritor francés Beaumarchais. Exactamente igual que hizo el propio Kierkegaard con la joven Olsen, por cierto. El drama de María Luisa, de Lissette, es sencillo de resumir: Clavijo le prometió matrimonio. Clavijo la abandonó. Y, sin embargo, la aflicción es difícil de representar, pues este sufrimiento interior consiste precisamente en una inquietud que busca permanentemente su objeto sin encontrar descanso. Lissette le ama y le desprecia. El dolor proviene de una fluctuación constante, de una sucesión de imágenes en las que ninguna, por sí sola, permite atrapar la conciencia que se bate como el barco en las olas. A la manera del segundero de un reloj, la expresión exterior solo manifiesta el movimiento perpetuo de un mundo interior que no para quieto.
También para el compatriota de Kierkegaard y de Jens Juel, el pintor Vilhelm Hammershøi (1864-1916), se trataba de hacer visible lo invisible, de expresar la interioridad del movimiento oscilatorio del alma. Hammershøi, que había estudiado con un primo del filósofo, comenzó por reducir la paleta de color para sumergirse en la posibilidad de representar ese dolor de la indeterminación. Aun cuando tampoco hay columpios en su obra, sus figuras, femeninas y normalmente de espaldas, se enfrentan a un escenario de puertas entreabiertas, de dudas y de sombras. El interior doméstico se presenta como una imagen especular del alma que adquiere los tintes de la incertidumbre y de la angustia; más aún, si cabe, cuando al carácter sombrío de las piezas unimos la pasión del artista por la reiteración sistemática del motivo. Lector de Kierkegaard, Hammershøi explora el mismo problema que ya estaba presente en la obra de Herz. En este caso, no se trata tan solo de tener conocimiento, aunque solo sea sensorial, del yo trascendental, sino de visualizar la tempestad que ocurre por así decir de piel para dentro.52 El artista debe enfrentarse a la difícil tarea de representar en un escenario estático el movimiento oscilante, como el que se produce cuando confluyen el amor hacia la persona amada y el dolor que causa su abandono. A la manera del juego de siluetas con el que Kierkegaard intentaba construir su «pasatiempo psicológico», de modo que lo interior solo podía reconocerse, parcialmente, a través de la sombra reflejada de su contorno, Hammershøi busca en los claroscuros del exterior las formas del interior, a través de la reiteración de una figura, femenina en este caso, que aparece y desaparece, dejando tras de sí una sombra de melancolía.
Algunos de los más conspicuos pensadores del siglo XX retomaron esta idea. Tanto para Walter Benjamin como para Georg Simmel la filosofía de la cultura dependía de la posición de un observador distraído que paseaba, para matar el tiempo, a través de los pasajes de los comercios, de las formas objetivadas de la cultura. Ambos pusieron el acento en la cultura de fin de siglo y cada uno a su manera buscó la relación de las experiencias subjetivas con las emociones que producían ciudades como Berlín o París. Capaces de mezclarse en la multitud, su identidad estaba determinada por el espacio ambulatorio que transcurre entre el aburrimiento y el vértigo. Las raíces del flâneur, del observador que pasa el tiempo observando la oscilación de la conciencia, se adentran en el contexto de la literatura romántica. Es ahí, en los comienzos del siglo XIX, aun antes que en los del XX, cuando apareció ese paseante melancólico que debía elegir entre la angustia y el tedio. El escritor Charles Nodier (1780-1844) había utilizado la imagen para describir el mal del siglo y François-René de Chateaubriand (1768-1848) se sirvió de la misma idea para explicar el vague des passions. Con esa expresión decía referirse al estado al mismo tiempo físico y emocional en el que quedan las facultades del alma cuando se encuentran como encerradas, sin ejercer su fuerza más que sobre sí mismas, sin finalidad y sin objeto. Le vague de las pasiones, como la ola del mar (la vague), como el columpio, como el miedo lógico, bate sin propósito. Es un oleaje que refleja un estado pasional resultado de una falta de correspondencia entre un corazón lleno de vida y un mundo vacío. Mezclando el movimiento histérico de las olas con la melancolía del mar, Chateaubriand lo describía como un estado de confusión o incertidumbre emocional. Alfred de Musset (1810-1857) se sirvió de las mismas metáforas: eran tiempos en los que «las amantes nos habían traicionado, en los que nos calumniaban nuestros amigos y nos ignoraban nuestros compatriotas. Así que sentíamos el vacío en el corazón, y la muerte ante los ojos».
—————————————
Autor: Javier Moscoso. Título: Historia del columpio. Editorial: Taurus. Venta: Todostuslibros y Amazon





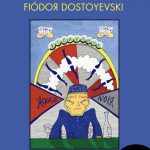

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: