Zenda publica el cuento «La agonía de Proserpina», de Jorge Salvador Galindo, que pertenece al libro de relatos Las croquetas del señor Keller (edit. Eolas), cuyo título viene de la frase de Juan Benet «Javier Tomeo escribe novelas como croquetas».
***
LA AGONÍA DE PROSERPINA
No continúes porque ya sé lo que viene luego
ANITA
A la puerta del trabajo me esperaba el portero y a la puerta del trabajo del portero me esperaba el trabajo. Para cuadrar las cosas, llegué yo.
—Buenos días, Laverdure. —Así fue como saludé.
—Le esperan arriba, señor Morrison —dijo el portero—. Y tengo que comunicarle que… Está bien. ¡Lleva la chorra fuera!
Apenas recordaba nada de la noche anterior, pero sí algunas escenas escalofriantes. Una mujer enana sobre mi vientre que no paraba de gritar y saltaba sobre el colchón como cabalgando un potro, un tipo con músculos en los dedos, su dedo sobre mi pecho, mi espalda contra la pared. Y también recordaba una fuga precipitada por las calles mojadas y yo mismo subido a una farola, agarrando el fuste con una mano y cantando la melodía que dictaba mi borrachera. La otra mano por visera y… Ese tipo también tenía músculos en los pies. ¡Y corría hacia mí como un demonio!
—¿Señor Morrison?
—¿Laverdure?
—La chorra… Y arriba le espera una mujer.
—¿Cuánto mide? —Laverdure me tapó el rabo con su americana.
—Poco menos que usted, señor Morrison.
Suspiré aliviado. Era evidente que andaba yo un poco desorientado, quizá debido a las tres botellas de Finolis Jack 34 que me había zurrado durante la cena la noche anterior. Ese vino me ponía burro, luego me activaba como un electrón, y finalmente todo se volvía espeso. ¿De dónde había salido esa enana? Seguro que los trece combinados que atravesaron mi gaznate tuvieron algo que ver. En ese punto me encontraba ahora. Puaj. La cabeza me palpitaba como dos melones en un cuadrilátero. Melón contra melón.
—¡Menudo par de melones!
—¿Cómo dice? —El portero levantó las cejas.
—Una enana, Laverdure —dije yo, recordando al instante el episodio de la cama—. Me los puso en la frente y… ¡Se movía como un muñeco!
El portero me miró con los ojos muy abiertos.
—Esa mujer lleva más de media hora en su despacho, señor Morrison —insistió.
—¿Le dio su nombre?
—Proserpina.
—¿Proserpina? —Una pausa—. Proserpina. —Otra pausa para disimular mi drama—. ¡Proserpina!
Nada recordaba al respecto. Al menos nada relacionado con una mujer de tamaño estándar que respondiera a ese nombre de joven doncella. La enana era otro rollo. Porque, ahora sí, un fogonazo me iluminó el melón de punta a cabo. Lo recordaba muy bien. La pequeña víbora me había ofrecido unas brillantes escamas de carpa que extrajo de un pastillero de vieja. «Chúpalas», me había dicho. Y luego se pasó buena parte de la cena explicándome… ¿Pero de dónde cojones había salido esa enana?
—¡Su puta madre!
—Haga el favor, señor Morrison.
La cosa estaba clara. La enana era una alucinación.
—Escúchame bien, Laverdure. ¡Esa enana es alucinante! —Deslicé la mano en el bolsillo izquierdo de mis pantalones y extraje un puñado de escamas. Se las ofrecí con la mano extendida y separando los dedos todo lo posible, de la misma forma que un gato se hace grande ante un peligro mediano. Le dije que las chupara y su reprobadora mirada se me clavó en la frente como una gominola a las muelas de atrás. Me froté las sienes con la esperanza de encontrar una respuesta satisfactoria a toda aquella peripecia. Pero… ¿qué peripecia? Cuando comenzaba a pensar que las brillantes escamas de carpa tan sólo escondían una pizca de ácido, recordé la explicación de la enana.
—Señor Morrison…
—Te contaré una historia, Laverdure —dije. Y le solté, palabra por palabra, lo que aquella enana del averno me contó con su voz de whiskazo a la deriva, mientras yo me aplicaba sobre un filete y pedía otra botella de Finolis.
***
Nada es lo que parece en el Valle de la Muerte, tron. ¿Lo comprendes? Aquella tarde hacía tanto calor que meterse en un bar y pedir una cerveza parecía la única posibilidad de supervivencia. Yo iba con Cilantro, tío, un chucho guapo pero un poco tarado: le faltaba una oreja y hablaba a gritos, como si le bailara una patata incandescente dentro la boca. El sol nos pegaba en el cráneo con la intensidad de un pico de jaco y olíamos a pelo quemado. Dicen que el Valle de la Muerte es el lugar más seco y caluroso del planeta. Creo que estábamos allí, o al menos muy cerca de aquel desierto inflamable. Entonces divisamos un bar a unos trescientos metros. Un bar, tron, un puto bar en pleno desierto al sur de California. «Hubo suerte, Cilantro», le dije al chucho señalando el garito. Cilantro meneó la cola. «¡Te lo dije! —gritó como un poseso—. ¡Un perro como yo no puede atravesar el desierto de Mojave sin hacer un alto en El Pingüino Divertido!».
***
—Pare, pare —me interrumpió el portero—. ¿El Pingüino Divertido?
—Se refería al bar, claro —dije yo—. Y póngase la americana, Laverdure. ¿O se cree que soy un perchero?
***
El Pingüino Divertido parecía una especie de chabola fabricada con tablones de madera y un tejado semitransparente con pararrayos y chimenea. Evidentemente, aquella extraña visión me llegaba alterada por la sed. Yo alucinaba, tron, pero la sed de Cilantro era todavía más acuciante que la mía y su alucinación muchísimo más enloquecida. Lo que Cilantro veía era un garito con forma de crótalo enrollado. Una serpiente de cascabel gigante con grifos de cerveza en los colmillos. Ese perro deliraba de la hostia, tío, y a mí me daba miedo. Pero fue al atravesar la puerta del bar (que no era un bar ni una puerta real, me cago en su puta madre, sólo dos palmeras atadas con una cuerda) cuando fuimos verdaderamente conscientes de los sutiles espejismos de la Cuenca Badwater. «No hubo suerte, amiga», me dijo Cilantro. Entonces nos sentamos debajo de las palmeras y, en el lugar exacto donde debía encontrarse El Pingüino Divertido, ambos contemplábamos atónitos una duna gigantesca por cuya ladera de sotavento, que es la que teníamos a la vista, se deslizaban aterrorizados varios hombres en una especie de trineos de plástico. ¿De que huían? Ni zorra, tron. El caso es que nos frotamos los ojos y todo se desvaneció. Los hombres. Los trineos de plástico. La enorme duna. «¡Nada es lo que parece en el Valle de la Muerte!», reflexionó el chucho. Y el hijo puta tenía razón.
***
El portero se balanceaba incómodo, presionando sus pies contra el suelo. La historia de la enana cobraba en el interior de su cabeza una extraña dimensión, pero algo le impedía relajarse para mostrar el interés debido. Yo seguía a mi bola, con la chorra al aire y los melones de la enana rebotando contra mi pecho y contra su cara. Y otra vez contra mi cara, en un toma y daca demoledor.
—Vamos, no ponga esa pose de cacahuete, Laverdure —le dije al portero, y le sacudí una torta en el lomo—. Le invito a un Finolis. Conozco un garito…
—¿El Mono Bonobo?
—¡Joder! ¡Sí!
***
Pronto cayó la noche en el desierto de Mojave y la oscuridad nos envolvió como si fuéramos el relleno de un burrito. Entonces, lo recuerdo ahora y todavía se me erizan los pezones de las tetas, salieron a la luz todos los putos horrores que permanecían escondidos en las minas de bórax de Furnarce Creek, donde dicen que las ovejas Bighorn amamantan día y noche a sus pequeños muflones. Hostia puta, tío. Yo había oído hablar cientos de veces sobre el Pozo del Diablo, sobre sus aguas pantanosas y sus pequeños cachorritos de carpa. Había visto a uno de esos pequeñines comerse un coyote en media hora y afilarse los dientes con el pico de un correcaminos. ¡Y no viene el chucho de los cojones mordiendo una carpa que parecía un solomillo de cerdo! Vaya pifia, tron. ¡Se puso como loco! Por lo visto las escamas de esos peces están impregnadas de una especie de curare, tío. Te metas por donde te metas una de esas escamitas, estás jodido. ¡En el puto paraíso!
***
—¿Me dejaría ver una de esas escamas otra vez, señor Morrison?
***
A la mañana siguiente Cilantro había perdido la capacidad de hablar. El chucho estaba en las últimas, tron. No vocalizaba. Necesitábamos urgentemente dar con ese maldito bar, sentarnos en un taburete y llevarnos al gaznate una botella helada de China Ranch. No hay nadie en el estado de California que desconozca la existencia de la China Ranch, una lager salvaje y potente, de aleatorios efectos y sabor bastante peculiar, cuyas notas recuerdan en cierto modo al cerdo agridulce empanado. No parece una bebida especialmente refrescante, eso hay que reconocerlo, pero lo es. Vaya si lo es, tío, me cago en la puta. En aquellos momentos hubiera cambiado mis dos tetas por un botellín de quinto. El caso es que rebasamos una yuca y un delicado rocío nos vino a vaporizar la cara. Agua. Agua fresca y maravillosa, probablemente empujada por un viento repentino y revelador. ¡Agua de la Cuenca Badwater! Efectivamente, una charca estupenda se extendía a nuestros pies como en una bandeja de plata. Me imaginé una plancha de trémula gelatina con algún insecto atrapado, y eso era exactamente lo que teníamos delante. Comencé a arrodillarme para remojar mis pastosas encías y refrescarme el cuello por dentro, pero Cilantro recuperó la voz para gritarme en un oído: «¡No es potable, pedazo de gilipollas!». De repente me acarició la napia un intenso olor a anchoas calientes. Joder, tron, el chucho estaba de nuevo en lo cierto. Los arroyuelos que alimentaban la charca, tal vez provenientes de ese río endemoniado de nombre Amargosa, acumulaban en la orilla y en el fondo una gruesa corteza ejecutada de forma natural por miles de hexágonos de sal. A su vez, varias especies de insectos acuáticos desconocidos flotaban en la superficie, tal vez a la espera de obtener para sus crías los mejores ramilletes de salicornia. Libélulas, larvas de mosca alcalina, mosquitos antipáticos y una cosa muy parecida al gusalguero pero con escudo. Y entre todos aquellos insectos de mierda, tío, agárrate la chorra con la mano, apareció un maravilloso ejemplar de caracol de Badwater. ¡Un puto caracol de Badwater!
***
—¿Y qué pasó después? —preguntó Laverdure trincando otro vaso de Finolis y machacando dos escamas con su tarjeta de crédito. El camarero de El Mono Bonobo deslizó un ojo por encima de nuestra mesa, pero hizo la vista gorda.
—La enana nunca me lo dijo —dije.
El portero se enchufó el polvo de escamas de cuatro tiros y la noche empezó a deslizarse sobre una especie de ficción psicodélica bastante peligrosa para mí. Laverdure, confundido al principio, me palpaba constantemente para comprobar si el señor Morrison era el señor Moquison.
—¡Mire, señor Porrison! —gritaba el portero, que ya empezaba a molestarme—. ¡Yo también llevo la chorra fuera!
—¡Laverdure! —dije mientras enfundaba la mía.
—Si usted quisiera, podría presentarme a esa enana…
—Mira, yo me voy.
—Usted se queda, señor Robinson.
Aparté la silla de mi culo y, con la idea de esquivar una trifulca innecesaria, me dispuse a abandonar el local. Me despedí a la carrera, a la francesa, como un diablo en crucial persecución. Pero sentí algo en el cogote. Ardor, dolor, picor. Mi cuerpo planchó el suelo en primer lugar, y al segundo mi cabeza golpeó el embaldosado de bonobos. Fue entonces cuando la enana comenzó a botar de nuevo sobre mi pecho. Sus melones me abofeteaban los mofletes (cara, pecho, cara) y un dedo gordo pulsaba mis teclas a ambos lados del esternón.
—¡Eh, tú! —ladró Laverdure enrabietado.
Me deshice de la enana lanzándola contra la pared. Yo creo que se me fue la mano porque su cuerpecito se estampó de tal forma contra un tabique, con tal intensidad, que parecía la serigrafía de un tomate cherry.
Ya pisaba la calle cuando me entró un frescor calcetín arriba y unas irrefrenables ganas de entonar mis melodías agarrado a una farola. Laverdure se acercaba presionando el asfalto con sus pies de colchoneta. Y todo pasó como te lo cuento, tron, me cago en la puta. Ese tipo tenía músculos en los pies. ¡Y corría hacia mí como un demonio!
—————————————
Autor: Jorge Salvador Galindo. Título: Las croquetas del señor Keller. Editorial: Eolas. Venta: Todostuslibros, Amazon y Casa del Libro.


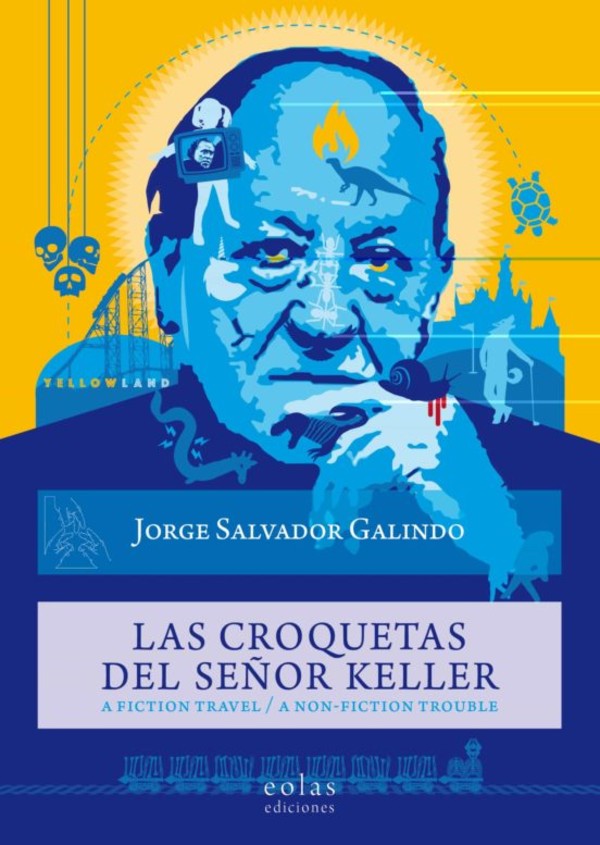
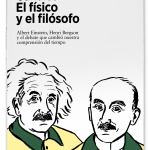


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: