El cirujano ortopédico Steffen Jacobsen ha escrito cuatro thrillers y se ha metido en el bolsillo a los lectores de los países bálticos. La última de sus novelas de suspense, La cacería, es también la primera de la serie protagonizada por Michael Sander, investigador privado que, en esta ocasión, ha visto un vídeo en el que dos personas corren despavoridas y que ahora necesita descubrir qué se esconde tras esas imágenes. En Escandinavia, este libro ha vendido más de medio millón de ejemplares.
En Zenda reproducimos el Prólogo de La cacería (Roca Editorial).
***
PRÓLOGO
Finnmark, Noruega septentrional
24 de marzo de 2010, 18:35
70º 29’ 46’’ 97 N
25º 43’ 57’’ 34 E
Cuando lo encontraron, vio cómo el sol se escondía tras las montañas al oeste del fiordo de Porsanger con la certeza de que no volvería a contemplarlo. Con el crepúsculo, el frío se extendió por el agua. A pocos pasos de donde se hallaba, el terreno se precipitaba hacia el mar en una caída escarpada. Era la única vía de escape, pero, en su estado, descolgarse por los cien metros de desplome bajo la luz cada vez más escasa del crepúsculo era imposible. Era el fin y prefería plantarle cara. Se había cansado de ser un animal.
Veía las luces de los faros de unos pocos coches al otro lado del fiordo y, aunque estaban a apenas quince kilómetros, a él le parecía otro mundo. Se escondió las manos en las axilas y apoyó la barbilla en las rodillas mientras contemplaba los destrozos que la bala del cliente había causado en una de sus botas de montaña algunas horas antes en su huida desesperada. El pie aún le sangraba, el líquido rojo goteaba por el agujero, pero ya no le dolía mucho. Se quitó la bota y apretó los dientes cuando se llevó consigo el calcetín, tieso por la sangre reseca. Entonces embutió la bota bajo una piedra y la cubrió con tierra y grava. Tal vez alguien la encontrara un día.
Eran unas botas muy buenas. A decir verdad, todo el equipo era de primera calidad. La chaqueta de camuflaje y los pantalones de cazador, un jersey de forro polar, ropa interior técnica, una brújula y un mapa plastificado de la región con las lenguas de tierra que se adentraban en el mar de Barents y separaban el fiordo de Porsanger, el de Lakse y el de Tana.
Las primeras estrellas y planetas empezaron a brillar en el cielo. Reconoció Venus, pero ninguno más. Ingrid se sabía los nombres de todo, como si llevara en los genes las plantas, los animales y las constelaciones.
Se sacó las manos de las axilas y las unió para rezar por su mujer, y eso que casi nunca rezaba. Rezó por que Ingrid se les hubiera escapado. Era más rápida esquiando y corriendo de lo que él había sido jamás, y él había conseguido aguantar. Al menos hasta ese momento.
Se dieron un abrazo cuando oyeron los silbatos de los cazadores por la tarde y supieron que los habían descubierto. Él besó sus labios fríos y la apartó de un empujón hacia el agua al borde del glaciar. Ella no quería separarse de él y él volvió a empujarla, tan fuerte que casi la hizo caer, mientras le decía que planeaba dejarse ver por la cresta de la montaña para que fueran tras él mientras Ingrid permanecía escondida en el glaciar para después tratar de resguardarse en terreno más elevado. Si corría sin parar el resto del día y toda la noche, podría llegar a Lakselv al alba y avisar a la policía.
Finalmente, Ingrid se puso los esquís y salió disparada por la pendiente nevada hasta desaparecer entre los tupidos pinos, donde difícilmente la verían. Ingrid conseguiría escapar.
La última vez que vio a su mujer fue desde lo alto de una colina mientras no perdía de vista a los cazadores, que acababan de coronar la colina de al lado mientras, a su espalda, el sol de la tarde les arrancaba largas sombras. Los que iban a la cabeza lo descubrieron y sus silbidos resonaron por los valles.
No habían vuelto a la montaña desde el nacimiento de los gemelos dos años antes, y se morían de ganas. Su mujer, noruega, le había enseñado a apreciar el paisaje baldío del norte de Noruega. Al ver el pronóstico meteorológico, que prometía un día apacible y despejado a finales de marzo, tomaron una decisión espontánea y, después de convencer a su madre para que se quedara con los niños, compraron dos billetes para el siguiente vuelo de Copenhague a Oslo y de allí a Lakselv.
Almorzaron en el hotel Porsanger Vertshus, casi vacío. Apenas empezaba la temporada, y la camarera se alegró de su visita. Se repartieron una botella de vino, hicieron el amor bajo el edredón helado y durmieron profundamente.
A la mañana siguiente fueron hacia el norte por la orilla este del fiordo de Porsanger hasta que un camión los recogió y los llevó hasta Väkkära, donde empezaron el ascenso. Tenían intención de recorrer treinta kilómetros en dirección nordeste hasta el lago Kjæsvannet o incluso más allá, plantar la tienda, pescar un rato, sacar algunas fotos…, y pasar allí un par de días antes de regresar a Lakselv.
Bajo un sol temprano, fueron por un camino lleno de aromas que la primavera incipiente arrancaba a las plantas y los líquenes que crecían en los miles de lagos y lodazales en los que el hielo negro se resquebrajaba bajo sus botas. En el lago pescó un par de truchas atontadas aún por el invierno, peces pesados, fríos y firmes entre sus manos. Las envolvió en musgo y las guardó en el cesto de pesca mientras Ingrid encendía una hoguera. La escarcha empezó a crepitar entre los árboles, pero, envueltos en los sacos de dormir muy cerca de la hoguera y recostados en el tronco de un abedul, no pasaron frío.
Por la noche, lo despertó el petardeo profundo y monótono de un helicóptero que volaba hacia el este, pero no le prestó atención. Pasaban a menudo helicópteros que trasladaban pacientes a los hospitales de Kirkenes o Hammerfest o transportaban personal y suministros a las plataformas petrolíferas del mar del Norte. La región tenía unos setecientos kilómetros de diámetro y estaba prácticamente deshabitada a excepción de un par de pueblos azotados por el viento junto a la costa y grupos nómadas de samis con sus rebaños de renos.
Volvió a dormirse. El siguiente despertar no pudo determinarlo con claridad. Solo recordaba fragmentos sin sentido: el cielo frío y lleno de estrellas cuando cortaron el techo de la tienda, un breve grito de Ingrid, una bocanada cortante de ozono, un resplandor azul chispeante. Dolor y oscuridad. No podía mover ni un músculo, pero notó que lo levantaban en volandas y lo sacaban de su saco de dormir.
Luego recordó que los paralizaron con una pistola eléctrica, como en las películas.
La silueta de un helicóptero tapó el cielo. Los tumbaron en el suelo del vehículo, que empezó a zozobrar a medida que subían los hombres.
Notó la ausencia de gravedad cuando el vehículo se elevó y echó a volar.
Sus secuestradores no habían dicho ni una palabra, ni entre ellos ni a él y a Ingrid. Poco después, uno de ellos se les acercó con una jeringuilla, la cual clavó en el muslo de Ingrid a través del saco de dormir, haciendo enmudecer su murmullo semiinconsciente.
Vio cómo preparaban otra jeringuilla y un chorro finísimo de líquido transparente salía disparado de la aguja. El hombre se arrodilló junto a su cabeza y le agarró el brazo dentro del saco de dormir.
Despertó después de nadar sin descanso hacia un rectángulo de luz y se encontró sentado desnudo sobre un suelo de cemento, temblando de frío y frente a una apertura luminosa en la pared. Debía de haber empezado a moverse mucho antes de recuperar el conocimiento, puesto que tenía las rodillas encogidas y se apoyaba en los talones. Tenía las muñecas sujetas con bridas que le habían dejado las manos cianóticas e hinchadas. Un cable de acero amarraba la brida a una anilla en el suelo.
En un extremo de la estancia había una pila de losas de pizarra que llegaba hasta las vigas del techo, cosa que le hizo suponer que se encontraba en una de las muchas canteras abandonadas del fiordo.
Al oír un suspiro y un rumor metálico que arañaba el cemento junto a él, se dejó caer de lado para que su rostro fuera lo primero que Ingrid viera al despertar.
Se quedaron tumbados frente a frente, tan cerca como el cable de acero les permitía, hasta que se abrió la puerta y aparecieron dos siluetas oscuras recortadas contra el sol del amanecer. El suelo crujió bajo sus botas cuando entraron en la habitación mientras hacían caso omiso a sus preguntas atropelladas en danés, inglés y noruego. Cuando empezó a insultarlos, apuntaron a Ingrid en la cabeza con una pistola.
El más alto de los dos lo hizo sentarse de un tirón en el pelo y se sacó sus pasaportes del bolsillo de la chaqueta. En un inglés correcto con acento escandinavo, verificó su edad y les preguntó cuánto pesaban, si tomaban alguna medicación y si por casualidad sabían cuál era su saturación de oxígeno en sangre.
El tono tranquilo y desenfadado en el que hablaba lo confundía. Su compañero apartó la pistola de la cabeza de Ingrid. Él se llenó la boca de saliva y lanzó un escupitajo que aterrizó junto a la bota del que hacía las preguntas.
No se movió. Ninguno de los dos pronunció palabra. Entonces, el de las preguntas levantó la bota y pisoteó el dedo pequeño del pie de Ingrid con un crujido atroz. Ingrid gritó, y él trató de abalanzarse sobre ellos pese al cable, aunque lo único que consiguió fue llevarse una patada en la barriga.
El hombre siguió con las preguntas y obtuvo al fin las respuestas que deseaba. Los desataron del suelo y les cortaron las bridas de los tobillos para que pudieran levantarse y salir. Ingrid necesitaba algo de apoyo para caminar, pero él quiso andar solo.
En el exterior encontraron a cuatro hombres más en el patio entre los edificios de la cantera. Llevaban todos pasamontañas negros y ropa de camuflaje con un estampado de manchas irregulares en gris, negro y gris oscuro, muy adecuado para pasar desapercibido en alta montaña.
Miró a los ojos castaños del hombre que los había llevado fuera.
—Os creéis muy machos, ¿no? —le dijo en danés.
El hombre entornó los ojos, que se le rodearon de arrugas al sonreír, pero no dijo nada.
Les cortaron las bridas de las muñecas y pudo estrechar el cuerpo flaco y frágil de Ingrid mientras ella intentaba taparse el sexo y los pechos con las manos.
En una mesa hecha con la hoja de una puerta sobre caballetes había ropa, botas, equipo y comida. Les indicaron que se pusieran ropa interior térmica, camisetas y jerséis de forro polar, calcetines, chaquetas y pantalones de camuflaje. El que parecía el líder les recomendó que comieran tanta pasta, muesli y pan como pudieran, porque sería lo último que se llevarían a la boca.
A continuación, les explicó que los había comprado un cliente que pretendía pasar las siguientes veinticuatro horas cazándolos por la montaña. No era nada personal. El cliente no los conocía, ni ellos al cliente. Había otras opciones, pero el cliente los había elegido a ellos.
Ingrid se cubrió la cara con las manos y se encogió mientras pronunciaba una y otra vez los nombres de los gemelos entre sollozos. Él detectó movimiento en una ventana. Había alguien tras el cristal polvoriento y agrietado, vio la silueta borrosa de una cara medio oculta bajo un sombrero de ala ancha hasta que se apartó de la ventana y desapareció.
El líder de los secuestradores continuó explicando que les darían dos horas de ventaja. Si los descubrían dentro del tiempo límite, el cliente podría disponer de ellos a voluntad. Señaló un acantilado a unos doscientos metros de distancia y les dijo que al pie del acantilado encontrarían un rifle de caza con tres balas en la recámara para que lo usaran como quisieran. A continuación, les preguntó si sabían manejar el arma.
Él asintió.
Ingrid se dejó caer, pero él la levantó enseguida y se alejaron entre los edificios hasta que llegaron a campo abierto.
Cuando empezaron a correr, el sol se alzaba al este de las montañas.
Vio el resplandor de los frontales reflejado en las piedras mojadas del arroyo. El corazón le latía a toda velocidad. Se le aflojó la vejiga y notó una sensación cálida entre los muslos. Se maldijo entre dientes por vergüenza, por la preocupación salvaje que sentía por Ingrid, por lo irreal de todo aquello.
Cuando los cazadores aparecieron de la oscuridad, les gritó. Uno de ellos cojeaba, y deseó haberle disparado a ese cerdo en el corazón en lugar de en el muslo. Una luz más potente y blanca que la de los frontales lo obligó a proteger se los ojos con la mano. Era el foco de una cámara. Los muy hijos de perra lo estaban grabando.
Los cazadores se quedaron a un metro escaso de distancia y empezaron a dar palmas al unísono, suavemente al principio y cada vez más fuerte. Él se agachó, agarró una piedra del suelo y se la lanzó, pero no acertó. Eran siete hombres armados. Los rayos verdes y rojos de sus miras láser bailoteaban sobre su cuerpo y se cruzaban a la altura de su corazón.
Entonces empezaron a cantar y su cerebro cortocircuitó. Estaba de espaldas a un acantilado en uno de los lugares más desangelados y apartados del planeta, y sus verdugos chillaban, pateaban el suelo y daban palmas al ritmo de «We will rock you», de Queen…
—BUDDY YOU’RE A YOUNG MAN, HARD MAN! SHOUTIN’ IN THE STREET, GONNA TAKE ON THE WORLD SOMEDAY YOU GOT BLOOD ON YO’ FACE, YOU BIG DISGRACE! WAVING ALL BANNER ALL OVER THE PLACE… WE WILL, WE WILL ROCK YOU!
Cantaban cada vez más fuerte, repicando sobre el suelo de piedra con sus botas. El semicírculo se abrió para dejar pasar al cliente, que se acercó a trompicones con la escopeta en la mano, pero bajó el cañón con aire indeciso para volver a levantarlo.
Trató de mirar al cliente a los ojos, que tenía ocultos tras el ala de su sombrero, para establecer una suerte de contacto humano, pero el foco de la cámara lo cegaba. Se protegió la vista de la luz con una mano para ver mejor y, al no hallar ni rastro de Ingrid, una esperanza salvaje se abrió paso por su garganta en forma de un grito triunfal.
El cliente se hizo a un lado para vomitar. Colocó la culata de la escopeta sobre las piedras y se apoyó en ella. El líder de los secuestradores le dijo algo en un tono rápido y cortante, y el cliente asintió mientras se secaba la boca.
A continuación, se giró hacia la presa y le lanzó con suavidad un objeto que él agarró en un acto reflejo. Se encontró con una bolsa en las manos. Era negra y pesada y se cerraba con un cordón. Lanzó una mirada a los hombres, que permanecían callados e inmóviles, antes de abrirla y sacar su contenido.
El mundo se vino abajo. Un instante después, Kasper Hansen estaba muerto.
—————————————
Autor: Steffen Jacobsen. Traductora: Marta Armengol Royo. Título: La cacería. Editorial: Roca. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


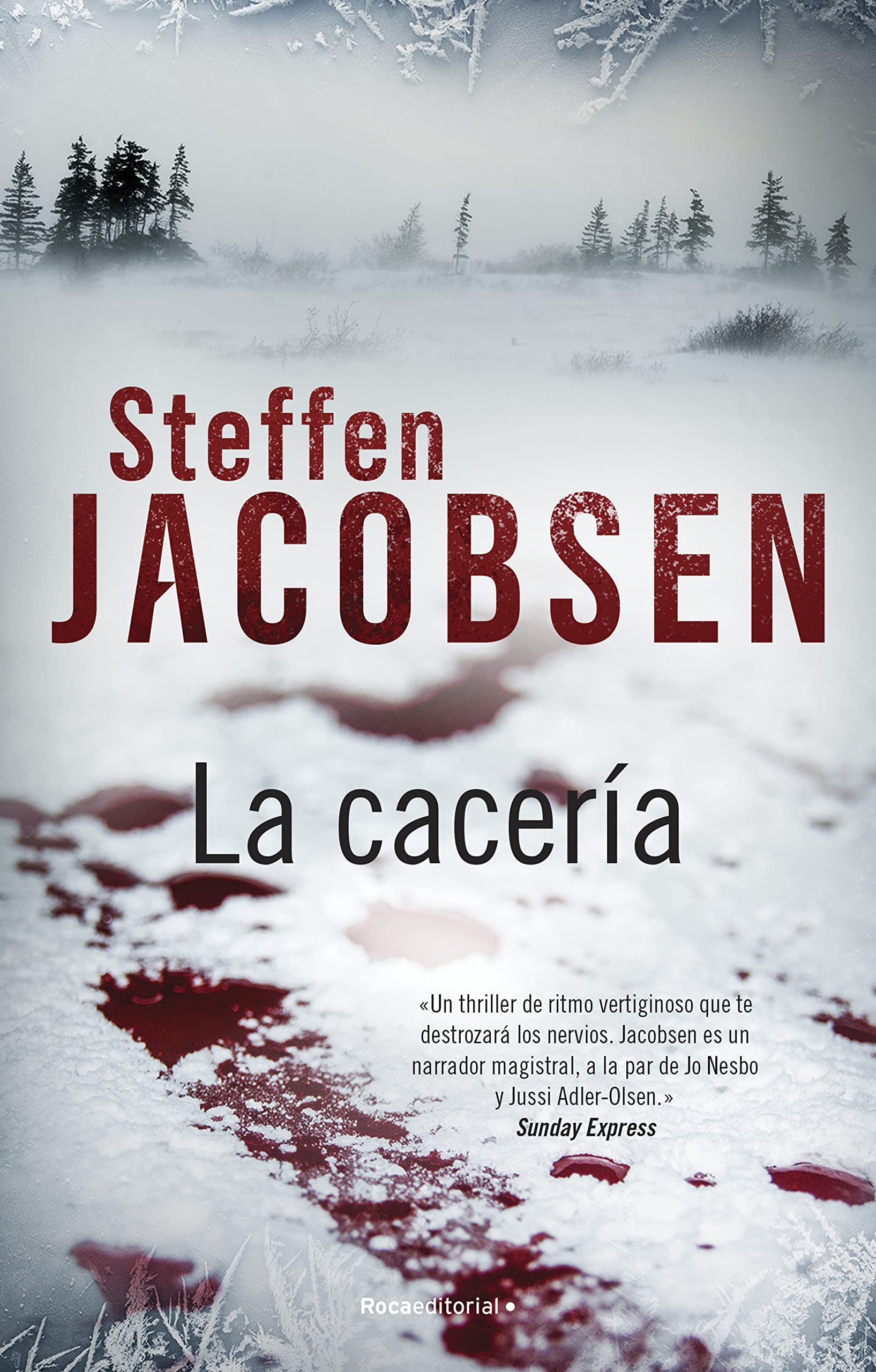



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: