Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, la niña triste había de recordar aquella tarde remota en que un padre llevó a su hijo a conocer el hielo. Ella yacía bajo la superficie del agua congelada desde un tiempo inconcebible, quizá incluso desde antes de que aquel pequeño cruzase las puertas del mundo; también antes de que su padre cruzase su vida con la de su madre y ambos construyesen los castillos de un futuro estéril, de un futuro que siempre termina por reciclarse. La niña tenía largas historias para contar, pues ella había habitado aquel paraje helado mientras incontables generaciones narraban la leyenda de los hombres. Había visto caer la lluvia desde el cielo limpio; había comprobado cómo las gotas de agua se transformaban en aguijones de hielo en su descenso hacia las placas. Una y otra vez había comprobado aquella caída, aquel quebrarse perpetuo de las cosas que se desprendían de las nubes.
Sus ojos se habían quedado clavados en la mirada a la superficie, pequeños, redondos y azules. Eran unos ojos infantiles y tristes, de inocencia primitiva. Observaban la gruesa cubierta helada como un paraíso lejano, y en el interior de su cerebro —el único paisaje de su cuerpo en el que las cosas todavía continuaban moviéndose tras largos siglos de congelación— las imágenes bailaban con verdor: se imaginaba arriba, deslizándose divertida; soñaba con recuperar el esbozo alegre de sus labios petrificados. Su rostro, en aquella tarde inventada, sostenía la esperanza de un amanecer en el que el reflejo se tornase naranja sobre el agua. Ella creía, con la crueldad de los tiempos acostada sobre su espalda todavía suave, que algún día el sol se aliaría con la tierra y comenzaría a derretir su cárcel eterna. Todas las noches oscuras soñaba con la curva del hielo.
Aquel día, la niña triste creyó, por un instante, observar un gesto de reconocimiento en aquel niño desconocido. Durante largos años había imaginado que alguna de las personas que transitaban el lugar resbaladizo se parasen a contemplarla, que alguien le devolviese una mirada por primera vez en incontables lagunas temporales. Allí estaba aquel niño, quizá de su misma edad y al mismo tiempo siglos más joven que ella, mirándola de vuelta, con un gesto inscrito en su rostro que ella contempló como un espejo. Aquel era un joven aterrado ante la visión de la eternidad. Ella pensó que quizá podrían irse ambos a jugar, que el pequeño quebraría el hielo y la ayudaría a escapar, que juntos podrían abandonar un poquito esa tristeza de tantos años, esa tristeza congelada.
Pero el niño se marchó, arrastrado por la firme mano de su padre, y el silencio volvió a reinar. Algo cambió aquel día, sin embargo: el deshielo había comenzado. A lo largo de las noches, la niña de los ojos azules pudo comprobar cómo el cielo se acercaba cada vez más. La luz atravesaba el agua con fuerza y, durante años, ninguna otra persona se atrevió a pisar aquella superficie quebradiza. Fueron días silenciosos que pudo dedicar a hacer planes. Sus interminables noches sin poder cerrar los ojos se convirtieron en territorio para la ensoñación, en un plano abierto en el que diseñar nuevos juegos, nuevas formas de divertirse que sin duda llevaría a cabo en cuanto su prisión terminase de derretirse. Tenía muchas cosas pendientes, muchas cosas que hacer ahora que podía retomar su vida de una vez por todas. Por delante tenía todo el tiempo del mundo. ¡Sólo tenía seis años!
Muchos años después, aquel día amaneció con un estruendo que reventó el silencio por completo. Con sus pequeños ojos azules todavía fijados en la ya cercana superficie helada, la niña triste contempló la llegada de un enorme grupo de personas de todas las edades. Casi sin ropa, delgadas, hambrientas, detuvieron su paso justo encima del lugar en el que ella yacía desde el principio de los tiempos. Veinte pasos más allá, escuchó unas voces terribles.
—¡Quietos! —gritó un señor de pelo oscuro, cubierto por varias capas de abrigo y con el rostro ensombrecido.
Aquellas personas frágiles se agruparon, y la pequeña lo reconoció en ese momento. Vio el rostro de aquel niño antiguo, del primero y el único que le había devuelto la mirada a lo largo de todos los siglos que había permanecido allí enterrada, en las profundidades marinas de la tierra. Ahora ya no era un niño, así que pensó que ya no podrían jugar. «Quizá tenga algún hijo con el que yo pueda divertirme», pensó. Él se dio cuenta de inmediato y la miró con absoluto horror. Su expresión, ya antes demacrada, adquirió una blancura que se camufló con el paisaje, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiese detenido en aquel preciso instante. Después vino la tormenta.
El hielo retumbó como si cien cañones disparasen al unísono. Su superficie se tiñó de rojo intenso, y la niña triste pensó que aquel era el color más hermoso que había visto en toda su vida. Todos aquellos cuerpos se derribaron contra el suelo, rompiéndolo en mil pedazos y cayendo al agua. La niña cerró su puño por primera vez en siglos, giró su cuello y parpadeó. Después, sacó los brazos al exterior y se agarró a la fina superficie para escalar hacia fuera. Ya erguida, estiró las piernas y miró al frente. Allí estaban, dispuestos en fila, aquellos hombres tan abrigados. Los miró y, no sin esfuerzo, consiguió sonreírles. Al instante escuchó un grito.
—¡Todavía queda una!
Cayéndose por la curva del hielo hacia las profundidades del mar, la niña cerró los ojos y pensó, mientras su cerebro se apagaba: «¡Ya nunca más volveré a estar triste!»



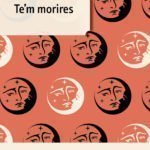


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: