Keiko Furukura tiene 36 años y está soltera. De hecho, nunca ha tenido pareja. Desde que abandonó a su tradicional familia para mudarse a Tokio trabaja a tiempo parcial como dependienta de una konbini, un supermercado japonés abierto las 24 horas. Siempre ha sentido que no encajaba en la sociedad, pero en la tienda ha encontrado un mundo predecible, gobernado por un manual que dicta a los trabajadores cómo actuar y qué decir. Ha conseguido lograr esa normalidad que la sociedad le reclama: todos quieren ver a Keiko formar un hogar, seguir un camino convencional que la convierta, a sus ojos, en una adulta.
Con esta visión hilarante de las expectativas de la sociedad hacia las mujeres solteras, Sayaka Murata se ha consagrado como la nueva voz de la literatura japonesa.
La dependienta (Duomo ediciones) de Sayaka Murata, viene avalada por las más destacadas firmas en medios internaciones. Zenda publica el arranque de la novela.
Las konbini están llenas de sonidos. La campanilla que suena cuando entra un cliente o la voz del cantante de moda que anuncia un nuevo producto por megafonía. Las voces de los dependientes que saludan a los clientes, el escáner de códigos de barras. Las cestas de la compra que se llenan, alguien que coge una bolsa de pan o unos tacones que recorren los pasillos. Esta amalgama de sonidos forma el «ruido de la tienda» que cada día me bombardea los tímpanos sin cesar.
Alguien cogió una botella de plástico y la siguiente ocupó su lugar deslizándose por los rodillos del dispensador. El ligero traqueteo de la botella al rodar me hizo levantar la cabeza. Muchos clientes suelen coger una bebida fría cuando terminan de comprar, justo antes de pasar por caja, por eso me pongo alerta inconscientemente al oír ese ruido. Observé de reojo a la mujer que llevaba la botella de agua en la mano y comprobé que aún no tenía la intención de pagar, pues estaba buscando algo en la sección de postres. Así pues, bajé la cabeza de nuevo.
Mientras con el cerebro interpretaba la información procedente del sinfín de sonidos repartidos por toda la tienda, con las manos ordenaba los onigiri que acababan de llegar. A aquellas horas de la mañana se vendían sobre todo onigiri, sándwiches y ensaladas. Sugamoto, dependienta por horas, escaneaba artículos con un pequeño lector mientras yo alineaba meticulosamente la impecable comida hecha por una máquina. En las dos hileras centrales coloqué la novedad, los onigiri de hueva de abadejo con queso. A ambos lados hice otras dos hileras con los más vendidos, los de atún con mayonesa. Reservé las hileras más alejadas del centro para los onigiri con virutas de bonito, que apenas tenían salida. Era cuestión de velocidad, así que mi cuerpo no esperaba que le llegaran las órdenes del cerebro, sino que actuaba automáticamente, según las reglas que tan interiorizadas tenía.
Me volví al oír el leve tintineo de unas monedas y eché un vistazo a la caja. Estaba atenta a aquel sonido porque los clientes que llevaban dinero suelto en la mano o en el bolsillo solían comprar antes de irse un paquete de tabaco o el periódico. Tal y como suponía, vi a un hombre dirigiéndose a la caja con una lata de café en una mano y la otra en el bolsillo. Crucé la tienda corriendo y ocupé mi lugar en la caja para no hacerlo esperar. Lo saludé con una pequeña reverencia y cogí la lata de café que el hombre me tendía.
–Buenos días, señor.
–También, un paquete de tabaco de cinco.
–De acuerdo.
Saqué rápidamente un paquete de Marlboro Lights mentolados y lo pasé por el escáner.
–Pulse aquí para confirmar su edad, por favor.
Mientras el hombre pulsaba en la pantalla, vi que inspeccionaba con la mirada el expositor de comida rápida y detenía el dedo en seco. Podría haberle preguntado si deseaba algo más, pero prefiero esperar cuando veo a un cliente que duda.
–Ponme también un perrito empanado.
–Enseguida, señor.
Me desinfecté las manos con alcohol, abrí el expositor y envolví un perrito empanado.
–¿Desea que le envuelva el café frío y el perrito caliente por separado?
–No, no hace falta. Ponlo todo en la misma bolsa.
Metí rápidamente la lata de café, el paquete de tabaco y el perrito empanado en una bolsa pequeña. Mientras tanto, el hombre hacía tintinear las monedas. De repente, se metió la mano en el bolsillo de la camisa como si acabara de recordar algo. Aquel gesto me dio a entender de inmediato que quería pagar con dinero electrónico.
–Pagaré con Suica.
–Ningún problema. Acerque su tarjeta aquí, por favor. Interpretaba automáticamente los gestos y las miradas del cliente, y mi cuerpo actuaba de forma instintiva. Mis ojos y oídos eran valiosos sensores que captaban sus sutiles movimientos e intenciones, y mis manos se movían ágilmente según la información recibida, procurando siempre que el cliente no se sintiera incómodo por un exceso de vigilancia.
–Aquí tiene su recibo. ¡Muchas gracias!
El hombre cogió el recibo y se fue después de murmurar un escueto «gracias».
–Disculpe la espera. Buenos días y bienvenida.
Saludé con una pequeña reverencia al siguiente cliente de la cola, una mujer. La mañana transcurría con normalidad en el interior de aquella pequeña caja luminosa.
Al otro lado del cristal, escrupulosamente limpio y sin una sola huella, veía el ajetreo de la gente. Empezaba un nuevo día. Era la hora en que el mundo se despertaba y los engranajes de la sociedad empezaban a girar. Yo era uno de aquellos engranajes que giraban sin parar, una pieza del mundo encajada en esa franja del día que llamamos «mañana».
Izumi, la encargada de mi turno, me llamó cuando volvía rápidamente a la nevera para seguir colocando los onigiri.
–Furukura, ¿cuántos billetes de cinco mil quedan en tu caja?
–Pues solo quedan dos.
–¿Solo dos? Hoy todo el mundo está pagando con billetes de diez mil, y en la caja fuerte tampoco quedan muchos de cinco mil. A media mañana, cuando termine la hora punta y hayamos acabado de reponer, me escaparé al banco a pedir cambio.
–¡De acuerdo, gracias!
Últimamente andábamos escasos de personal, de modo que el jefe estaba cubriendo el turno de noche. Así pues, Izumi –una dependienta por horas que tenía mi edad– y yo estábamos al mando de la tienda como si fuéramos trabajadoras en nómina.
–Vale, luego voy. Ah, por cierto. Hoy tenemos un encargo especial de tofu frito relleno de arroz. Atenderás tú al cliente cuando venga a recogerlo, ¿verdad?
–¡Sí!
Consulté el reloj, que marcaba las nueve y media. Pronto terminaría la hora punta de la mañana y, después de reponer rápidamente, tendría que empezar a hacer los preparativos para el mediodía. Erguí la espalda, regresé al expositor y seguí alineando los onigiri.
La vida que llevaba antes de «nacer» como dependienta de una tienda está envuelta en una nebulosa y no la recuerdo claramente.
Crecí en un distrito residencial de las afueras, en el seno de una familia normal que me quería de forma normal. Sin embargo, de pequeña era un poco rara.
Cuando iba a la guardería, por ejemplo, un día encontré un pajarito muerto en el parque. Era un bonito pájaro azul que parecía haber escapado de alguna casa. Los demás niños lloraban alrededor del pajarito, que tenía el cuello retorcido y los ojos cerrados.
–¿Qué hacemos con él? –preguntó una niña. Entonces yo lo cogí rápidamente, me lo puse en la palma de la mano y se lo llevé a mi madre, que estaba en un banco charlando con otra madre.
–¿Qué ocurre, Keiko? Oh, un pajarito… ¿De dónde habrá salido? ¡Pobrecillo! ¿Qué te parece si lo enterramos? –dijo mi madre con voz dulce mientras me acariciaba el pelo, y yo le respondí:
–Nos lo comeremos.
–¿Cómo?
–A papá le encanta el pollo frito. Podríamos freír el pájaro para comerlo –repetí en voz alta y clara, pensando que mamá no me había oído.
Ella se quedó muda de asombro y creo que la madre que estaba a su lado también se sorprendió, pues abrió simultáneamente los ojos, la boca y las aletas de la nariz. Su expresión era tan cómica que estuve a punto de echarme a reír, pero entonces vi que me miraba fijamente la palma de la mano y pensé: «¡Claro! Con uno no basta».
–¿Quieres que vaya a buscar más?
Cuando me volví hacia un grupo de gorriones que merodeaba cerca de allí, mi madre por fin reaccionó.
–¡Keiko! –gritó escandalizada, en tono de reproche–. Cavaremos una tumba para el pajarito y lo enterraremos. Mira, los demás niños están llorando. Están tristes porque se ha muerto un amigo suyo. ¿No te da lástima?
–¿Por qué? Si ya está muerto, al menos podríamos aprovecharlo…
Mamá se quedó atónita al oír mi respuesta.
Yo solo pensaba en papá, mamá y mi hermana pequeña sonriendo de alegría mientras comían el pajarito. A papá le gustaba el pollo, y a mi hermana y a mí nos encantaban los fritos. Si el parque estaba lleno de pájaros, no entendía por qué no podíamos comerlo y teníamos que enterrarlo.
–Mira lo pequeño y bonito que es –insistió mamá, empleándose a fondo para convencerme–. Lo enterraremos y podrás llevarle flores a la tumba.
Al final lo hicimos así, pero no llegué a entender por qué. Los demás niños se compadecían del malogrado animal, lloraban, arrancaban de cuajo las flores que encontraban alrededor y decían: «Qué flor más bonita, seguro que al pajarito le gustará». A mí aquel espectáculo me resultaba de lo más grotesco.
Cavamos un agujero detrás de una cerca donde ponía «Prohibido el paso» y enterramos al pajarito. Encima de la tumba había un montón de flores muertas y, clavado en la tierra, el palito de un helado que alguien había cogido de la basura.
–¿Lo ves, Keiko? Pobre pajarito, qué triste –susurraba mi madre una y otra vez para despertar mi compasión, pero yo no llegué a sentir lástima.
Pasaron otras cosas parecidas. Un día, cuando acababa de empezar el colegio de primaria, unos niños se enzarzaron en una pelea en clase de educación física.
–¡Que alguien avise al profesor! ¡Detenedlos! –gritaban los demás.
Dispuesta a detenerlos, abrí el armario de las herramientas, saqué una pala, me acerqué corriendo a los niños que se peleaban y golpeé la cabeza de uno de ellos. Los demás empezaron a gritar a mi alrededor, y el niño se desplomó al suelo sujetándose la cabeza. Al ver que se quedaba quieto con la cabeza entre las manos, levanté la pala con la intención de detener también al otro.
–¡Para, Keiko! ¡Para! –me suplicaban las niñas, llorando.
Algunos profesores, horrorizados ante aquel terrible espectáculo, acudieron a toda prisa y me pidieron explicaciones.
–Los demás decían que había que detenerlos, y esta era la forma más rápida.
Uno de los profesores, atónito al oír mi respuesta, balbuceó que la violencia no era la solución.
–Es que todo el mundo les pedía que parasen. He pensado que así conseguiría que Yamazaki y Aoki se estuvieran quietos –expliqué pacientemente, sin entender por qué los profesores estaban tan enfadados.
Convocaron una reunión y avisaron a mamá.
Cuando vi a mamá tan seria, inclinándose una y otra vez para pedir perdón, supe que lo que había hecho estaba mal, aunque no entendía por qué.
Lo mismo pasó cuando una profesora sufrió un ataque de histeria en clase y se puso a chillar mientras golpeaba la mesa frenéticamente con la lista de asistencia. Mis compañeros le suplicaban llorando:
–¡Señorita, por favor! ¡Pare, señorita!
Pero ella no entraba en razón. Para hacerla callar, me acerqué y le bajé la falda y las bragas de un tirón. Avergonzada, la joven maestra rompió a llorar y se tranquilizó.
Cuando el profesor que estaba dando clase en el aula contigua llegó corriendo y me preguntó qué había pasado, yo respondí que había visto en la tele que las mujeres adultas se tranquilizan al desnudarse.
Se convocó otra reunión.
–¿Por qué no lo entiendes, Keiko? –murmuró mamá de vuelta a casa, abrazándome angustiada. Yo intuía de nuevo que no había obrado bien, pero no comprendía por qué.
A pesar de su desconcierto, mis padres me trataban con cariño. Como en el fondo no quería disgustarlos ni obligarlos a disculparse otra vez, decidí hablar lo mínimo cuando estuviera fuera de casa. Me limitaba a imitar a los demás y a obedecer órdenes, pero dejé de actuar por mi cuenta. Los adultos suspiraron aliviados al constatar que solo hablaba cuando era imprescindible y que ya no me metía en problemas ajenos.
A medida que fui creciendo, mi silencio empezó a preocuparles. Pero para mí era la mejor opción, la forma más racional de sobrevivir. «¡Deberías hacer amigos y salir a jugar!», me anotaban los profesores en el boletín de notas, pero yo nunca hablaba más de lo que era estrictamente necesario.
Mi hermana tenía dos años menos que yo y era una niña «normal». No por eso me esquivaba, más bien me idolatraba. Cuando hacía alguna trastada normal –a diferencia de mí– y la regañaban, yo me acercaba a mi madre y le preguntaba: «¿Por qué te has enfadado?». Mi pregunta ponía fin a la regañina y mi hermana, pensando que la estaba protegiendo, siempre me daba las gracias. Además, yo solía darle chucherías y juguetes, que a mí no me interesaban. Por eso siempre la tenía encima.
Mis padres me querían y por eso se preocupaban por mí.
Una vez los oí discutiendo sobre cómo podían «curarme», y recuerdo que pensé que era yo quien tenía que arreglar algo. Mi padre me acompañó en coche a una ciudad lejana para que recibiera orientación psicológica. Al principio pensaron que podía haber un problema en mi familia, pero mi padre era un empleado de banca serio y responsable, mi madre era algo tímida pero cariñosa, y mi hermana pequeña me tenía en un pedestal. «Deben colmarla de cariño y prestarle toda su atención». El psicólogo les dijo a mis padres que no necesitaba drogas ni medicinas, y ellos me criaron con todo el amor que fueron capaces de dedicarme.
En el colegio no tenía amigos, pero tampoco se metían conmigo. Así pues, conseguí terminar la educación primaria y secundaria sin ocasionar más situaciones embarazosas.
Después de graduarme en el instituto, entré en la universidad sin que nada hubiera cambiado. Pasaba mis ratos libres fundamentalmente a solas, y apenas hablaba de mis asuntos privados. No volví a provocar ningún escándalo como en el colegio, pero mis padres seguían preocupados porque no me integraba en la sociedad. Mientras seguían buscando fórmulas para «curarme», pasé de niña a adulta.
—————————————
Autora: Sayaka Murata. Traductora: Marina Bornas Montaña. Título: La dependienta. Editorial: Duomo. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


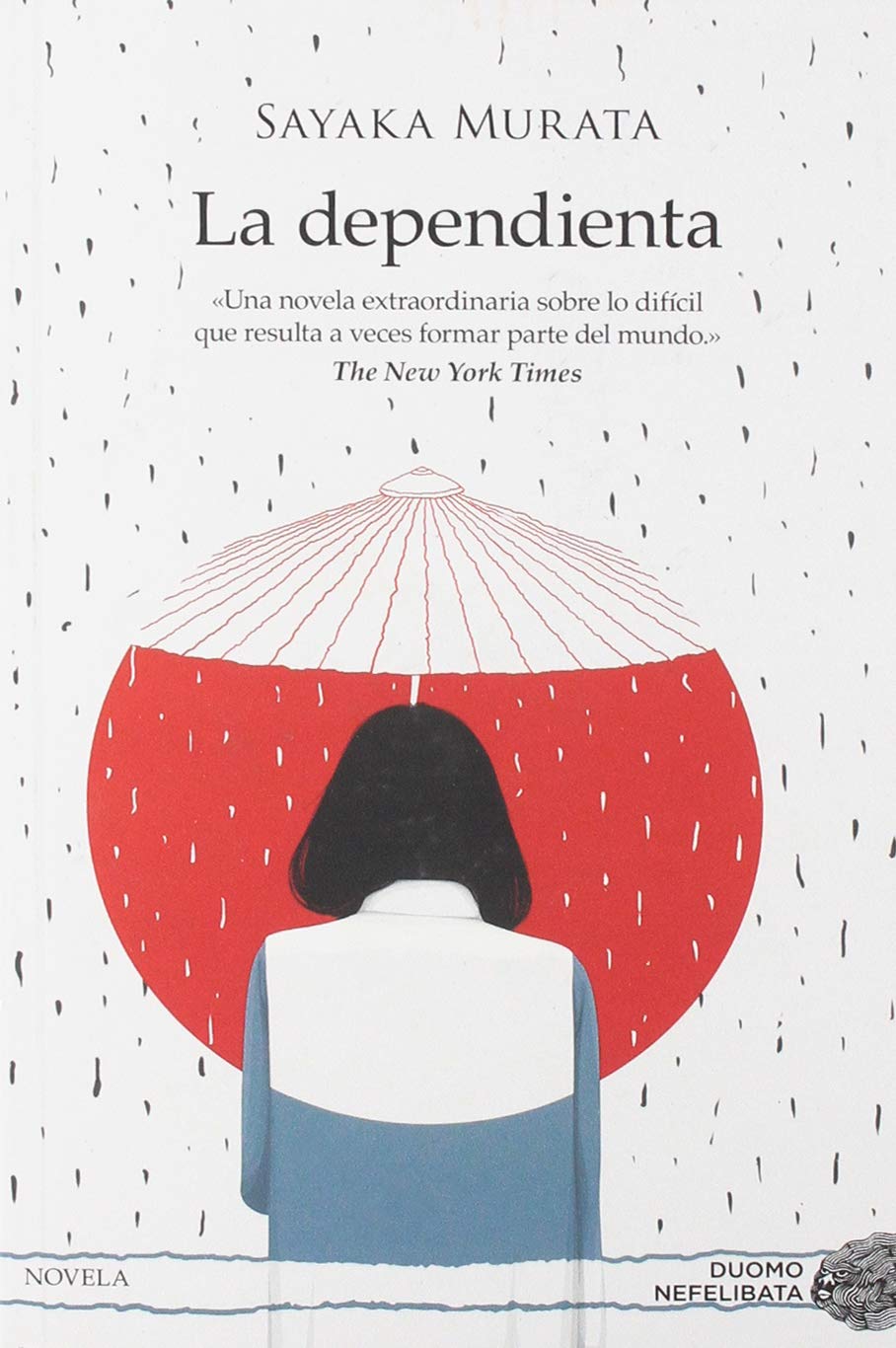



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: