Los sesenta años en que vivió Arturo Barea (1897-1957) fueron de los más dramáticos de la historia reciente de España, y su trilogía autobiográfica La forja de un rebelde es uno de los libros que mejor puede ayudar a otros a entender ese tiempo, a pesar de que (o quizás porque) trata principalmente de sus propios recuerdos y vivencias, incluyendo solo sus opiniones y conclusiones no como parte de una especie de libro de historia o reportaje periodístico, sino como parte precisamente de esas mismas experiencias. Por ejemplo, sus descripciones de lugares como Madrid, Ceuta o Novés (Toledo) no están hechas con ánimo meramente informativo, sino como parte de lo que allí vivió (y sufrió), y el resultado es uno de esos libros, tan difíciles de lograr, que a base de contar una historia particular ilumina todo un periodo histórico en general.
La forja de un rebelde es una trilogía en un sentido muy estricto, no una mera división de una sola obra en tres por motivos editoriales o de otro tipo, como puede pasar con otras. El primer volumen, La forja, ocurre durante su niñez y adolescencia (1905-14) en Madrid durante el año escolar y por tres pueblos cercanos (Brunete, Navalcarnero y Méntrida) durante los veranos. El segundo, La ruta (1920-25) habla de su tiempo como militar en Marruecos durante la guerra del Rif, y el tercero, La llama (1935-40) ocurre justo antes, durante y después de la Guerra Civil Española, con Barea como parte del gobierno derrocado, y más tarde exiliado en Francia e Inglaterra, donde escribió este y otros libros. La trilogía fue traducida al inglés primero y publicada entre 1941 y 46, con el aplauso de, entre otros, George Orwell, que siempre citaba a Barea entre las «valiosas adquisiciones literarias que el mundo angloparlante ha hecho como resultado del exilio causado por Franco». A pesar de convertirse en el quinto autor en español más traducido de su época, La forja de un rebelde no apareció en español, en Argentina, hasta 1951, y en España estuvo prohibida hasta la Transición, en 1977. Gabriel García Márquez consideró la obra como «uno de los diez mejores libros escritos en España después de la Guerra Civil» y «una de las mejores novelas en español» (aunque es una autobiografía). En 1990, Mario Camus la trasladó a la pantalla en una miniserie de seis episodios de hora y media cada uno, a dos por volumen, que puede verse completa, gratis, sin geobloqueos y con material extra en la página de Radio Televisión Española. Finalmente, la historia de la recuperación de la obra y de la memoria de su autor en los últimos años, tras décadas de olvido más o menos generalizado, ha añadido una especie de coda casi feliz al conjunto que lo realza todo aún más.
[Aviso de destripes con saña cainita en todo el texto]
Nacido en Badajoz de familia humilde, el padre de Arturo, republicano, murió a los pocos meses de nacer él, y su madre sacó adelante a la familia (él y tres hermanos más) trabajando como lavandera y limpiadora en el barrio madrileño de Lavapiés (o «del Avapiés», como lo escribe alguna vez). La imagen de la ropa tendida a secar es precisamente lo primero que se nos presenta en la obra. Con buena cabeza para los estudios, sobre todo las ciencias, y la ayuda de un pariente por aquí y una plaza en colegios por allá, «estudiando como pobre», Arturo consigue una buena educación, aunque del tipo que se gastaba en la España de primeros del siglo XX, lo cual a veces provoca envidias entre sus propios hermanos y amigos, que lo empiezan a tratar de burguesito «lleno de privilegios». Su paso a lo que hoy llamaríamos adolescencia transcurre entre familiares a menudo mal avenidos y resentidos entre sí por temas económicos y religiosos (las más beatas contra las mujeres menos aficionadas «a las faldas de los curas») y una estricta escuela católica donde se castiga a golpes en público a los críos, se prohíben los libros de Balzac y Blasco Ibáñez, y al tiempo que se ignora lo que es «fornicar», se rumorea que algún cura «por la noche se quita la sotana, y vestido de hombre se va por ahí de juerga con señoras». Esta vida en la capital contrasta mucho con esos veranos en casa de los abuelos y tíos en los pueblos, donde Arturo pasa semanas de contacto con la naturaleza, entre herreros, maestros de pueblo, meriendas, romerías, petardos, mercadillos, peleas de críos y sol de justicia, y donde sus propios familiares lo llaman «el madrileño». La recreación de esta vida de pueblo es toda una joya.
«Siempre, para cualquier cosa, se aludía a Dios. Yo hasta entonces había creído en él como me lo habían enseñado, como un señor muy bueno que todo lo mira y lo resuelve bien. Pero empecé a pensar, que, por ejemplo, el Dios de Ángel, que se levantaba a las cinco de la mañana a vender periódicos y después dormía bajo la taquilla del teatro para poder vender por la mañana el primer puesto de la cola, no era el mismo que el de otras personas que tenían dinero y la mejor de las vidas. Tampoco el de mi madre era muy bueno, ni el de mis hermanos. Llegué a la conclusión de que el único problema era llegar a ser rico. Cuando uno llegaba a tener dinero, Dios le trataba mejor y se podía conseguir todo, hasta el cielo». A los 13 años, deseando ganar lo suficiente como para poder retirar a su madre de lavar, Arturo comienza a trabajar en un banco. Su descripción del mundillo del oficinista explotado del momento, al que abroncan por tardar demasiado en ir al servicio o al que hurtan indemnizaciones debidas con cualquier excusa, se ha comparado a la de los cesantes decimonónicos de Benito Pérez Galdós durante la época del turno de partidos o a la de los bajos fondos madrileños hecha por Pío Baroja. «Un año sin sueldo, en competencia con sesenta aspirantes como tú a tres plazas. Si tienes suerte y te admiten, cuando lleves doce años, como yo, ganarás noventa pesetas al mes. Tres pesetas de jornal. Y ahora, fíjate y calcula. En Madrid hay veinte bancos. A cincuenta meritorios sin sueldo cada uno de ellos, y me quedo corto, ya suman el millar. Y ahora piensa en toda España. Total, que son muchos los miles de muchachos que trabajan de gratis, y ellos a llenar la caja, hasta que el día menos pensado se le reviente porque ya no quepa más». «Pero eso es el aprendizaje». «No, esa es la explotación descarada del muchacho que empieza a trabajar. Después de sacarles el jugo durante meses, a nueve de cada diez los pondrán de patitas en la calle. Y que no vayan a otro banco diciendo que ya estuvieron aquí, porque no los admitirán. Y si no dicen nada, les espera otro año de aprendizaje». Su inteligencia inquieta no se limita a los números, y las estrecheces económicas que pasa mucha gente, puestas aún más de relieve vistas desde el banco donde trabaja, empiezan a prender dentro de él una impaciencia con las injusticias que le llevarán a afiliarse a un sindicato: «Yo entiendo que a los compañeros les dé miedo de dar el primer paso: se enteran arriba y los ponen en la calle. Pero eso es porque no estamos unidos, que si todos los de la nómina estuviéramos apuntados, otro gallo nos cantaría. Y seríamos más si no tuvieran tanto miedo. Conozco a un empleado del Fénix que le despidieron después de quince años por estar afiliado a un sindicato». Al poco, Arturo se despedirá del banco con cajas destempladas.
Tras nacer justo al borde del desastre del 98, Barea llega a la edad militar en uno de los peores momentos posibles para ello, siendo enviado a Ceuta y Marruecos en los años de la llamada Guerra de África. «En 1898, el año del desastre, España perdió Cuba, el último eslabón ultramarino del que había sido su imperio. Las tierras conquistadas en el Norte de África, en Marruecos, cobraron entonces una repentina importancia porque, de una parte, sirvió para mantener la ficción de que todavía teníamos imperio; y de la otra, para ocupar a un ejército que seguía manteniendo una organización colonial y que, de la noche a la mañana, se había encontrado sin cometido. Entre unos y otros, nos embarcarían en un sueño. Por aquel entonces, estábamos metidos en una guerra interminable». Aunque no se vio envuelto en lo peor de la violencia rifeña, sí que pasó un par de momentos peliagudos en Ben Karrich, pero al ser parte del cuerpo de ingenieros logró limitar el peligro principalmente a la construcción de carreteras y a bandearse adecuadamente entre la corrupción institucionalizada del ejército, que vendía caballos sanos como enfermos, sisaba suministros, engordaba las cifras de trabajadores moros, adelgazaba las de piedra necesaria para construir y otras varias tretas con las que los oficiales superiores se llenaban los bolsillos. Al principio Barea no quiere participar en este robo institucionalizado, pero la alternativa es acabar destinado al lugar más peligroso del norte de África, o incluso «sufrir un accidente». Un capitán le dice: «¿Tú no has oído decir que cuando entramos en el cuartel hay un clavo en la puerta para dejar lo que llevamos de hombres? Luego, cuando salimos, el que puede recoge lo que queda». Al mismo tiempo, asiste a los discursos llenos de «locura suicida y furiosa» de Millán Astray, escribe sobre un general del que todos van hablando cada vez más (un gallego llamado Francisco Franco) y vive de primera mano una vida de taberna, burdel, paseo por la misma calle todos los días y contacto a ratos amistoso y a ratos hostil con los lugareños.
Fue en este tiempo donde empezó a componer poemas, alguno de los cuales fue publicado en la prensa local. En medio de un ambiente tan decepcionante, salvar de sus obras a una higuera de 500 años se convierte en una especie de obsesión para él. Contrae tifus, pasa un tiempo de permiso en Madrid y tras recuperarse termina su etapa militar en Ceuta, de nuevo en una oficina llena de chanchullos. Durante este tiempo se echa novia (María Jesús, o Chuchi), pero la superioridad le echa la bronca por andar «con la querida del bracete a la luz del día por donde andan las personas decentes», sin casarse, en un lugar donde los militares con sueldo fijo son muy cotizados. Así, otra vez se ve obligado a tragar (para entonces dice ya con mucha sorna que «debo de ser el tramposo de cuentas más hábil que ha tenido el heroico ejército de África»), mientras le mandan mecanografiar cosas confidenciales como «camaradas, compatriotas, una vez más, nuestra patria se desangra por unas heridas sin que se reponga en ello. No podemos cerrar los ojos a la marcha de los acontecimientos que se están dando en el país. (…) Tenemos el deber de servir a la nación, y el país no puede ir más lejos en este camino desastroso. Estamos en manos de los revolucionarios. ¿Cómo si no el Parlamento se atrevería a atacar al Jefe Supremo del Estado, al Rey? ¿O cómo podría haber partes de la nación que pretenden declararse independientes? Es nuestra obligación salir pues al paso de los acontecimientos que terminen esta epidemia de una vez por todas y encaucen nuestra patria». Arturo tiene 24 años, y se ve en una encrucijada: reengancharse o no al ejército y dedicarse en él a una cómoda existencia de oficina y vida marital, pero entre el auge de Franco, las continuas corruptelas y los enfermos y heridos que llegan a Ceuta cada poco desde el frente, al final decide licenciarse, dejar a Chuchi y volverse a Madrid, donde «los gobiernos se sucedían sin que a nadie le importara nada (…), las empresas despedían diariamente a cientos de personas, la gente sin trabajo había asaltado la calle, el caos aumentaba y nadie era capaz de detenerlo».
Su madre lo ve preocupado. «Es la política. Tengo la sensación de que va a ocurrir cualquier cosa terrible, porque siempre hay (alguien) a mano para protestar contra esto o aquello, pero ninguno de ellos arregló jamás el país. El que venga ahora tampoco lo hará». En las tabernas y cafés, el tono ha subido, entre los que hablan de «la falta que hos hace la república y cuánto tarda en venir» y los que responden que «lo que necesitamos aquí es un tío con cojones que nos enseñe disciplina». Otro tercia: «Eso siempre que el hombre que tenga cojones sea un socialista. Un verdadero socialista». Otro se queja de que en el gobierno «ahora les ha dado por enviar paisanos a negociar con un granuja que quiere una república independiente (Abd el-Krim), cuando lo que hay que hacer es fusilar a unos cuantos cientos». Otro más piensa que cualquier gobierno que venga después «dará monopolios y hará favores a sus amigos, pero nada nuevo, nada que nos lleve hacia adelante». La conclusión de Barea es que «la política crispaba y enloquecía a la gente de toda clase y condición» y que las noticias les llegaban «como un eco absurdo y falto de sentido». ¿Qué escribiría un siglo después si nos viera?
Debido a su formación en ingeniería y conocimiento de idiomas, tras meses de búsqueda Arturo empezó a trabajar como jefe de agencia en una oficina de patentes, donde también se producen varios pasteleos escandalosos. En 1924 se casó con Aurelia Rimaldos, con la que tuvo varios hijos, pero muy pronto el matrimonio no fue bien (Barea es bastante franco al respecto de que tuvo una querida, su secretaria María, durante este tiempo, cosa que «me forzaba a una comedia constante»), y acabaron viviendo separados. Cuando llega la Segunda República se afilia a UGT, y a veces vuelve a pasar por el trago de que como tiene una vida burguesa y de cierto acomodo, hay quien lo mira con suspicacia, sospechando que él no puede compartir las ideas de un proletario explotado al borde del hambre y la miseria.
En 1931 murió, «trabajando sin descanso hasta el final, a los 72 años, mi madre, la señora Leonor». Entre la esposa, los hijos, la querida y la tan ansiada llegada de la república, Barea dice sentirse «en una crisis que me tenía sumergido en un marasmo intelectual y físico, impotente ante los hechos, los míos personales y los generales del país». Tras la vuelta de la derecha al poder y lo de Asturias en el 34, alquiló una casa en Novés, provincia de Toledo, para que vivieran allí su esposa e hijos y él ir los fines de semana. Allí se encuentra un fascinante microcosmos, que casi compone su propia novela, encontrándose entre los señoritos y terratenientes del casino del lugar («el trabajo depende de los que tenemos la tierra, que somos gente que no gusta de obligaciones»), la pareja de la Guardia Civil («aquí nadie va a oponerse a lo que usted haga, pero nada de política, no quiero señoritos comunistas»), el cura («ya sé que mañana no le veré por la iglesia; es usted un socialero que le gusta mezclarse con todo lo peor del pueblo») y los obreros y jornaleros («callarse la boca y apretarse el cinturón», «el campo está abandonado y la gente no tiene qué comer»). «Hacia finales de 1935, estaba en un estado de desesperación e irritabilidad agudas; evitaba el contacto con ambas mujeres y no podía escapar de ninguna. Por aquella época, comenzó la campaña electoral para las elecciones próximas y durante algunas semanas, la excitación de las masas y el conocimiento de lo que estaba en juego borraron de mi mente todos los problemas privados. Se anunció la fecha del 16 de febrero para celebrar las nuevas elecciones; comenzó la batalla de propaganda. Las derechas izaron la bandera del anticomunismo y comenzaron a aterrorizar a los futuros electores con visiones horribles de lo que sería el país en el caso de victoria de las izquierdas. Predecían el caos y dieron colorido a sus predicciones multiplicando los incidentes callejeros provocativos. Los partidos de izquierda formaron un bloque electoral. Yo me incorporé a la lucha en Novés». Allí, Barea ayudó a formar un comité electoral y a organizar mítines de los partidos de izquierda, sorteando como pudo los obstáculos que se le oponían en cuanto a permisos, alquileres, colocación de propaganda y cualquier otra iniciativa. Tras la victoria en las elecciones del 36, Arturo se despidió de Novés «para siempre», un lugar donde «los Heliodoros y sus gentes se pusieron en pie de guerra contra la República. No podían tolerar que gobernasen las izquierdas porque esa y no la suya hubiera sido la voluntad popular». En julio Franco se rebela contra el gobierno. Barea luego se enterará desde Madrid de que «cuando estalló la revuelta, la gente se volvió loca. Encerraron a todos los ricos, fusilaron a Heliodoro y al cura, se pusieron a repartirse las tierras, hasta que corrió la voz de que el ejército rebelde venía hacia Madrid desde Extremadura. La mayoría se quedó, porque pensaban que no tenían nada que temer; los jóvenes se vinieron para acá con las milicias. Hasta que la gente que venía huyendo pasó por allí y empezaron a contar lo que hacían los fascistas cuando entraban en un pueblo. El miedo nos hizo escapar a través de los campos; nos cazaban como a conejos. Y al que cogían, le volaban los sesos; a las mujeres las llevaban a culatazos al pueblo. Los moros vigilaban los sembraos, buscándolas. Un grupo de nosotros consiguió llegar a Illescas y, desde allí, en una caravana de bestias y carros, con pueblos enteros que huían como nosotros, llegamos a Madrid».
Durante la Guerra Civil Barea trabajó como censor en la Oficina de Prensa y Propaganda del Ministerio de Asuntos Exteriores, intentando controlar la información que los corresponsales extranjeros enviaban fuera de España. Es en este tiempo cuando conoció a Ilsa Pollak, una austriaca que sería su pareja, traductora y apoyo continuo el resto de su vida (de hecho, en este tercer volumen es donde más se notan calcos lingüísticos de otros idiomas, como si estuviera escrito por alguien que no tiene el español como primera lengua o que ha pasado mucho tiempo usando otras). También cruza caminos con Ernest Hemingway y John Dos Passos, y empieza a hablar por la radio, emitiendo cada noche historias sobre la vida cotidiana durante el sitio de Madrid: aviones, bombas, desfiles, edificios destruidos, hospitales atestados, metralla, rescates, trincheras y una Gran Vía rebautizada coloquialmente como «Avenida de los Obuses». Al no haberse afiliado nunca al Partido Comunista, a medida que la guerra va transcurriendo y el gobierno se va retirando de la capital, Barea e Ilsa se ven encajonados por los franquistas por un lado y por los comunistas por otro, y después de unas semanas en Valencia salen al exilio, ya casados, en 1938, para nunca más volver a España.
Aquí es donde termina la serie, con Arturo leyendo una de sus historias reales por la radio, pero su vida continuó fuera de España. Tras alguna estrechez en Francia, Barea empezó a trabajar en el Reino Unido, cuya nacionalidad consiguió en 1948, en la sección de América Latina del Servicio Mundial de la BBC, donde durante 16 años llegó a dar más de ochocientas charlas de quince minutos, emitidas bajo el seudónimo de Juan de Castilla para proteger a su familia. Ninguna de ellas se conserva (lo mismo le pasó a Orwell) excepto una, hallada por Radio Nacional en 2018. Estas charlas lo hicieron tan popular que incluso se fue de gira en loor de multitudes por América Latina durante mes y medio en 1956, un año antes de su muerte. Fue incinerado y se le hizo un memorial en Faringdon, Oxfordshire, donde vivió los diez últimos años de su vida.
Por una razón u otra, Barea nunca ha tenido la fama o el reconocimiento de otros escritores de su generación, pero afortunadamente cada cierto tiempo se lo recupera, siempre gracias a La forja de un rebelde, y a menudo debido al interés británico en su obra. En el siglo XXI ha sido el periodista y corresponsal inglés William Chislett quien se ha sumado a la contribución de tantos hispanistas extranjeros a la historia española, logrando restaurar su lápida conmemorativa y organizar una exposición en el Instituto Cervantes de Madrid en 2017, conmemorando los 60 años de su muerte, donde había cartas suyas a T. S. Eliot o Ramón J. Sender. También consiguió que en el mismo barrio de Lavapiés desde donde su madre bajaba a lavar al río, ahora una plaza lleve su nombre. «Si este barrio suena y resuena en mí sobre todos los demás ecos de mi vida es por dos razones: allí aprendí todo lo que sé, bueno o malo, a rezar a Dios y a maldecirlo, a querer y a odiar, a ver la vida cruda y desnuda, como es, y a sentir el ansia de subir y de ayudar a subir a todos al escalón de más arriba». Lo que queda de su obra se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. «La patria se siente como un dolor agudo al que no llega uno a acostumbrarse», decía en su último año de vida. Hay veces en que es al revés, y es la patria la que no se acostumbra a uno.
(La lista de todas las reseñas de este blog, por orden cronológico, puede encontrarse aquí)





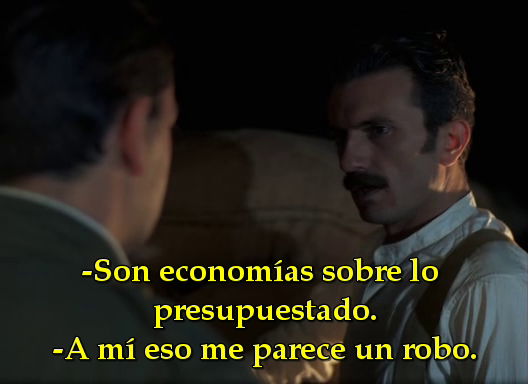
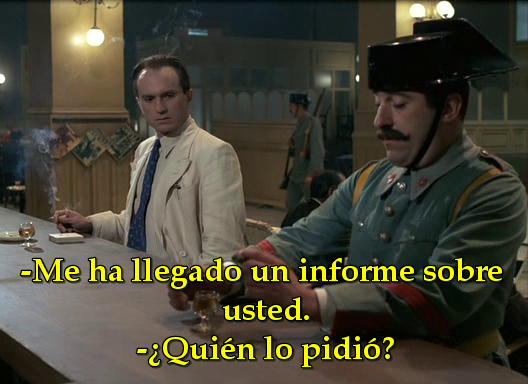
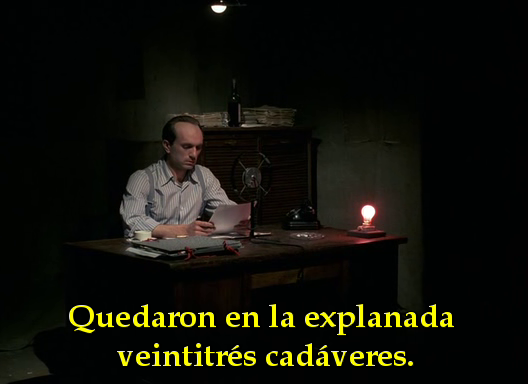




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: