El viaje ha sido corto. Atrás quedan los sobresaltos de los valles guipuzcoanos, su orografía tremenda. Tras pasar la frontera, se suceden las colinas amables y arboladas, con ese aspecto ordenado, como de jardín, que tiene el campo francés, y se intuye en la atmósfera la cercanía del mar.
El automóvil abandona la autopista que viene de España y, tras un bucle de asfalto, se adentra por una carretera con nombre de calle, Avenue du 8 Mai 1945, que conduce a la ciudad francesa de Bayonne. Un intermitente decorado de prados arbolados, casas bajas, rotondas, pequeñas naves empresariales, descampados, estacionamientos y setos altos jalona el recorrido hasta que poco a poco la ciudad engulle al viajero. Es justo en ese momento cuando se produce la visión.
Durante un segundo, a la derecha de la calzada, aparecen los muros tristes, sobrios y ruinosos de lo que debió ser un palacete. Son dos muros altos que abren al paisaje sus ventanas inútiles, pues el campo habita ya ambos lados de sus paredes.
Un segundo después, ya no están. Se han perdido en la velocidad del auto, devorados por la distancia como lo han sido ya por el tiempo. Pero durante ese brevísimo instante, el viajero ha entrevisto lo que todo paisaje esconde, esos otros paisajes superpuestos del pasado que los años deforman y enmascaran de presente: la tierra invisible.
***
En la Bayonne cotidiana todavía se puede descubrir la tierra invisible, como sucede en los yacimientos arqueológicos, solo que, al igual que en éstos, hay que disponer de un instrumento indispensable: el conocimiento del pasado. Para ver el otro lado de las apariencias actuales hace falta saber dejar hablar al paisaje. Cada lugar cuenta su historia y esa historia es, casi siempre, el relato de lo que hoy no vemos. ¿Qué cuentan pues los fantasmales muros del palacete de Bayonne? Una historia de amor y de odio, como todas las buenas historias. De ilusiones y traiciones. De abnegación y de miserias. De miedo al extranjero y de enemistad con la propia patria. Pero, ante todo, una historia española.

Retrato del Abate Marchena
Todo empezó hace más de doscientos años, en la mañana del miércoles 11 de septiembre de 1789, cuando la figura solitaria de un hombre a caballo se recortó sobre la barca de Behovia, en la frontera de Irún. Era un hombre de treinta años de edad, cuya apostura y elegante vestimenta revelaba su condición de hidalgo. Se llamaba Miguel Rubín de Celis, era asturiano y Caballero de la Orden de Santiago, había sido teniente de fragata de la marina española y dirigido también expediciones científicas en América del Sur, como la que encontró en 1783 en la provincia argentina del Chaco, un enorme meteorito de quince toneladas al que llamó Mesón de Fierro.
Admirador de la revolución que había estallado en Francia hacía apenas dos meses, emprendía el camino hacia el exilio que no tardaría en ser recorrido por muchos otros españoles de ideas liberales, y por el que ya habían transitado a su vez, siglos antes, los judíos españoles expulsados por los Reyes Católicos, primero, y los conversos perseguidos por la Inquisición, después. Un camino que conducía a la ciudad de Bayonne.
La Bayonne que ahora visita el viajero respira todavía el aire de ciudad abierta que ya tenía entonces. Ciertamente, por el amplio cauce del río Adour, en cuya confluencia con el pequeño afluente Neve se levantan sus casas, no navegan ya embarcaciones corsarias, como en otras épocas, pero las huellas extranjeras aún pueden detectarse si se rasca la superficie actual de sus tranquilas calles.
En algunos de sus bares todavía se reunían a principios de este siglo XXI exiliados vascos españoles, vigilados por la policía en busca de los últimos terroristas de ETA que, enajenados del tiempo, en el soliloquio de sus fantasías sangrientas, todavía seguían asesinando con atroz y patética tozudez. Y a esos bares habían llegado también unos años antes los sicarios verdugos enviados desde los sótanos del Estado español para asesinar a su vez a quienes consideraban terroristas. Pero cuando Miguel Rubín de Celis llegó a Bayonne, aquel año de 1789, los esfuerzos de los exiliados españoles que allí se refugiaban estaban lejos de haberse convertido en la burda pantomima de los colocadores de bombas-lapa de nuestro tiempo. Su ansia libertadora tenía más que fundadas razones, como lo demostraban el despotismo del monarca español y la tétrica presencia de la Inquisición al otro lado de los Pirineos.

Teresa Cabarrús
Ya en la ciudad, el viajero se dirige hacia las murallas del Castillo Viejo, que fuera morada, en el medioevo, de más de un rey navarro, caminando por la calle de Thiers, sin saber que esa vía ha sepultado con su asfalto y sus edificios burgueses el escenario de pasadas convulsiones políticas y sociales. En ella estaba el ya desaparecido convento del Carmen —ahora un comercial tráfico de vinos bordeleses y de verduras anima sus bajos—, en cuyas salas se reunían los revolucionarios de la villa y los muchos extranjeros que la visitaban en tiempos de la Revolución Francesa.
A aquellos salones insurrectos acudió Miguel Rubín de Celis con entusiasta asiduidad. Allí proclamó su odio a la tiranía, arrancándose los distintivos de Caballero de la Orden de Santiago. Y en ellos encontró pronto la compañía de otros españoles que también habían tomado el camino del exilio, como el joven poeta José Marchena —al que apodaban irónicamente Abate Marchena por su militante ateísmo, autor de la gaceta El Observador, por causa de la cual había tenido serios problemas con los inquisidores, y futuro traductor al español del poema filosófico De rerum natura, de Lucrecio—, así como el negociante guipuzcoano Juan Antonio Carrese y el también poeta Vicente María Santiváñez.
A su llegada a la ciudad, Rubín de Celis había comprado un hermoso palacete, el Château de Marracq, situado en las afueras y edificado por la exiliada reina de España y viuda de Carlos II, Ana de Neoburgo, a principios del siglo XVIII, quien en un rapto de soberbia nunca llegó a habitarlo, ofendida porque una de sus damas se había atrevido a pasar en él una noche sin su autorización. El palacete pasó a ser propiedad del obispo de La Vieuxville y con la Revolución fue expropiado y puesto a la venta, viniendo de ese modo a parar a manos del todavía adinerado exiliado español.
Pero la relación de esa ciudad francesa con España era una malla más intrincada que se venía tejiendo desde hacía siglos. En la otra orilla del Adour se levantaba la próspera villa de Saint-Esprit —convertida en la actualidad en barriada de Bayonne—, que era el nuevo hogar de un numeroso grupo de familias judías españolas y portuguesas. Y cerca de ella vivía otro exiliado español, un ex jesuita llamado Primo Feliciano Martínez de Ballesteros, que no tardaría es estrechar amistad con el nuevo inquilino del Château de Marracq.
Si estuviera al tanto de la vida de estos personajes, el viajero podría encontrar un último rastro físico de la presencia de Martínez de Ballesteros en la villa, pues los propietarios de una granja de las afueras de Saint-Esprit conservan en sus bajos una pequeña capilla y un par de arcos, que son todo lo que queda del antiguo convento de San Bernardo. En ese convento instaló Martínez de Ballesteros, en la época de Napoleón Bonaparte, una fábrica de botellas de vino. Antes había abierto allí mismo una factoría para falsificar tabaco y después un pingüe negocio religioso, exponiendo falsas reliquias de santos para timar a devotos desprevenidos. Durante el cerco al que sometió a Bayonne el ejército inglés en 1814, el convento fue destruido por la artillería, poniendo fin a las ocurrencias del ex jesuita, quien animaba además una singular tertulia en Bayonne, llamada Academia Asnal, dedicada a hacer chirigota de las autoridades locales y a debatir sobre política, filosofía y literatura. Justo un año antes de la llegada de Rubín de Celis, Martínez de Ballesteros había dado rienda suelta a su humor feroz publicando una singular obra satírica titulada Memorias de la Insigne Academia Asnal.

Abdicación de Carlos IV ante Napoleón.
Pero no todo eran poetas, exiliados y pícaros en la relación de Bayonne con España en ese tiempo. En la confluencia del río Adour con el Neve, del lado de Bayonne, junto al puente Mayou, se alza el sólido edificio, de fachada trabajada a imitación de las casas parisinas, del hotel Brethous. Ahora alberga al restaurante Victor Hugo, donde el viajero se repone de la caminata hasta Saint-Esprit delante de un humeante plato de tête de veau a la vinagreta, pero que antaño fue una de las residencias de la familia Cabarrús. Una familia que, en el siglo XVIII, estaba formada por armadores de barcos, banqueros y comerciantes. Uno de esos Cabarrús, el joven negociante Francisco Cabarrús, se fue a los dieciocho años de edad a probar fortuna en España y con el paso del tiempo llegó a ser ministro del rey Carlos III, y fundador del Banco de San Carlos, origen del actual Banco de España. Era, además, un reformista convencido.
Su hija, la bellísima Teresa Cabarrús, nacida en Carabanchel, había terminado por su parte convertida en musa de la Revolución Francesa: casada con un noble francés, fue detenida como sospechosa y en la misma cárcel se convirtió en amante del revolucionario Tallien, que fue quien encabezó el golpe para derrocar a Robespierre, precisamente para evitar que su amada pasara por la guillotina. El protagonismo de la madrileña Teresa en la vida pública Francesa se prolongaría más allá de la Revolución, primero como amante del político Barras y luego de un influyente banquero, además de ser amiga de la emperatriz Josefina, junto a la cual protagonizó el renacer de la vida mundana parisina tras el Terror.
Tampoco faltaban viajeros españoles que hacían parada y fonda en la ciudad. Como el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, que fue huésped ocasional de Bayonne en su calidad de secretario de Francisco Cabarrús, o como el bandido Luis Candelas, evadido de España con ayuda de los liberales y viajero por tierras francesas, siempre en compañía de conspiradores antimonárquicos y precedido por su fama de Robin Hood madrileño.
Fueron muchas las andanzas de Miguel Rubín de Celis desde su llegada la ciudad. Publicó un periódico, en colaboración con José Marchena, La gaceta de la igualdad y de la libertad, que enviaba clandestinamente a España y en el que animaba a los españoles para que tomaran la senda de la revolución. El resultado de su activismo propagandista fue la incautación de sus bienes en América y en España. El hidalgo asturiano quedó reducido así a una penuria que paseaba con desasosiego por lo salones de su palacete. Pese a ello, un año después armó junto con su amigo Martínez de Ballesteros un batallón, formado por exiliados desertores del ejército español, para luchar al lado del ejército francés contras las tropas del Borbón, en la guerra que España y Francia libraban en los Pirineos. Pero, como contagiados del espíritu bufo de su amigo ex jesuita, sus voluntarios se dispersaron sin llegar a entrar en batalla, tras una reyerta con soldados franceses a causa de un lío de faldas, y Rubín de Celis se retiró a la soledad del Château de Marracq, completamente decepcionado. La revolución que amaba de iba tiñendo de sangre, su nombre era objeto de la ira patriótica en España y su condición de extranjero le convertía en sospechoso en Francia, a pesar de sus ideas, como ya había les ocurrido a sus amigos Marchena, Carrese y Martínez de Ballesteros. Nada era como había soñado.
Los últimos años de su vida se los pasó intentando recuperar su fortuna perdida, pero sin renunciar a las ideas que le habían hecho perderla. No estaba dispuesto a renegar de las palabras que había escrito en su exilio:
“Lo que yo puedo asegurar es que amo cordialmente, desde la edad de quince años, a los hombres, la justicia, la igualdad y la libertad; que odio y detesto a los tiranos y bribones, y que los combatiré siempre y en todo lugar, con una mano en la pluma y la otra en la espada”.
A sus cincuenta y dos años de edad, aquel juramento sólo parecía ahora un noble e inútil gesto. La revolución había terminado y los tiranos y los bribones, distintos pero en el fondo idénticos a sus predecesores, seguían allí. Algunos amigos, como el entusiasta Santiváñez, habían muerto. Otros, como Marchena, estaban en París. Sólo le quedaba la locuaz y humorística presencia de Martínez de Ballesteros, que lo acompañó hasta el último momento. El viernes 16 de febrero de 1799, tras diez años de intensa vida bayonesa, Miguel Rubín de Celis moría lejos de su patria, desengañado y pobre, entre los muros de su Château de Marracq venido a menos.
Pero el palacete, con la tozuda persistencia de las cosas, permaneció encadenado a los sueños de su idealista propietario fallecido. Nueve años después de la muerte de Rubín de Celis, en abril de 1808, el ya Emperador Napoleón Bonaparte lo compró y convirtió en palacio imperial, y al mes siguiente recibió en sus salones a la familia real española, con el rey Carlos IV a la cabeza, acompañada de su valido Manuel Godoy. Como un acto secreto de justicia, en la que fuera casa del exiliado revolucionario español —algo en lo que probablemente ni el rey ni Godoy repararon, pese a haber sido el propio Godoy quien rechazó todas sus peticiones de reparación de bienes—, quienes habían arruinado su vida representaron el más innoble de los papeles al entregar su país a José Bonaparte, el hermano del emperador francés.
Y a esos mismos salones del Château de Marracq fue a parar, pocos años más tarde, tras una cruenta guerra de independencia, el propio José Bonaparte, destronado, en su camino de regreso a Francia.

Ilustración de la Academia Asnal
Al poco tiempo, en 1824, un incendio provocado convirtió en ruinas al Château de Marracq, al igual que otro incendio, en el ayuntamiento de Bayonne, la nochevieja de 1889, convertiría en cenizas todos los legajos que contenían la historia tormentosa de los españoles que habían participado en la Revolución Francesa y que —como los mismos Martínez de Ballestero y Carrese— siguieron conspirando incesantemente en el exilio contra el absolutismo borbónico durante todo el siglo XIX.
Otras oleadas de exiliados volverían a encontrar en Bayonne una prolongación de su patria perdida, tan cercana en la distancia y tan inaccesible, tras la guerra civil española. Pero en la sedimentación de sueños y sufrimientos, en la memoria fugaz de los hombres, las viejas figuras de Miguel Rubín de Celis y sus amigos fueron hundiéndose en el olvido, sin más persistencia que la tenacidad de los objetos que los acompañaron: algunas cuartillas manuscritas, algunos libros, las paredes labradas del hotel Brethous, los arcos subterráneos del convento de San Bernardo o las magras ruinas del Château de Marracq.
***
De regreso a Bilbao, al volante de su automóvil, el viajero vuelve a pasar junto a las paredes huérfanas del edificio, agazapadas en la curva del camino. Al pie de los solitarios muros hay una placa metálica con unas palabras grabadas. Nadie se para a leerla. Ni los automovilistas que entran o salen de la ciudad. Ni los raros peatones que recorren a veces la calle. Tampoco el viajero, que se promete detenerse en otra ocasión, en otro viaje, para averiguar cuál es el nombre del lugar, cuál es, si lo tiene, su secreto. Sobre la placa dorada está escrito: “Château de Marracq. Residencia del Emperador. 18 de abril – 21 de julio 1808”. Un nombre, una referencia, unas fechas. Esa es una puerta de entrada a la tierra invisible donde se jugó el destino de España y de América Latina. La otra está en la literatura, porque todos aquellos ilustrados y revolucionarios que hace dos siglos recorrieron las calles de Bayonne y visitaron el Château de Marracq vuelven a cobrar vida cada vez que alguien lee la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y los ve aparecer en ella, exaltados y soñadores, como personajes.



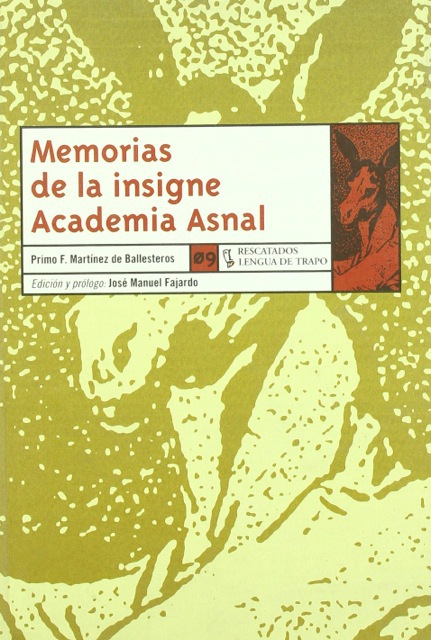



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: