La ópera prima de Gijs Wilbrink se ha convertido en todo un fenómeno editorial en Países Bajos. Las bestias es una historia oscura que sucede entre motocicletas, cazadores furtivos, granjas de visones y negocios que no toleran la luz del día. En este ambiente desaparece el miembro de la familia más turbia de la región. Su hija será la encargada de buscarlo.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Las bestias, de Gijs Wilbrink (Bunker Books).
***
LO QUE ANTE TODO DEBO CONTAR SOBRE TOM KELLER
A mí no me gusta hablar, pero en mi opinión, todo empezó a torcerse para Tom Keller aquella noche en la que sus dos tíos se lo llevaron al bosque y lo obligaron a hacer cosas que un niño de nueve años no debería hacer nunca. Era imposible que Frank, el padre del pequeño, lo hubiese permitido. Aunque, en realidad, creo que Frank no estaba al corriente, a pesar de que por aquel entonces aún no lo habían metido en chirona.
Aquellos dos ni siquiera se volvieron para mirarlo. Estaban de un humor de perros; aquella noche las bestias estaban inquietas, se avecinaba una tormenta.
El interior caldeado y húmedo del Volvo debía de apestar a sudor y a tabaco de liar, mezclados con el tufo de unos cuantos faisanes, liebres y turones muertos y desollados que los hermanos habían dejado sobre la bandeja trasera. En la oscuridad, los cadáveres parecían el viscoso pedazo de carne de un animal con seis patas delanteras y tres colas. Tenían por costumbre meter los cuerpos dentro de fundas de almohada que luego cerraban con un nudo, pero aquella noche todo estaba manga por hombro.
Durante el día, le habían enseñado a Tom a desollar. Le indicaron que debía dejar la piel que cubría la parte inferior de las patas, para que los clientes del pueblo pudieran ver que no les daban gato por liebre, que se trataba de un conejo o de un turón, y no del gato perdido de los vecinos. Que debía cortar el pellejo alrededor de los tobillos, cogerlo entre el pulgar y el índice y tirar de él hacia arriba desde las patas. Que bastaba con hacer otro tajo a lo largo del coxis, sin tocar la carne, para sacar todo lo demás como quien da la vuelta a un abrigo.
A la luz del día, Tom le había pillado el tranquillo bastante rápido; sin embargo, a la cenicienta luz de la luna, no tardó en hacer una carnicería.
Sus tíos no movieron ni un dedo para ayudarle. Se quedaron dentro del coche mirando absortos el parabrisas empañado, en completo silencio. A veces, Johan y Charles podían salir juntos y pasarse una noche entera de correría sin decir otra cosa que no fuera «me cago en la hostia». Si uno de ellos se caía en un charco de agua profundo, era me cago en la hostia. Si una bestia lograba escaparse antes de que ellos la destrozaran de un tiro con el fusil Lee-Enfield que Frank le había comprado a un canadiense después de la guerra: me cago en la hostia. Y ahora al ver que, tras un cuarto de hora, Tom aún no había regresado con los conejos decapitados, también me cago en la hostia.
me cago en la hostia.
Charles, el menor, cogió el Lee-Enfield y el faro de moto que habían reconvertido en foco, saltó del coche y cerró la puerta de golpe. Johan, su hermano mayor, asintió y se fue tras él con su habitual lentitud y torpeza.
Aquellos dos no se parecían en nada. Bueno, sí, tenían los ojos muy separados, eso era lo que todos decían de ellos, pero aparte 5
de eso nada. A sus veintisiete años, Johan ya tenía la expresión de un tipo que, después de toda una vida de duro trabajo, no hace más que mirar al frente, callado y amargado. Un rostro surcado de arrugas, marcas y rasguños, y cubierto por una incipiente barba de pelos hirsutos y desiguales. Charles era cinco años menor y tenía un cuerpo más fibroso; su espeso y rebelde mostacho era lo único que le permitía aparentar más años y más independencia, cuando en realidad no era más que un pelagatos, un canalla que siempre iba a la zaga de su hermano mayor, su gran ídolo y mentor. En el pueblo lo llamaban Sharrel y él había adoptado ese nombre, como si un Keller no pudiera llevar un nombre francés tan elegante como Charles ni pronunciarlo a la elegante manera francesa sin avergonzarse. Era un granuja de pelo largo y desgreñado, que por detrás recordaba a una cortina de tiras; nada que ver con la carnosa nuca rapada de Johan. Sin embargo, si algo delataba que pertenecían a la misma familia eran aquellos ojos, o los mugrientos monos vaqueros bien metidos en las botas, las gorras azul oscuro y el constante maldecir entre dientes. Así regresaban caminando por el sendero del bosque.
(…)
—————————————
Autor: Gijs Wilbrink. Título: Las bestias. Traducción: Catalina Ginard Féron. Editorial: Bunker Books. Venta: Todos tus libros.


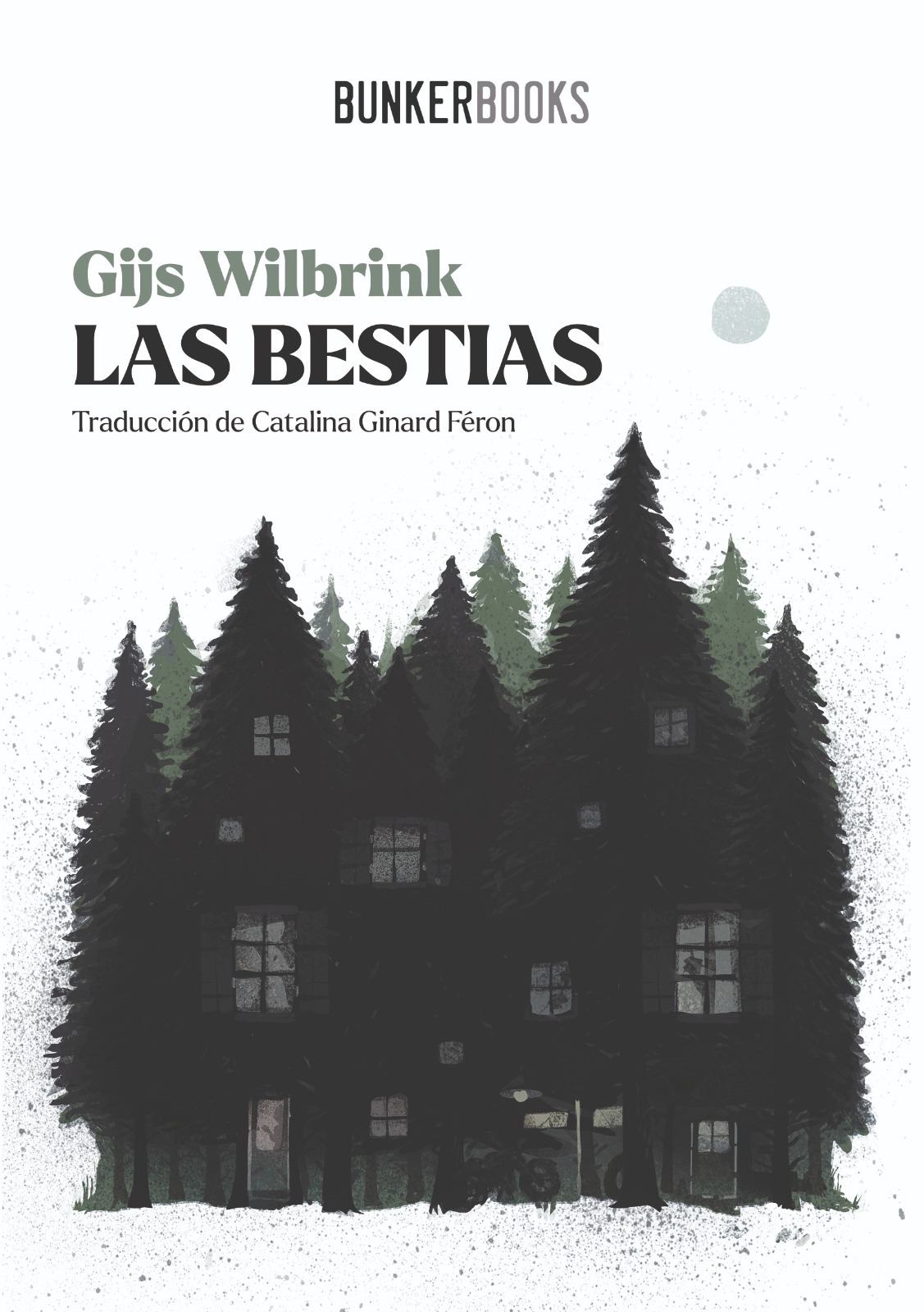



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: