Galardonada en 2019 con el prestigioso premio ABIA al mejor libro del año en la categoría de ficción, Las flores perdidas de Alice Hart (Salamandra), de Holly Ringland, se ha convertido en un bestseller internacional que se ha vendido a veintiocho países. El debut literario de Holly Ringland es una novela emocionante sobre una joven australiana que tiene que romper con los patrones que tejieron su infancia y tomar las riendas de su vida; un viaje conmovedor a través de la espectacular grandeza y diversidad del paisaje australiano.
Las flores perdidas de Alice Hart, de la que Zenda publica un adelanto, es una historia sobre las historias: las que heredamos, las que escogemos para definirnos y las que decidimos ocultar.
1
Orquídea de fuego negra
Significado: Afán de posesión
Pyrorchis nigricans / Australia Occidental
Necesita el fuego para florecer. Brota de unos bulbos que pueden
haber permanecido latentes. Rayas de un rojo oscuro sobre
color carne claro. Después de florecer se vuelve negra,
como calcinada.
En la casa de madera del final del camino, Alice Hart, de nueve años, imaginaba sentada a su pupitre, junto a la ventana, diferentes formas de prenderle fuego a su padre.
Sobre el pupitre de madera de eucalipto que él le había hecho, tenía abierto un libro de la biblioteca que reunía leyendas sobre el fuego provenientes de todo el mundo. Aunque soplaba el viento del noreste, que llegaba del Pacífico impregnado de olor a mar, Alice olía humo, tierra y plumas chamuscadas. Leyó susurrando:
El fénix se sumerge en el fuego para que las llamas lo consuman hasta reducirlo a cenizas y así volver a surgir, renovado, recreado y reformado: el mismo, pero completamente diferente.
La punta de uno de sus dedos planeaba sobre una ilustración del resurgimiento del fénix: las plumas del ave lanzaban destellos plateados, tenía las alas extendidas y la cabeza inclinada hacia atrás, a punto de graznar. Alice apartó bruscamente la mano, como si aquellas lenguas de fuego doradas y rojas pudieran abrasarle la piel. Por la ventana entró una ráfaga de viento fresco que olía a algas marinas; en el jardín, el carrillón de su madre anunciaba que el viento estaba arreciando.
Se inclinó sobre el pupitre y cerró la ventana, que emitió un chasquido. Apartó el libro sin dejar de mirar la ilustración mientras acercaba el plato con las tostadas que se había preparado hacía horas. Mordió uno de aquellos triángulos con mantequilla ya fríos y masticó lentamente. ¿Cómo sería si el fuego consumía a su padre? Los monstruos que lo habitaban quedarían reducidos a cenizas dejando en pie sólo lo mejor de él, recreado y renovado por las llamas, y él se convertiría de una vez por todas en aquel hombre que era a veces: el que le había hecho un pupitre para que pudiese escribir cuentos.
Alice cerró los ojos y se imaginó que el cercano mar, cuyo rumor podía oír a través de la ventana, era un rugiente océano de fuego. ¿Podría empujar a su padre a las llamas para que se consumiera igual que el fénix de su libro? ¿Y si momentos después volvía a emerger, sacudiendo la cabeza como si despertara de una pesadilla, y le tendía los brazos diciéndole, por ejemplo, «Buenos días, Bichito»? Quizá tan sólo silbaría con las manos en los bolsillos y una mirada risueña, quizá Alice no volvería a atestiguar cómo la cólera oscurecía aquellos ojos azules, cómo su rostro se tornaba pálido y la saliva se acumulaba en las comisuras de su boca formando una espuma tan blanca como su piel. Entonces ella podría concentrarse en comprobar hacia dónde soplaba el viento, o en escoger libros en la biblioteca, o en escribir en su pupitre. Cuando renaciera del fuego, el padre de Alice sólo tocaría el cuerpo de su madre embarazada para acariciarla suavemente, sus manos serían siempre amables y paternales con Alice. Sobre todo, arrullaría al bebé cuando naciera y Alice no tendría que quedarse despierta por la noche preguntándose qué hacer para proteger a su familia.
Cerró el libro con un ruido sordo que hizo vibrar el pupitre. Éste ocupaba todo el largo de la pared de su dormitorio, colocado bajo dos grandes ventanas que se abrían al jardín de culantrillos, cuernos de alce y colas de mariposa que su madre cuidaba hasta que las náuseas le impedían continuar. Esa misma mañana había estado plantando en tiestos unos plantones de patas de canguro cuando se dobló por la cintura y se puso a vomitar sobre los helechos. Alice estaba sentada a su pupitre, leyendo; al oír las arcadas de su madre, se apresuró a saltar por la ventana y aterrizó sobre una cama de helechos. No sabía qué hacer, sólo se le ocurrió darle la mano a su madre y apretársela con fuerza.
—Estoy bien —dijo ella tosiendo, le apretó la mano a su hija y luego la soltó—. Sólo son náuseas matutinas, no te preocupes, Bicho.
Echó la cabeza hacia atrás para tomar aire y su rubio pelo dejó de taparle la cara y reveló, detrás de la oreja, un pequeño corte en la piel, un nuevo cardenal, morado como el mar al amanecer. Alice desvió la mirada, pero no lo bastante rápido.
—Ay, Bicho —dijo su madre, compungida, y se levantó—. Estaba en la cocina y me he caído por no mirar lo que hacía. Ya sabes que el bebé hace que me den mareos.— Se puso una mano en la barriga y con la otra se sacudió un poco de tierra del vestido. Alice miró los tiernos helechos que había aplastado.
Sus padres se marcharon poco después. Alice se quedó en la puerta de la casa hasta que la nube de polvo que levantó la camioneta de su padre se desvaneció sin dejar rastro en la mañana azul. Tenían que ir al pueblo para que su madre se hiciera otra revisión y en la camioneta sólo había dos asientos. «Pórtate bien, corazón», le había dicho su madre al besarla suavemente en la mejilla. Olía a jazmín y a miedo.
Alice cogió otro triángulo de tostada fría y lo sujetó con los dientes mientras metía una mano en la bolsa de la biblioteca. Le había prometido a su madre que estudiaría para el examen final de cuarto, pero de momento el modelo de examen que la escuela a distancia le había enviado por correo seguía sin abrir encima de su pupitre. Sacó un libro de la bolsa que había llevado de la biblioteca y leyó el título abriendo mucho los ojos: el examen estaba ya completamente olvidado.
Bajo la luz atenuada por la tormenta que se acercaba, la cubierta de la Guía del fuego para principiantes, unas feroces llamas impresas en tinta metalizada y estampadas en relieve, refulgía como si tuviera vida propia. Una sensación de emoción y de peligro se propagó por su estómago y las manos empezaron a sudarle. Apenas había tocado con los dedos una esquina de la cubierta del libro cuando, como atraídas por su nerviosismo, las chapas del collar de Toby tintinearon detrás de ella. El perro se le acercó a la pierna y le dejó una mancha húmeda en la piel. Aliviada por la interrupción, Alice sonrió mirando a Toby, que se sentó educadamente. Entonces le tendió una tostada y él la cogió con cuidado con los dientes y se apartó para comérsela. Unas gotas de saliva salpicaron los pies de Alice.
—¡Puaj, Tob! —exclamó la niña acariciándole las orejas. Después agitó el pulgar delante de los ojos del animalito. Por toda respuesta, Toby movió la cola barriendo el suelo, levantó una pata y la apoyó en la pierna de Alice.
Toby había sido un regalo de su padre y era su más fiel compañero. Cuando era un cachorro, había cometido el error de mordisquearle los pies al padre debajo de la mesa y él lo había lanzado contra la lavadora. Después no había querido llevarlo al veterinario y desde entonces Toby estaba sordo. Cuando Alice se dio cuenta de que el perro no oía, decidió inventarse un idioma secreto, a base de signos que hacía con las manos, para comunicarse con él. Volvió a agitar el pulgar para decirle que se había portado bien. Toby le lamió una mejilla y Alice rió mientras se la secaba fingiendo poner cara de asco. El perro dio unas cuantas vueltas y se echó bruscamente a los pies de su ama. Ya no era pequeño y parecía un lobo de ojos grises, más que el perro pastor que en realidad era. Alice hundió los dedos de los pies descalzos en su pelaje largo y suave. Envalentonada por la compañía de su mascota, abrió la Guía del fuego para principiantes y enseguida se enfrascó en el primer relato.
En países lejanos como Alemania y Dinamarca, el fuego solía utilizarse para destruir lo viejo e invocar lo nuevo; el fuego marcaba el comienzo del siguiente ciclo: una estación del año, una muerte o un nacimiento, un amor. En algunos sitios, incluso se construían enormes figuras con mimbre y zarzas secas y les prendían fuego para simbolizar el final y el nuevo comienzo y propiciar milagros.
Alice se recostó en la silla. Sentía los ojos calientes y pegajosos. Puso las manos sobre la fotografía de un muñeco de paja en llamas. ¿Qué milagro llevaría consigo su fuego? Para empezar, en su casa nunca volvería a oírse el sonido de cosas que se rompían. El olor amargo del miedo ya no impregnaría la atmósfera. Alice cultivaría un huerto de hortalizas y no la castigarían por equivocarse de pala. Aprendería a ir en bicicleta sin necesidad de que su padre, furioso, le tirara del pelo hasta casi arrancárselo porque ella no conseguía mantener el equilibrio. Las únicas señales que necesitaría interpretar serían las del cielo, y ya no las sombras y las nubes que atravesaban el rostro de su padre y la alertaban de si se trataba del monstruo o del hombre capaz de transformar un eucalipto en un pupitre.
La transformación del eucalipto había tenido lugar después de que su padre la arrojara al mar y la obligara a nadar sola hasta la orilla. Por la noche, él se había encerrado en su cobertizo de madera y sólo había salido dos días después, llevando a cuestas una mesa rectangular tan larga que, colocada en el suelo por uno de los lados cortos, lo superaba en altura. Estaba hecha con los tablones de color crema que llevaba tiempo amontonando para construirle un vivero para helechos a su mujer. Alice observó desde un rincón mientras su padre atornillaba el pupitre a la pared debajo de la repisa de la ventana de su habitación, que se llenó de las embriagadoras fragancias de la madera recién cortada, del aceite y del barniz. Después le enseñó cómo se abría la tapa, sujeta con unas bisagras de cobre, y el cajón que había debajo, donde podría guardar hojas, lápices y libros. Incluso había convertido una rama del eucalipto en un soporte para que la tapa se mantuviera abierta y Alice pudiera utilizar las dos manos para hurgar en el interior.
—La próxima vez que vaya al pueblo, te traeré todos los lápices y las ceras que quieras, Bichito.
Alice le echó los brazos al cuello. Su padre olía a jabón Cussons, a sudor y a aguarrás.
—Mi pequeñita. —Su barba le raspó la mejilla.
Un barniz de palabras cubrió la lengua de Alice: «Sabía que seguías ahí. Quédate, por favor, no dejes que cambie el viento.» No obstante, sólo logró decir: «Gracias.»
Volvió a mirar su libro abierto.
Para encenderse, el fuego requiere fricción, y para arder, combustible y oxígeno. Un fuego óptimo necesita que esas condiciones se den de manera óptima.
Alzó la vista y contempló el jardín: el viento, con su fuerza invisible, sacudía los tiestos colgantes de culantrillos. Lo oyó silbar al colarse por la fina rendija de la ventana entreabierta. Alice respiró hondo, llenándose los pulmones y vaciándolos poco a poco. «Para encenderse, el fuego requiere fricción, y para arder, combustible y oxígeno.» Mientras miraba fijamente el corazón verde del jardín de su madre, supo lo que tenía que hacer.
***
Mientras el vendaval, soplando desde el este, corría una cortina oscura en el cielo, Alice fue a la puerta trasera y se puso la cazadora. Toby se acercó trotando y ella hundió la mano en su pelo lanoso. El perro gimoteó y le acarició la barriga con el hocico. Tenía las orejas bajas. Fuera, el viento arrancaba los pétalos de las rosas blancas de su madre y los esparcía por el jardín como estrellas caídas. A lo lejos, al fondo de la finca, se veía la oscura silueta del cobertizo de su padre, que él siempre dejaba cerrado. Alice se palpó los bolsillos de la chaqueta y comprobó que tenía la llave. Tras detenerse un instante y hacer acopio de valor, abrió la puerta trasera y salió corriendo al jardín seguida de Toby.
Pese a que tenía prohibido entrar, nadie había podido impedirle que imaginara lo que contenía aquel lugar. La mayoría de las veces, su padre se encerraba allí después de hacer algo horrible. Pero cuando salía era un hombre mejor. Alice había llegado a la conclusión de que el cobertizo tenía una especie de magia transformadora, como si allí dentro hubiera un espejo encantado o tal vez una rueda giratoria. Un día, cuando era más pequeña, se había atrevido a preguntarle qué hacía en su cabaña; él no le contestó pero, cuando le regaló el pupitre, lo entendió. Sabía qué era la alquimia porque lo había leído en los libros de la biblioteca; conocía el cuento de «El enano saltarín»: el cobertizo de su padre era donde él convertía la paja en oro.
Mientras corría, sentía los pulmones y las piernas incendiados. Toby iba ladrándole al cielo hasta que un relámpago lo hizo meter el rabo entre las patas. Cuando llegaron ante la puerta de la cabaña, Alice se sacó la llave del bolsillo y la introdujo en el candado, pero no consiguió abrir. El viento le azotaba la cara y amenazaba con tirarla al suelo; sólo la animaba el calor de Toby, arrimado a ella. Lo intentó otra vez. La llave le lastimó la palma de la mano cuando la empujó e intentó hacerla girar, pero no había manera. El pánico le nublaba la vista. Soltó la llave, se frotó los ojos y se apartó el pelo de la cara. Lo intentó por tercera vez y la llave giró fácilmente, como si hubieran engrasado la cerradura. Alice soltó el candado de la puerta, giró el picaporte y entró tambaleándose, con Toby pegado a los tobillos. El viento cerró la puerta de golpe.
El cobertizo, que no tenía ventanas, estaba completamente a oscuras. Toby empezó a gruñir. Alice alargó un brazo y lo buscó a tientas para tranquilizarlo. El fragor de la tormenta y el pulso de su propia sangre en los oídos la ensordecían. Las vainas del flamboyán que crecía al lado de la cabaña caían en rápida sucesión produciendo un ruido que hacía pensar en unas botitas de zinc zapateando sobre el techo.
Se notaba un fuerte olor a queroseno. Alice avanzó a tientas hasta que sus dedos tocaron una lámpara que había encima de la mesa. Reconoció su forma: su madre tenía otra parecida en la casa. A su lado había una caja de cerillas. Una vocecilla furiosa bramaba dentro de su cabeza: «¡No deberías estar aquí! ¡No deberías estar aquí!» Alice se encogió de miedo, pero abrió la caja de cerillas. Buscó la cabeza de una, la frotó contra la banda áspera y enseguida le llegó el olor a azufre, al tiempo que el resplandor de la llama iluminaba el interior del cobertizo. Acercó la cerilla a la mecha de la lámpara y volvió a enroscar la pantalla de vidrio en su base. La luz alumbró el banco de trabajo de su padre. Alice vio un cajoncito entreabierto y, con dedos temblorosos, lo abrió del todo. Dentro había una fotografía y otra cosa que no pudo ver bien. Sacó la fotografía. Tenía los bordes deteriorados y amarillentos, pero la imagen era clara: una casa antigua, grande y resplandeciente, cubierta de enredaderas. Metió la mano en el cajón para sacar el otro objeto y sus dedos palparon algo blando. Lo cogió y, cuando lo acercó a la luz, vio que era un mechón de pelo negro atado con una cinta desteñida.
Una fortísima ráfaga de viento hizo temblar la puerta del cobertizo. Alice soltó el mechón y la fotografía y se dio rápidamente la vuelta. No, no había nadie: sólo era el viento. Procuró tranquilizarse, pero Toby se agachó y gruñó de nuevo. Estremecida, levantó la lámpara para iluminar el resto del cobertizo y entonces se quedó boquiabierta, con los ojos como platos y las piernas temblorosas.
Estaba rodeada de innumerables esculturas de madera, desde miniaturas hasta piezas de tamaño natural, que representaban a los mismos dos personajes. Uno era una mujer en diferentes posturas: oliendo una hoja de eucalipto, examinando las plantas de unos tiestos, tumbada boca arriba con un brazo doblado tapándole los ojos y el otro apuntando al cielo, sujetándose la falda y recogiendo en ella flores que Alice no supo reconocer. El otro personaje era una niña a la que se podía ver leyendo un libro, sentada ante un pupitre y escribiendo, soplando para hacer volar las semillas de un diente de león. Reconocerse en las esculturas de su padre hizo que a Alice le empezara a doler la cabeza.
Las esculturas de aquella mujer y aquella niña llenaban el cobertizo y se amontonaban alrededor del banco. Alice respiró hondo, despacio, escuchando los latidos de su corazón. «Estoy aquí», se dijo. «Estoy aquí.» Si el fuego era un hechizo capaz de convertir una cosa en otra, las palabras también. Alice había leído lo suficiente como para entender la magia que podían poseer las palabras, sobre todo cuando las repetías. Si pronunciabas algo muchas veces, se materializaba. Se concentró en el hechizo que latía en su corazón.
«Estoy aquí.
»Estoy aquí.
»Estoy aquí.»
Giró lentamente escudriñando aquellas figuras. Recordaba haber leído sobre un rey malvado que tenía tantos enemigos en su reino que creó un ejército de guerreros de arcilla y piedra de los que se rodeó. Sólo que la arcilla no es carne y la piedra no es corazón ni sangre: al final, los aldeanos de los que el rey intentaba protegerse utilizaron aquel mismo ejército para aplastarlo mientras dormía. Alice sintió un escalofrío al recordar las palabras que había leído momentos antes: «Para encenderse, el fuego requiere fricción, y para arder, combustible y oxígeno.»
—Vamos, Tob —dijo apresuradamente, cogiendo una de aquellas figuras de madera. Después cogió otra. Imitando a la mujer que recogía flores en su falda, se levantó la camiseta para poner en ella las figuras más pequeñas que encontró. Toby, inquieto, no se separaba de ella. A Alice, el corazón casi se le salía del pecho. En el cobertizo había tantas figuras que era imposible que su padre se diera cuenta de que faltaban algunas de las más pequeñas: serían perfectas como combustible para aprender a encender fuego.
Alice siempre recordaría aquel día como el que cambió irrevocablemente su vida, a pesar de que tardaría veinte años en entenderlo: la vida se vive hacia delante, pero sólo se comprende hacia atrás. No puedes ver el paisaje mientras estás en él.
—————————————
Autora: Holly Ringland. Traductora: Gemma Rovira Ortega. Título: Las flores perdidas de Alice Hart. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


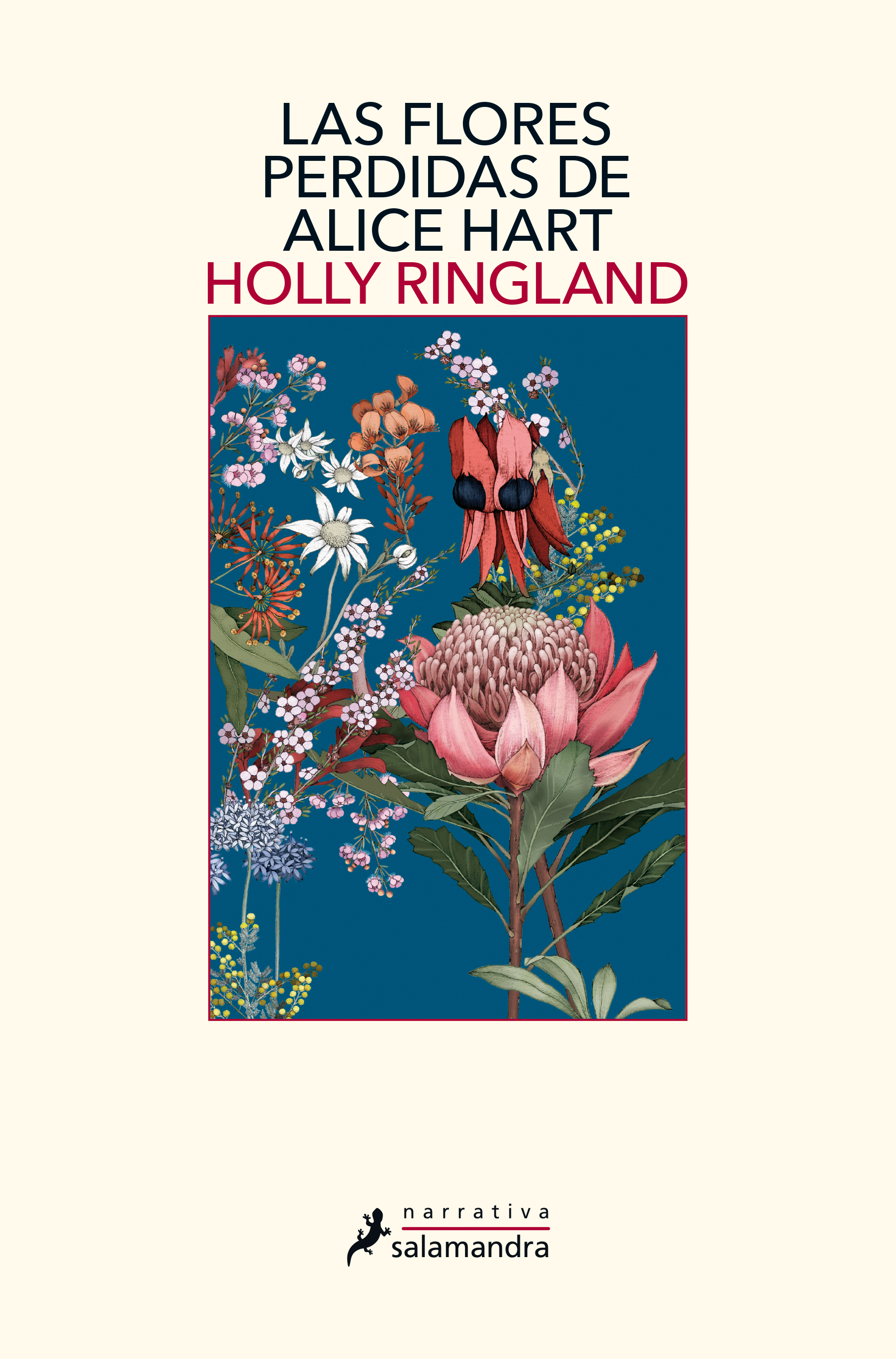



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: