Luis Salvago (Valencia, 1964) es suboficial del Ejército del Aire y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Fue finalista del Premio Azorín 2017 con su obra Lloverá en septiembre, también finalista del Premio Nadal 2018 con Bârân, y ganador del Premio de Novela Cátedra Vargas Llosa 2019 con En el nombre del padre, publicada en La Huerta Grande en 2020. Para él, lectura y escritura son dos lados de un triángulo que se cierra con una búsqueda: la necesidad de conocer el verdadero origen de una historia, sus desencadenantes, y el modo en que la subjetividad de cada narrador cambia su significado.
Zenda adelanta el primer capítulo de Los lugares verdes, su última novela.
***
Uno
Lo primero que me atrajo de Najimulah fueron sus manos. Quiero decir, al encontrarle en la puerta de mi casa, justo después de saludarnos, mis ojos viajaron desde su rostro hasta unos dedos blancos, finos y largos, que recogían en un hueco a una paloma gris.
Me dijo que se había unido hacía unos días a su bandada, y que, cuando consiguió averiguar a quién pertenecía —en Kabul solo existe un criador de palomas grises—, la cazó con la red y cruzó la ciudad de parte a parte preguntando por mí. Le agradecí su gesto, porque la mayoría de los criadores se comporta como si esa ave que de pronto aparece en su rebaño no hubiera tenido nunca un dueño. Responsabiliza a la paloma de haber abandonado su bandada materna y unirse a otra, atraída, tal vez, por lo intrépido de su vuelo, por el simple destello de las plumas de un buche o, por qué no decirlo, porque Dios así lo había dispuesto.
Vestía con un tradicional peran tomba blanco, muy limpio, un pakol de pelo de camello sobre la cabeza, y unos zapatos muy raídos que, justo un momento antes, a juzgar por unas manchas de barro negro que cubrían los empeines, debieron de haber atravesado un mugroso charco del camino. Sus ojos inclinados y la frente ancha me hacían sospechar que era un hazara, aunque no fui capaz de preguntárselo. Además, ¢habría cambiado algo? Me traía una paloma, una hermosa colipava de manto gris ceniza y ojos naranjas. No es nada común conseguir la suma de esos dos colores en un ejemplar, y más extraordinaria aún la coincidencia con ese color de ojos. Si le hubiera preguntado por qué lo hacía, por qué me devolvía algo que nadie habría devuelto, tal vez me malinterpretara. Me llevé la mano al pecho, “tashakor”, dije agradecido. Él hizo lo mismo. Me entregó la paloma y, cuando se iba a dar la vuelta para marcharse, le sugerí que pasara adentro.
Por un instante se quedó pensativo balanceándose sobre uno de los zapatos mal calzados. Supuse que estudiaba mi acento, mi rostro, de barba poblada y oscura, mis ropas, los pocos objetos del salón que alcanzaba a ver desde el marco de la puerta. Debió de adivinar que estaba frente a un pastún, y que declinar mi invitación hubiera supuesto una grosería.
Tenía una jarra de té recién hecho y pasteles de miel. Nos sentamos en la alfombra. Mantenía la espalda recta, el cuello estirado, las manos abiertas sobre las rodillas en una pose solemne. No parecía que le gustara mucho hablar, o a lo mejor era que no necesitaba palabras para hacerse entender. Mientras le llenaba la taza, sus ojos seguían los cortos vuelos de la paloma buscando un hueco por el que escapar. Esa necesidad de satisfacer una curiosidad lo mantenía entretenido, y a mí me daba libertad para observarlo. Era delgado, los hombros rectos, el mentón ligeramente afilado. Cuando lo levantaba, el resalte de sus mandíbulas recordaba a esos peces de grandes branquias que parecen respirar fuera del agua. Su piel era más clara que la mía, lisa, suave, sin un solo vello que la oscureciera.
Le ofrecí un dulce. Cuando fue a comérselo lo miró de cerca. Una abeja se había quedado envuelta en la miel. Meticulosamente, con cuidado de no mancharse, la despegó con los dedos y me la mostró.
—Mira —dijo—, parece uno de esos insectos atrapados en ámbar.
En Afganistán, que yo sepa, no existe el ámbar fósil. Y si existe, nadie se molesta en extraerlo. Solo un afgano instruido puede saber lo que es el ámbar fósil.
Ya no habló hasta que acabó su té. Entonces se levantó. Le agradecí una vez más que me devolviera la paloma y le dije que esperaba verlo de nuevo, tal vez en una exhibición. Era, por supuesto, improbable que volviéramos a vernos. Kabul es demasiado grande, y los criadores muy escasos desde que los talibanes prohibieron la cría de palomas. Como si me hubiera leído el pensamiento, me respondió que era fácil que nos encontráramos en la Universidad, que me recordaba de una clase de literatura del curso anterior, a la que asistió para escuchar la recitación de un poema de Ahmad Shamlou, y que si hasta ese momento no me lo había dicho era porque no quería que yo viera en su gesto un intento de adulación.
De nada sirvió que yo lo negara. Nos dimos la mano, y en ese instante de efímero contacto, hubiera jurado que lo recordaba de siempre, que su rostro, su cuerpo y sus gestos me eran conocidos, y que su visita la esperaba desde hacía mucho tiempo.
Agachó la cabeza a modo de despedida y abordó precipitadamente la calle sin darse cuenta de que frente a mi puerta había un oscuro charco donde sumergió los pies.
Fue así como conocí a Najimulah.
—————————————
Autor: Luis Salvago. Título: Los lugares verdes. Editorial: La Huerta Grande. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


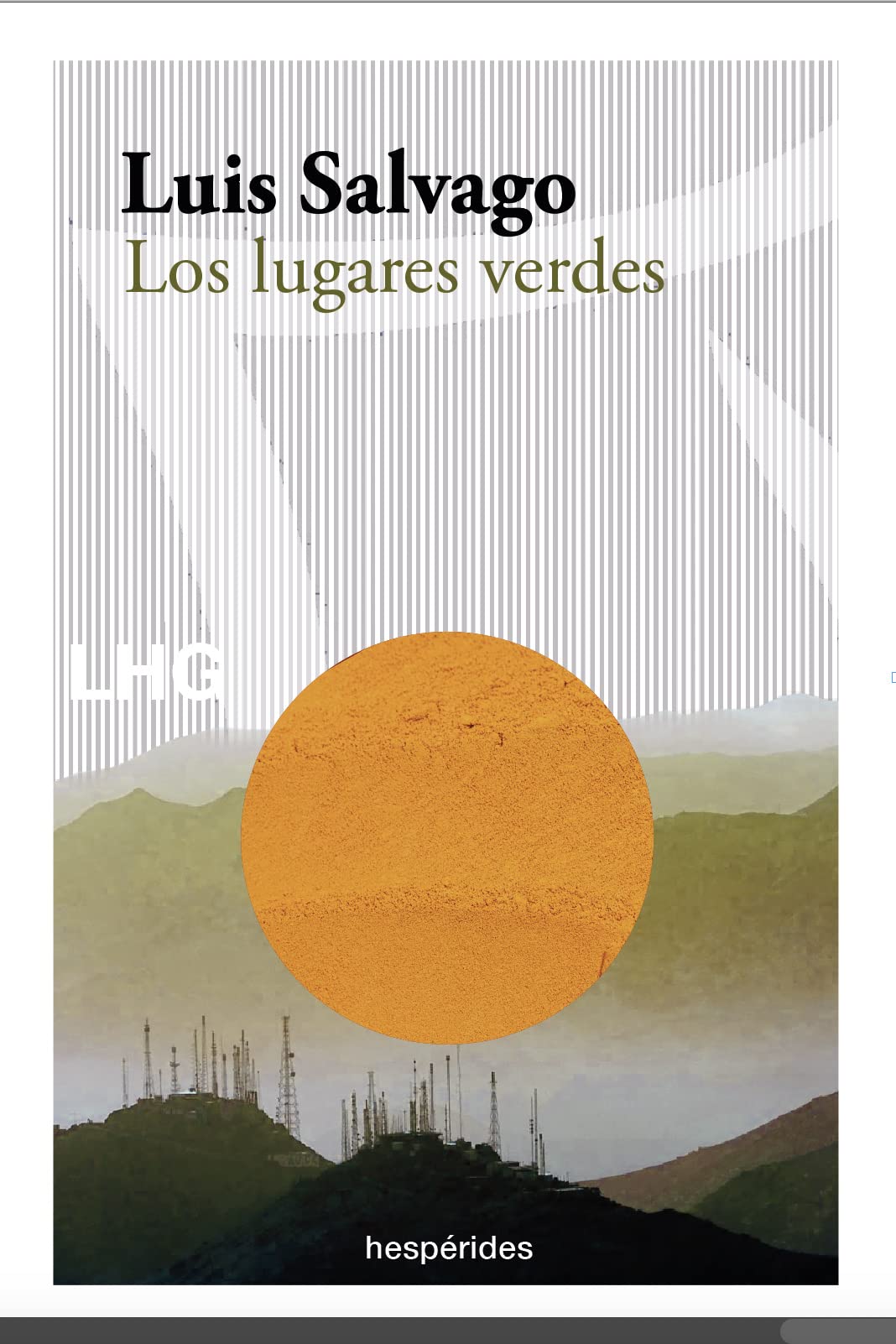
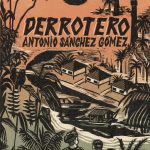


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: