Iris, una directora de escuela de cuarenta y cinco años, madre y esposa, goza de lo que considera una vida apacible en Jerusalén hasta que un atentado terrorista lo cambia todo. Como si el azar confabulase para que se produzca una profunda catarsis, el médico al que acude para curar las lesiones físicas es el gran amor casi olvidado de su juventud, quien le infligió heridas tan dolorosas como las que la han devuelto a su lado. Zeruya Shalev imbrica así, con una prosa magnética, el conflicto social y el personal para adentrarse en la complejidad de las relaciones humanas, reflexionar sobre la posibilidad de restañar las heridas y ofrecer un relato profundamente conmovedor.
Zenda adelanta un fragmento de Dolor, novela publicada en España por Acantilado.
***
I
Ahí está, vuelve, y a pesar de que lleva años esperándolo, se siente sorprendida, vuelve como si nunca hubiera desistido, como si no la hubiera tenido ni un solo día sin él, ni un mes sin él, ni un año, aunque en realidad han pasado exactamente diez desde entonces. Y es que Miki le ha preguntado:
—¿Te acuerdas de qué día es hoy?
Como si se tratara de un cumpleaños o del aniversario de boda, se ha esforzado por recordar —se casaron en invierno, se conocieron durante el invierno anterior, los niños nacieron en invierno, nada destacable de sus vidas sucedió en verano, a pesar de que la larguísima duración de éste invitaría a que tuvieran lugar en él infinitos acontecimientos— y entonces Miki ha bajado la mirada para señalar con los ojos la cadera de ella, que, disgustada, sabe lo mucho que se le ha ensanchado desde entonces, y al instante el dolor ha vuelto, haciéndola recordar.
¿O primero ha recordado y entonces ha vuelto el dolor? Porque la verdad es que nunca lo ha olvidado, por lo que no se trata de un recuerdo, sino decididamente de un reencuentro con ese preciso momento, ardiente, con la fractura que se diluye en la fantasmagórica tormenta del pánico, de la ceremoniosa parálisis del silencio: ni un solo pájaro piaba, ni una sola ave aleteaba, ningún toro bramaba, los serafines no oraban, el mar no se agitaba, ningún ser se expresaba, sino que el mundo callaba silenciado.
Con el tiempo comprendió que allí había habido de todo menos silencio, pero sólo el silencio se le había grabado en la memoria: ángeles mudos se le acercan, le vendan en silencio las heridas, miembros amputados arden callados mientras sus dueños los observan con las bocas selladas, ambulancias de un blanco inmaculado navegan en silencio por las calles y ahí se cierne sobre ella una estrecha camilla alada, manos que la levantan para tenderla en ella, en el momento en que es arrancada del ardiente asfalto es cuando nació el dolor.
Había dado a luz dos hijos y a pesar de ello no lo había conocido hasta que no se le manifestó por primera vez con su ardiente poderío en el epicentro de su cuerpo, aserrándole los huesos, machacándolos hasta convertirlos en fino polvo, triturándole los músculos, arrancando tendones, desmenuzando tejidos, desgajando nervios, cebándose en esa amalgama interior, en la que antes ella jamás había reparado, de que está hecha una persona. Porque sólo le habían interesado los miembros que quedaban por encima del cuello, el cráneo y el cerebro oculto en él, la consciencia y el entendimiento, la razón y la reflexión, el libre albedrío, la identidad, la memoria, mientras que ahora no tenía nada que no fuera ella misma, no tenía nada que no fuera él, que no fuera el dolor.
—¿Qué pasa?—preguntó, avergonzado al instante—. Qué imbécil soy, no tenía que habértelo recordado.
Se encontraba apoyada en la pared, junto a la puerta, porque los dos estaban a punto de salir de casa, cada uno hacia su trabajo. Intentó señalar con la mirada las sillas de la cocina y él se apresuró hacia allí para traerle un vaso de agua que ella no consiguió sujetar con la mano que resbalaba por la pared.
—Una silla—murmuró ella entre dientes.
Él arrastró hasta allí una de las sillas y, para su sorpresa, fue él quien se sentó en ella con todo su peso, como si, inesperadamente, se viera asaltado por el dolor, como si fuera él quien hubiera estado allí aquella mañana de hacía exactamente diez años, cuando la potente onda expansiva de la explosión del cercano autobús la arrancó del interior del coche y la arrojó contra el asfalto. Y, de hecho, si no hubiera sido por un cambio de última hora habría estado él allí en su lugar, volando por el ardiente aire como un asteroide inmenso hasta aterrizar con un tremendo golpe entre los cuerpos calcinados.
Y, en realidad, ¿por qué no fue él quien llevó a los niños a la escuela, como todas las mañanas? Recuerda una llamada telefónica urgente desde el despacho, una avería en el programa informático, el sistema que había caído. Aunque él, de todos modos, pensaba llevarlos, pero como Omer todavía no estaba vestido y seguía dando saltos en la cama matrimonial, ella quiso evitar llantos y reprimendas.
—Déjalo, yo los llevo—le propuso ella, lo que por supuesto no consiguió evitar la discusión de todas las mañanas con Omer, que se había encerrado en el cuarto de baño negándose a salir, ni las lágrimas de Alma porque volvía a llegar tarde por su culpa; agotada, se despidió de ellos a la puerta del colegio, aceleró en dirección a la parte alta de la transitada calle y adelantó a un autobús que se había detenido en la parada, cuando le golpeó los oídos el ruido más espantoso que jamás hubiera oído, seguido por aquel silencio absoluto.
Aunque no fue precisamente la virulencia de la deflagración, esa erupción casi volcánica del explosivo, tornillos, clavos y tuercas mezclados con matarratas para agravar el sangrado, lo que le ensordeció los oídos, sino otro ruido más profundo y espantoso, el ruido de la repentina despedida de sus vidas de decenas de viajeros del autobús, la elegía de las madres que dejaban huérfanos tras de sí, el grito de las adolescentes que jamás se harían adultas, el llanto de los niños que ya no regresarían a sus casas, de los hombres que se despedían de sus mujeres, la elegía de los miembros destrozados, de la piel calcinada, de las piernas que no volverían a caminar, de los brazos que ya no abrazarían más, de la belleza que se marchitaría en la tierra, una elegía que regresa ahora mientras se tapa los oídos con las manos y se deja caer pesadamente sobre las rodillas de él.
—Ay, Iris —dice rodeándole la espalda con los brazos—, creí que habíamos dejado atrás esa pesadilla.
Ella intenta liberarse del abrazo.
—Se me pasará enseguida —y aprieta los labios—, puede que haya hecho un mal gesto. Me tomo un analgésico y me voy al trabajo.
Pero de nuevo, como entonces, todos sus movimientos se descomponen en infinitos minúsculos movimientos, cada vez más dolorosos, hasta el punto de que incluso ella, que tanto cuidado pone en ser comedida —lo que incluso le ha valido la reputación de directora firme y autoritaria—, deja escapar un fuerte suspiro.
A sus espaldas, tras el suspiro que hasta a ella ha sorprendido, brota de repente una potente carcajada, violenta, y los dos vuelven la cabeza hacia el final del pasillo, donde se encuentra su hijo, a la puerta de su habitación, alto y espigado, agitando la cabellera que enmarca unas sienes afeitadas mientras profiere una especie de entusiasmados relinchos:
—Eh, ¿qué hacéis ahí sentados uno encima del otro, mampap? ¿Queréis darme un hermanito?
—No tiene ninguna gracia, Omer—se irrita ella, aunque la imagen que ofrecen a su hijo le resulta también a ella igual de ridícula—, es que me ha empezado a doler donde la herida y tenía que sentarme.
Omer se acerca a ellos despacio, casi con pasos de baile, luciendo con encanto su hermoso cuerpazo cubierto tan sólo con unos calzoncillos bóxer con estampado de piel de pantera. ¿Cómo es posible que un polvo de ellos dos haya podido resultar en un cuerpo tan perfecto?
—Guay, tú tranqui —se ríe—, pero ¿por qué precisamente encima de papá? ¿Y papá también ha tenido que sentarse? ¿También a él le duele?
—Cuando se quiere a alguien se siente su dolor—le responde Miki, con ese tonillo didáctico que Omer tanto odia, lo mismo que ella, en realidad, y que contiene la ofensa por la esperada burla del hijo.
—Tráeme un analgésico, Omer—dice ella—, mejor dos. Están en el cajón de la cocina.
Y cuando se traga deprisa los calmantes le parece que, sólo con que ponga de su parte un poco de voluntad, el dolor se esfumará para siempre, desaparecerá y no volverá. Los dolores no pueden volver así sin más, con tanta fuerza, no tiene ninguna lógica. Porque todo fue curado, cosido, suturado, atornillado, implantado en tres operaciones distintas durante un año entero de hospitalización. Han pasado diez años, se ha acostumbrado a vivir con las punzadas de dolor durante los cambios de estación o tras realizar un esfuerzo; bien es verdad que nunca ha vuelto a sentir la placidez corporal de antes de la lesión, pero por otro lado tampoco esperaba una nueva acometida como ésa, como si todo volviera a suceder esa mañana desde el principio.
—Ayúdame a levantarme, Omer —le pide, y él se le acerca todavía entre risas, le brinda un brazo fuerte y bien torneado, y ya está ella ahí de pie, sin rendirse, aunque se apoye en la pared.
Saldrá de casa, llegará al coche, conducirá hasta la escuela, presidirá las reuniones con eficacia, mantendrá las tutorías, entrevistará a nuevos profesores, atenderá a la inspectora, se quedará para controlar cómo se desarrollan las actividades extraescolares, responderá los correos electrónicos y los mensajes que se hayan acumulado hasta el momento, y sólo durante el camino de vuelta, por la tarde, cuando conduzca con los labios apretados por el dolor, se permitirá considerar que Miki se quedó allí sentado en la silla de la cocina junto a la puerta, la cabeza entre las manos, incluso cuando ella ya había salido o, para ser más exactos, cuando ella ya había huido de allí, como si lo dejara a él a cargo de su dolor, como si fuera él a quien le hubieran reventado la cadera aquella mañana de hacía exactamente diez años, a él a quien le hubieran partido la vida en dos.
Atrapada entre montones de coches, en el tráfico que repta despacio de vuelta a casa, recuerda cómo llegó Miki jadeante a su cama de la habitación de traumatología con la vergüenza pintada en la cara. Porque no fue el primero en llegar. Otras personas, apenas conocidas, se le adelantaron cuando los rumores corrieron como la pólvora. En orden invertido se presentaron las consoladoras visitas, desde los casi desconocidos hasta los más próximos; Omer de siete años y Alma de once, de la mano de su amiga Dafna, lo hicieron justo un momento antes de que se la llevaran al quirófano, y al verlos acercarse ella se dio cuenta, asaltada por un estremecimiento, de que eran los únicos a los que no había avisado. Había conseguido dejarle un mensaje en el móvil a Miki, y otro en casa de su propia madre; con los dedos ensangrentados había tecleado los números para limpiar luego la sangre con la blusa; sólo a la escuela de sus hijos se le había olvidado llamar, y la verdad era que durante las horas que pasaron hasta que los vio acercarse a su cama temerosos y agarrados de la mano, se había olvidado por completo de su existencia, había olvidado que la mujer que había volado durante un instante por la calle ardiente hasta golpear contra la calzada era madre de unos niños.
Hasta le costó reconocerlos en un primer momento. Una extraña pareja avanzaba hacia ella, un niño grandote y una niña menuda. Él rubio, ella morena. Él impetuoso, ella sosegada. Dos opuestos caminando juntos, despacio, con el semblante grave, como si se dispusieran a depositar un ramo de flores invisible sobre su tumba, y a todo esto a ella le habría gustado huir, pero estaba postrada en la cama, así que cerró los ojos hasta que los oyó gritar a dos voces: «¡Mamá!», y se vio obligada a recomponerse de inmediato.
—Qué suerte he tenido —bromeó para ellos—, podría haber sido muchísimo peor.
—Puedes dejarles ver que lo estás pasando mal —le dijo más tarde uno de los médicos—. No es necesario disimular. Déjales que te ayuden. Así también les enseñas a superar sus dificultades.
Pero ella era incapaz de mostrarles su sufrimiento, por lo que se le hizo muy difícil soportar la presencia de sus hijos durante aquellos largos meses, hasta que se vio curada.
—Todo por culpa de Omer —recordaba que había sentenciado Alma fríamente, casi con indiferencia, como constatando un hecho incuestionable—. Si no se hubiera escondido en el cuarto de baño, habríamos salido antes y tú ni loca hubieras estado allí cuando el autobús explotó.
Entonces Omer se puso a gritar y a darle patadas a su hermana:
—¡No es verdad! ¡Todo ha sido por tu culpa! ¡Ha sido porque quisiste que mamá te hiciera una cola invisible! —y cuando Miki intentó sujetarlo para calmarlo, el niño lo señaló de repente con el dedo y sentenció, con la misma desconfianza que siempre reinaba entre ellos—: ¡Todo ha sido por tu culpa!
Puede que hubieran seguido culpándose los unos a los otros como si realmente se tratara de un suceso que había ocurrido en el cerrado círculo familiar y no de una acción planeada por razones políticas y llevada a cabo por activistas terroristas que no conocían a esa pequeña familia, pero entretanto se la llevaron de allí a la intimidatoria distracción de largas horas de operaciones y lo que vino después, meses de rehabilitación, de recuperación, y el ascenso que la esperaba al final del camino a modo de premio. Ella sabía muy bien que había quienes decían que si no hubiera sido porque había resultado herida, nunca la hubieran nombrado directora de la escuela siendo tan joven, y hasta ella lo dudaba a veces, aunque la enorme carga del puesto no le dejaba tiempo para demasiadas elucubraciones, y en ese momento le pareció, mientras aparcaba el coche y se dirigía con paso vacilante hacia su casa, que solamente ahora se estaba despertando de aquella operación que había durado diez años y podía centrarse en el tema que entonces habían sacado a colación sus hijos, porque había acumulado la suficiente experiencia para señalar por fin al verdadero culpable.
—————————————
Autora: Zeruya Shalev. Traductora: Ana Bejarano Escanilla. Título: Dolor. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


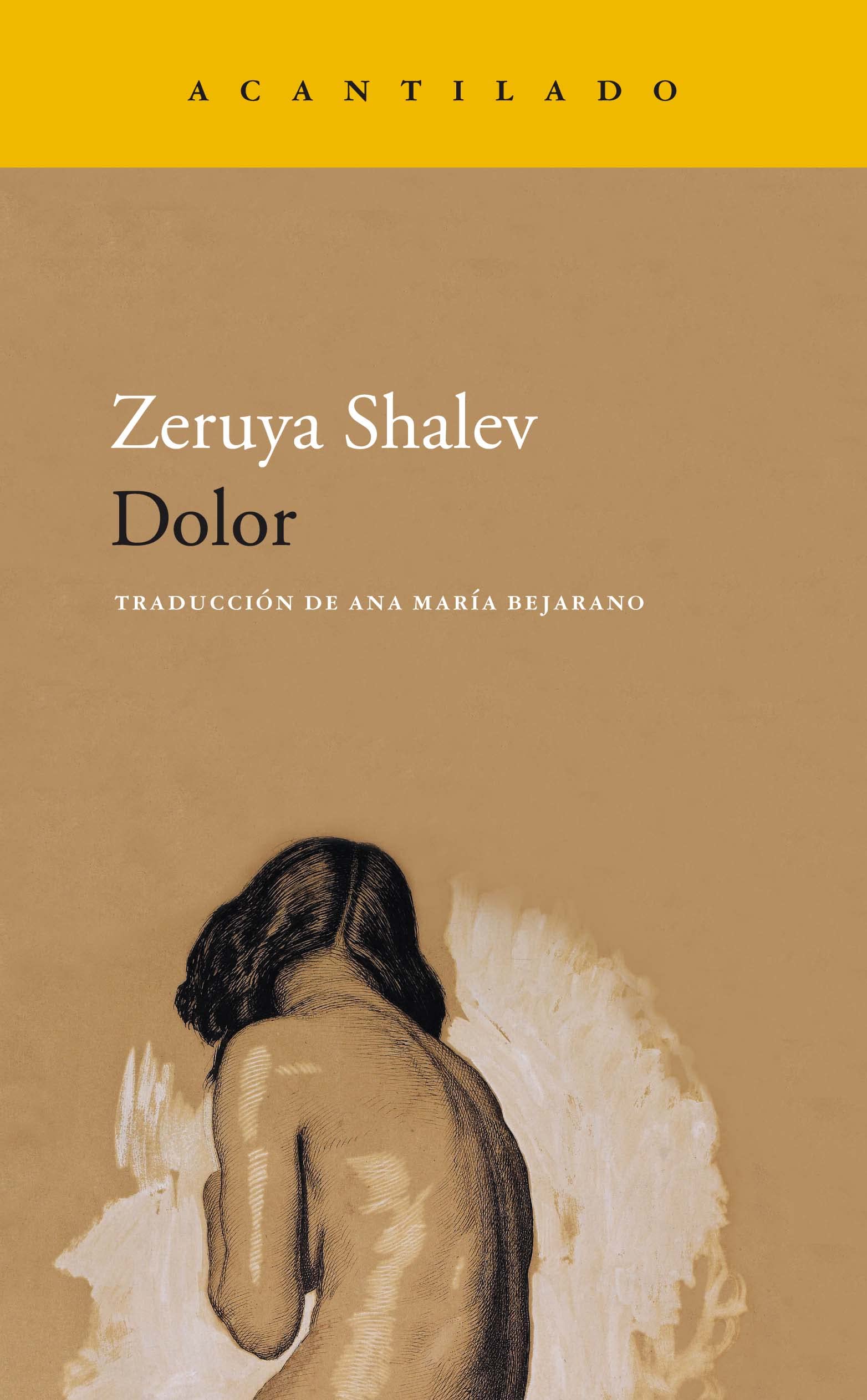
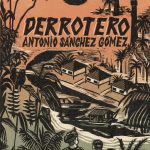


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: