En Los perdonados, de Lawrence Osborne (Gatopardo ediciones), una pareja de británicos en plena crisis matrimonial acepta una invitación para asistir a una bacanal en una villa en medio del desierto de Marruecos; sin embargo, lo que estaba llamado a ser un fin de semana idílico se tuerce irremisiblemente de camino a la fiesta.
Zenda publica las primeras páginas de la novela de este autor que, según el Sunday Times, es «el Graham Green de nuestros tiempos».
Los invitados de Azna
Capítulo 1
Avistaron África cerca del mediodía. La bruma se disipó y los yates de los millonarios europeos surgieron de la nada con banderas de Sotogrande y los destellos de sus copas y vasos. Los temporeros de la cubierta superior se cargaron los fardos al hombro, animados por la idea de volver a casa, y la ansiedad de sus rostros fue desvaneciéndose poco a poco. Quizá solo fuese el sol. Los coches de segunda mano hacinados en la bodega empezaron a calentar motores mientras los niños correteaban con naranjas en las manos. La costa africana proyectaba una energía magnética que atrapaba al transbordador de Algeciras. Los europeos adoptaron una actitud expectante.
La pareja británica que tomaba el sol en las tumbonas se sorprendió de la altitud del terreno. En las cimas se alzaban antenas blancas que parecían faros de alambre y el verdor aterciopelado de las montañas incitaba a alargar el brazo para tocarlas. Las columnas de Hércules habían estado cerca, allí donde, en realidad, el Atlántico anega el Mediterráneo. Hay lugares destinados a parecer portales que te atraen con una fuerza inevitable. El inglés, un médico de cierta edad, se protegió los ojos con una mano cubierta de vello pelirrojo.
A simple vista pudieron distinguir las serpenteantes carreteras que probablemente estaban allí desde tiempos de los romanos. David Henniger pensó: «Quizá este trayecto será más fácil de lo que creíamos. Quizá hasta sea agradable ». Un altavoz próximo al mástil emitió unas notas de raï, el hip-hop parisino. Miró a su mujer, que leía un periódico español pasando las páginas con indiferencia, y luego echó una ojeada al reloj. La gente saludaba desde la ciudad cada vez más próxima, levantaba manos y pañuelos, y Jo se quitó las gafas de sol para ver dónde estaba. David admiró la franca confusión de su rostro. L’Afrique.
Fueron a tomar una cerveza al Hôtel d’Angleterre. No hacía calor y el aire todavía conservaba la humedad de la bruma recién disipada. Timadores y apuestos «guías» revolotearon a su alrededor mientras el sol impregnaba la terraza de un olor a barniz, pimienta en grano y cerveza desbravada. Un humor risueño dominaba a los expatriados desaliñados y sus correspondientes parásitos, que tomaban nueces con cáscara y ginebra fría. Fuimos los bohemios más formidables, decían sus rostros a los recién llegados, y ahora somos unos desgraciados encantadores y dicharacheros porque no nos queda más remedio.
Los Henniger habían organizado el alquiler del vehículo mediante un agente que correteaba de aquí para allá con llaves y contratos, y mientras esperaban, tomaron cervezas con granadina y cigares fritos de queso de cabra. David todavía no se había formado una opinión. Las fachadas francesas daban solidez y sombra a las calles; las chicas eran gráciles, insolentes y de mirada insinuante. No estaba mal.
—Me alegra que no nos quedemos —dijo ella, mordiéndose el labio.
—Nos quedaremos a la vuelta. Será interesante.
David se quitó la corbata. Sintió que sus ojos volvían a la vida y se preguntó si Jo notaba sus leves cambios de humor. «Me gusta. Me gusta más que a ella. A lo mejor podemos quedarnos unos días más, después del fin de semana», pensó.
De camino a Chauen no hablaron. El coche de Avis Tánger era un viejo Camry de frenos gastados y tapicería roja rasgada. David conducía con las manos enfundadas en guantes de cuero y esquivaba nerviosamente a las mujeres tocadas con sombreros de paja que infestaban el arcén guiando a sus mulas con palos. Arreciaba el calor en la larga carretera bordeada de rocas y naranjos. Ladera arriba se alzaban los suburbios, los precarios bloques de viviendas y las antenas que decoraban cualquier ciudad con unos ingresos medios. No se veía el principio ni tampoco el fin. Solo se insinuaba el olor a mar.
Todo era polvo. Siguió conduciendo obstinadamente, empeñado en salir de la ciudad cuanto antes. La luz que llevaba soportando todo el día le había cansado la vista, y la carretera se había reducido a un resplandor geométrico repleto de movimientos hostiles: animales, niños, camiones, destartalados Mercedes que llevaban treinta años funcionando.
Los suburbios de Tánger eran una ruina, pero los huertos seguían allí. Y también los limoneros y los olivos mutilados, la tenaz desilusión, las fábricas vacías y el olor de los jóvenes exasperados.
El hotel Salam de Chauen tenía vistas al río Oued el Kebir y a un desfiladero; la calle donde se encontraba, la avenida Hassan II, era una pendiente empinada que estaba llena de hoteles —el Marrakech y el Madrid también se encontraban allí— y que bordeaba los muros blancos y monacales de la ciudad. Los autocares turísticos ya habían llegado y el salón del hotel estaba repleto de parejas holandesas que devoraban huevos con cúrcuma. Los Henniger no sabían si entrar y sumarse a aquella orgía gastronómica o mantenerse al margen. Los holandeses parecían frenéticos y perturbados, como si llevasen días sin comer. David se preguntó si les darían bocadillos en aquellos autocares inmensos. Eran algo repugnantes, con sus grandes caras sonrojadas y sus fornidos adolescentes rumiando alrededor del bufé. Pero él tenía hambre.
—Comamos algo, pero no aquí —dijo animadamente—. ¿Quizá fuera, lejos de los bóvidos europeos? Me pregunto si podré beber algo que no sea una limonada Pellegrino.
Afortunadamente el Salam tenía terraza propia y no estaba demasiado concurrida. Se sentaron a una mesa con vistas y comieron tayín al limón con un Boulaouane frío. Al menos era vino, pensó David con callado agradecimiento.
—¿Te conviene beber? —preguntó Jo con suavidad.
—Es solo una copa. Una copa de meado de vaca. Esto es meado de vaca, míralo.
—No lo es. Tiene un catorce por ciento de alcohol. Vas a conducir cinco horas más.
Ella empezó a devorar las aceitunas saladas. David siempre se tomaba ese tipo de comentarios con mucha resignación.
—Me facilitará el trayecto. Sé que es el simple pretexto de cualquier alcohólico, pero es verdad.
—No debería dejarte, tonto.
—Lo haría igualmente. Las carreteras están vacías.
—¿Y qué me dices de los árboles?
Ya llevaban once años sumidos en aquella suerte de contienda: la meticulosa y perfeccionista Jo batiéndose con el malhumorado David, a quien siempre le parecía que las mujeres existían para reprimir los pequeños pecados que daban chispa a la vida. ¿Por qué lo hacían? ¿Envidiaban la curiosidad y los improvisados placeres masculinos que ocurrían a espaldas suyas? Lo cierto es que le intrigaba. Y uno podía tomárselo a risa, o no. Jo era diez años más joven que él, solo tenía cuarenta y uno, pero actuaba como una anciana institutriz. Disfrutaba regañándolo, apartándolo de pequeñas aventuras sin consecuencias, aunque acabasen degenerando en un desenlace natural. «Nunca me estamparía contra un árbol, ni en un millón de años. Ni en sueños», pensó. Jo se bebió de un trago media copa del horrible vino marroquí y David la miró, sorprendido. Ella se limpió la boca de forma desafiante. Se le sonrojó la frente y las comisuras de los labios.
—Siempre consigues lo que quieres, David. Es habitual en nosotros, ¿verdad? Siempre te sales con la tuya.
—No pongo tu vida en peligro —dijo él en un tono algo lastimero—. Eso es absurdo.
«Ya veremos si lo es», pensó Jo.
—Además —añadió él, más tranquilo—. Es una falsedad evidente. Casi nunca me salgo con la mía. La mayor parte del tiempo me limito a acatar órdenes.
Al pie del desfiladero había casas blancas con jarras de limones en salazón en sus tejados. Los perros ladraban en los palmerales cercanos, y los camareros del Salam parecían avergonzarse sutilmente de ellos. Una de las beldades holandesas flotaba en la pequeña piscina de la terraza, rotando despacio bajo las primeras estrellas mientras se miraba los dedos de los pies. David observó con meticulosa curiosidad aquellos pechos agradablemente redondeados que surcaban las aguas. La cena fue breve y práctica porque pensaban más en el viaje que tenían por delante que en disfrutar del momento presente. Él apuró el resto del Boulaouane y se limpió los dientes con un palillo. Algo en su voz no acababa de encajar.
—Me apetece dar un paseo. ¿Vamos a tomar café a la medina? Estos camareros me están deprimiendo.
La avenida Hassan II llegaba hasta la puerta de Bab El Hammar y a la medina por la encantadora plaza El Makhzen. Empezaba a anochecer y todos los hombres, vestidos con chilabas inmaculadas, habían salido en tropel a la gran plaza arbolada, ansiosos por iniciar sus animadas conversaciones; se reunían en corros y se daban la mano mientras desgranaban sus rosarios musulmanes en la espalda.
Había algo trepidante y paradójicamente sosegado en aquella limpieza masculina, en la velocidad de los niños que pasaban silbando con melocotones y bolsas de la compra, en la cal, en las sombras angulares. Jo le cogió de la mano y la alianza se le clavó en la palma; se aferró a él como si pudiera darle estabilidad en medio de aquel trasiego. ¿Necesitaba a David un poco más, al menos hasta atravesar el pueblo? Las discusiones triviales de las últimas semanas se diluyeron, habían quedado reducidas a palabras y nada más que palabras, pensó ella; palabras que se funden fácilmente cuando nos desplazamos bajo un sol de justicia. Encontraron una plaza inclinada con una higuera donde había un Café du Miel cuyas mesas de madera de cedro también estaban inclinadas a un lado de la pendiente. No ofrecía bebidas, sino un café intenso y un agradable lugar para fumar, y David se sintió cómodo de inmediato. Con el café les sirvieron un platillo de semillas de cardamomo y unos pastelitos de almendra. Pequeños gestos de delicadeza. Las calles eran patriarcales, pero también íntimas. Los árboles proyectaban sombras delicadas en los adoquines. David se desperezó y echó una semilla de cardamomo a su café.
—Ahora me siento mejor. Me parece que el peor tramo ha sido el de esta tarde. Si partimos a las siete, podremos llegar a media noche.
—¿Crees que estarán despiertos?
—Seguro. Formamos parte de su fin de semana, emocionalmente hablando. Estarán bebiendo hasta bien pasada la medianoche.
«O toda la noche», pensó Jo para animarse.
—No es un horario militar —añadió él en tono más conciliador—. Si quieres pernoctar aquí, no me importa. Quizá dos noches de fiesta ya sean más que suficiente.
Jo negó con la cabeza.
—No. Quiero ir a casa de Richard.
De pronto se le humedecieron los ojos y sintió un odio irracional por toda aquella situación. El calor, el café espeso, el bochorno y el tono de voz de David. Ese deje cortante e impaciente que tan bien casaba con cómo los miraban los hombres de los cafés, con contención, pero también con curiosidad provinciana; unas miradas aguzadas, que usaban como palos afilados para fisgonear. Jo creía que un viaje al desierto le daría ideas para un nuevo libro, pero esas ilusiones casi nunca salían como esperaba. ¿Qué clase de nuevo libro, además? En lugar de inspirada, empezaba a sentirse atrapada en un horario al que tenían que ceñirse, y los hombres de la calle no dejaban de mirar mientras sus manos manoseaban los rosarios que tenían sobre las mesas. Miraban tan fijamente que ella notó que su centro de gravedad empezaba a resquebrajarse. La miraban con un odio inexpresivo, pero también era posible que no fuese odio, sino una sensación inconsciente de superioridad que ni siquiera hacía falta que se hiciese consciente para poner al otro en su sitio.
—No pasa nada —dijo lacónicamente David—. Ya sabemos que están reprimidos y furiosos. Tratan a sus mujeres como bestias de carga. Para ellos, tú no eres más que una mula fugada.
Ella apartó la vista y apretó la servilleta.
—No soporto que digas eso.
—¿Por qué? ¿Acaso no es verdad?
—No importa que lo sea.
—Pues yo diría que sí —repuso él—. Yo diría que sí que importa que los disguste tu presencia debido a tu sexo.
—Estoy segura de que no es eso. Y tú no tienes ni idea de cómo tratan a sus mujeres. Ni idea.
Él soltó una carcajada y cogió un cardamomo entre dos dedos. Jo se había puesto sofística.
—Como quieras, señora feminista.
Para alardear de su francés, David preguntó al dueño del café, que estaba sentado en la mesa vecina, si en el desierto hacía mucho calor. Los marroquíes se explayaron con sus exageraciones habituales.
—Vous allez souffrir, vous allez voir. Mais c’i beau, c’i très beau.
Él la tomó de la mano durante el regreso al Salam. Los fuertes ladridos de los perros del desfiladero le impedían relajarse y la cabeza empezó a darle vueltas de forma despiadada. ¿Había sido una buena idea esta extravagancia, la súbita partida, el ansia precipitada de diversión? Todo por querer divertirse, por los amigos y por pasar tres días bajo un sol más cálido. Sabía que Jo no quería ir, pero una parte de él disfrutaba imponiéndose. Le gustaba fastidiar a la gente cuando consideraba que su enfado procedía de la rigidez y la hipocresía, lo que sin duda era el caso de Jo. Se veía a sí mismo como un agente liberador, un purificador de prejuicios ajenos. Estaba convencido de que, a la larga, aquello ayudaría a Jo, y, al pensarlo, una deliciosa compasión, una cruda ternura por su esposa se abrió paso en sus cálculos sin un propósito definido. Como cuidar de un prado podando los extremos con un par de cizallas afiladas. Mantener el orden con amor y mantener los monstruos a raya.
La mezquita española estaba iluminada y el agua de la piscina centelleaba con las ráfagas de viento. Dos hombres andaban cogidos del brazo por la avenida Hassan II, susurrándose. Ahora no había mujeres en las calles; era la hora de los hombres. Y sus miradas se concentraban en la rubia alta del desvaído vestido de algodón y sandalias rojas, en sus joyas y en sus pecas. Había un placer evidente en simplemente observar a semejante gazelle (esa era la palabra que les gustaba). Andaba como si desease ahuyentar la curiosidad sexual, no con descarados andares femeninos. Resultaba evidente que era escritora, una intelectual, y también que él era médico y un pelmazo.
Subieron al coche, desplegaron el mapa Michelin y consiguieron con sumo esfuerzo encontrar la fina línea roja que señalaba la ruta que debían seguir. Ella lo besó en la mejilla y notó arena en sus labios. David tenía arena en la cara; había arena por todas partes y eso lo irritaba. Los granos de arena le picaban en las orejas.
—Preferiría dormir en lugar de conducir rumbo a la nada —dijo él.
Escupió un grano de arena para hacerla reír. Pero la voz de Jo conservaba una reticencia molesta, una renuencia física. No quería ir. Siempre desconfiaba de David en momentos de tensión y, cuando dudaba, el tono de su voz provocaba en él una resistencia inmediata. Por tanto, tenían que ir.
—Es un poco imprudente seguir conduciendo —dijo ella.
—No nos quedaremos en este vertedero. Todavía hay luz, nos quedan tres horas más. Y el trayecto es pan comido. Todo recto.
—Pero está oscureciendo.
—Para nada. Solo hay menos luz, y ya está.
—Podríamos quedarnos.
David arrancó el motor.
—Ni hablar. Nos devorarían las pulgas.
—¿Pulgas?
—Pulgas. Las he notado nada más llegar.
«Claro. Es un hotel marroquí, seguro que tiene pulgas», pensó ella con desdén.
—No he visto ninguna pulga —dijo Jo, con un mohín.
—Tú no eres médico. Hay pulgas por todas partes. Las he notado hasta en los huevos con cúrcuma. Los holandeses pasarán una noche espantosa.
«Al menos estarán en la cama», pensó Jo.
—Es uno de esos sitios de los que quieres irte, y no lo digo solo por el hotel.
Los niños apostados en el arcén les mostraron sus tesoros, las cucharas para la miel y los dientes fosilizados de tiburón. Los Henniger hicieron una parada en el lago Aguelmame Sidi Ali. Unos siniestros bosques de cedros se aferraban a las laderas y unos pocos guías holgazaneaban en los límites de la noche, observándolos con una curiosa indiferencia. El cielo se llenaba de nubes crepusculares que formaban grandes sombras sobre el lago. A lo lejos, en el Col du Zad, empezaba a lloviznar, y los áridos campos pedregosos siseaban como sartenes calientes bañadas con aceite frío. No había nadie en la carretera, aparte de unos pocos camiones militares. El ánimo de Jo se fue ensombreciendo. Echó un vistazo al mapa y se le ocurrió que los mapas no pueden seguirse ciegamente, que en realidad nuestra confianza en ellos no es más que un tremendo acto de fe. Había que creer que esos garabatos infantiles se correspondían con todo un país. De modo que siguió con la vista la línea de vehículos, cuyos faros tallaban visiones fugaces en el anochecer —barreras encaladas, matas de drinn, animales bajo los árboles—, y no acabó de creérselo.
David puso un cedé de Lou Reed.
—Es esta la carretera, ¿verdad?
—Solo hay una.
Él sintió una oscura satisfacción.
—Dios, cómo odio a Lou Reed. Menudo imbécil.
—Es perfecto como música de carretera.
—A eso me refiero. También tengo Vivaldi. Casi igual de malo.
Unos árboles greñudos quedaron atrás, en el espejo retrovisor. Rocas pintadas con palabras y números árabes, torcidos espinos sin hojas. Hombres vestidos de arpillera dormían en zanjas junto a la carretera, con sus picos y sus losas de trilobites al lado. Entraron en Midelt.
Era un pueblo caótico de cemento y antenas. Sus calles, abarrotadas de hombres de mirada extraviada vestidos con pesadas chilabas de lana, transmitían una energía alegre y frenética. Se percibía un regusto distante a cantera. Tierra de fósiles, con una larga colina como calle principal. La capital mundial de los amonites y crinoideos. Unos carteles desesperados anunciaban Fossiles à vendre y Dents de requin.
Atravesaron directamente el pueblo y no pararon, más que para tomar un café rápido en el hotel Roi de la Bière. El coche gimió al subir una prolongada pendiente y adentrarse en la oscuridad de los bosques nuevos, y entre los picos del Atlas se definió de pronto el cielo nocturno, iluminado en el centro con un azul desgarrador que se volvía impreciso y traicionero a medida que descendía hacia la tierra.
Hicieron otra parada cerca de la medianoche. No sabían qué distancia les separaba de Er-Rachidía ni de Midelt, y el desvío de Azna —diminuto, a decir de todos— estaba más cerca de Er-Rachidía. Tendrían que andar con mucho ojo. «Lo pasaremos de largo», quiso decir ella, pero sabía que era mejor no mencionarlo. Jo echó a andar por el centro de la carretera, agitó las manos para relajar el cuerpo y por primera vez bebió del cielo y de la hostilidad de la tierra, lo que la liberó en lugar de oprimirla, al menos durante unos instantes. Al verla, David salió rápidamente para alumbrarla con la linterna y le gritó con una voz penetrante e histérica, como si hubiese percibido que Jo gozaba de un momento de libertad ajeno a él.
—¡Harás que te maten! ¿Estás loca?
Jo se volvió despacio y entró sin prisas en el haz de la linterna. Apretaba los puños y no estaba del todo firme, no del todo erguida.
—¡Sube al coche! —exclamó él—. ¡Estás andando por el centro de la carretera!
De pronto, unos faros se acercaron por detrás. David la agarró del brazo y ella se zafó, pero luego rodeó el coche para entrar por su puerta.
—No estoy ciega —masculló entre dientes.
Los adelantó un coche enorme, un majestuoso Mercedes plateado con la capota bajada. Se quedaron tan sorprendidos que simplemente lo vieron pasar a toda velocidad con sus guardabarros resplandecientes como una cubertería, un despliegue anacrónico de lujo brutal.
—Será alguno de los invitados —dijo David, mientras forcejeaba con las llaves—. Podemos seguirlos. ¡Un Mercedes!
Al oírlo, ella se echó a reír.
—¿Y si no son invitados?
—Pronto lo averiguaremos.
—David, no. No seguirás a ese coche.
Él arrancó pisando los pedales, con un rictus adusto y estúpido en la boca. Jo bajó la ventanilla, decidida a que aquella locura cayese por su propio pie, pues era imposible que un viejo Camry pudiese alcanzar a un Mercedes cuyos faros traseros ya había desaparecido rápidamente en la oscuridad. Se recostó y aguardó la reacción de su excitable marido, que se disculparía a su debido tiempo por su abominable lenguaje. Siempre perdía el control con su actitud violenta, pero lo recuperaba al instante, y después llegaba la calma de las fosas sépticas y las ciudades bombardeadas. Los arrebatos del esposo moderno, inexplicables, espesos, de origen oscuro. Algo en aquel Mercedes lo había enfurecido más si cabe: su arrogante seguridad.
¿Serían árabes?
—¿Los has visto? —preguntó él.
—Nada de nada.
—Es extraño que no hayan parado. ¿Y si hubiésemos tenido una avería? Ni siquiera han reducido la marcha.
—Me alegro de que no parasen.
—Hablo de lo que esa actitud dice de ellos.
«¿Y qué diablos dice?», pensó ella.
Muy pronto volvieron a estar solos. Pequeños edificios blancos, zanjas abandonadas, cercas destruidas, senderos que se internaban en vastos palmerales pasaron flotando ante ellos. Jo sabía que estaban perdidos y él sabía que ella lo sabía. Los insectos empezaron a incrustarse en el parabrisas, una masacre de moscas y polillas.
A medida que la carretera se allanaba, el creciente calor le impregnó el dorso de las manos, la piel desprevenida. Pese al rumor del motor, Jo creyó oír el eco de molinos de agua dentro de los oasis. Sinuosos senderos y pistas se internaban en los palmerales, carreteras secundarias con nombres escritos en árabe, que, claro está, ellos no podían leer. De vez en cuando aparecía alguno escrito también en francés, lo que era un destello de esperanza. Pero ninguno indicaba «Azna».
La insistencia de Jo hizo que él redujera la marcha y se detuviera para consultar un mapa cada vez más ambiguo donde no aparecía Azna. Creían que estaría de camino a la aldea de Tafnet, donde se bifurcaba la carretera y ambos desvíos se perdían en la nada. Quizá el glamuroso ksar de los monsieurs Richard y Dally estuviese allí, pero ellos no habían mencionado Tafnet en sus indicaciones. Tampoco veían luces en las colinas ni en el oasis. Habían salido de Chauen demasiado tarde; él lo sabía, y se desanimó porque era evidente que la culpa era suya y no había forma de ocultarlo. Se dirigirían a Tafnet y discutirían. Pasarían kilómetros al volante, esperando a averiguar si él se había equivocado, y cuando se demostrara su error, Jo lo destrozaría. O puede que él estuviera en lo cierto.
—Tenemos que tomar el desvío de Tafnet —dijo David con calma, doblando el mapa—. No veo ninguna otra ruta que encaje.
—Ellos no mencionaron Tafnet.
—Lo sé, querida. Pero quizá dieran por sentado que Azna y Tafnet aparecían juntos en las indicaciones.
—¿Y si no es así?
—Bueno, habrá que arriesgarse.
—¿«Arriesgarse», David?
—No montemos otra escena. Estoy tan perdido como puedes estarlo tú.
A David le temblaban las manos.
—Es el alcohol —dijo Jo con mordacidad.
—Sube al coche. Nos llegará la inspiración. Lo encontraremos.
Mientras se ponía el cinturón, él añadió:
—Y no es el alcohol, te lo aseguro. Es la preocupación. El alcohol nunca me pone nervioso.
Habían recorrido un kilómetro y medio cuando los faros iluminaron un camello que comía hojas de acacia a un lado de la carretera. La calzada, cubierta de arena y cristales rotos, rodeaba un afloramiento rocoso cubierto de chumberas antes de allanarse de nuevo.
Más adelante divisaron un cartel con una lista de nombres en árabe y francés. Distinguieron la palabra «Tafnet», y Jo dijo con voz tranquila y categórica:
—No.
—Tenemos que tomar el desvío de Tafnet —insistió él.
Jo lo agarró del brazo y casi se produjo un forcejeo. Se gritaron, él perdió el pedal del freno, luego volvió a encontrarlo. No se detuvo; quería zanjar el asunto antes de llegar a la bifurcación. Una ráfaga de viento levantó una nube de arena, perdieron visibilidad y él dijo:
—No seas estúpida.
De pronto la voz de Jo recobró la calma.
—Pon las largas.
La arena oscurecía la luna y el contorno de la carretera desapareció unos instantes. Y entonces, mientras Jo relajaba la vista, vio a dos hombres en el arcén izquierdo. Corrían hacia el coche con las manos levantadas, y uno de ellos también sostenía en alto un cartón que rezaba Fossiles, con un signo de exclamación. Como reclamo para que se detuvieran, resultaba ridículo.
—Para —dijo Jo muy tranquila a su marido, pero algo en él pareció decidir lo contrario y siguió en aquel estado de ensoñación.
El cartel voló por los aires y se produjo un choque de voluntades opuestas. Al menos así lo interpretó ella, aunque en realidad ocurrió demasiado rápido para que llegara a interpretar nada. El metal del coche impactó contra huesos humanos con un único golpe que sonó como un gran tambor tensado, un bum ensordecedor, un sonido que ella creía haber oído antes pero que al mismo tiempo era absolutamente nuevo, desconocido y singular. Una suerte de detonación que solo duró una décima de segundo pero que pareció prolongarse minutos enteros, en el curso de los cuales su confianza en el futuro se rompió en mil pedazos.
—————————————
Autor: Lawrence Osborne. Traductora: Magdalena Palmer. Título: Los perdonados. Editorial: Gatopardo. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


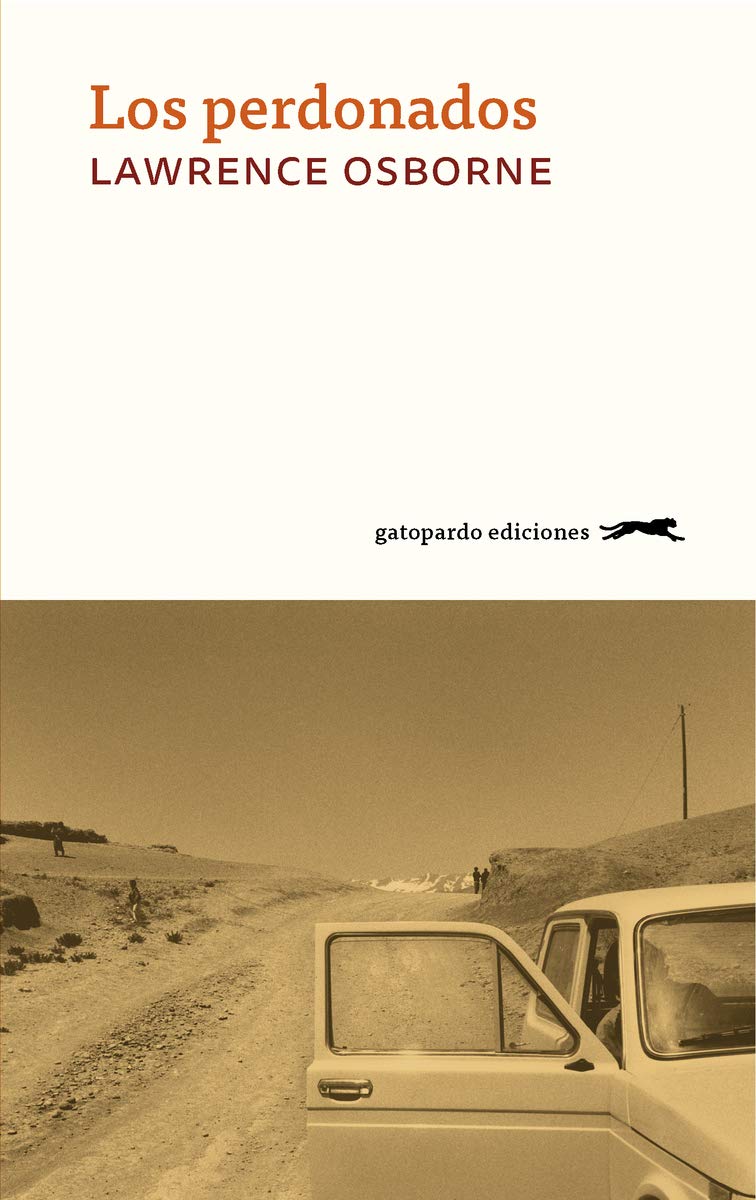



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: