El 31 de marzo de 1520 la expedición a la especiería capitaneada por Fernando de Magallanes arribaba en el paraje que llamaron Puerto de San Julián. «Se encontraban a poco más de sesenta leguas del paso del suroeste que con tanto ahínco habían estado buscando durante meses, pero eso, claro, ellos no lo sabían. Tendrían lugar sucesos atroces en aquel puerto», así relata el escritor Álber Vázquez en Poniente, la gran novela sobre la increíble hazaña del vasco Juan Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria, la llegada a tierras de la Patagonia argentina.
Zenda reproduce un fragmento de este libro.
16
Llegada al puerto de San Julián
31 de marzo de 1520
Embarcaron tres centenares de ocas y, sin que ningún hombre más pusiera pie en tierra, continuaron con el viaje. Al final, como habían comprobado, resultó que aquellos animales no suponían desafío alguno para ellos y los marineros en tierra los fueron matando uno detrás de otro hasta que el alguacil Espinosa juzgó que con aquello tendrían suficiente. Ni siquiera se disparó un solo tiro más, vista la total mansedumbre de los bichos: los mataron a garrotazos en menos de media hora. Mafra, Urrutia y los otros cayeron sin aliento tras la matanza e intentaron negociar algún tipo de compensación adicional con el capitán Mendoza. Se suponía, en opinión de ellos, que aquel trabajo no entraba dentro de sus funciones y el aprovisionamiento de los buques merecía un suplemento en sus sueldos. Mendoza, que estaba acostumbrado a tratar con este tipo de peticiones, les explicó que lo que realmente se suponía era que ellos estaban al servicio de la oficialidad para lo que esta dispusiera, siempre que dichas disposiciones no contravinieran el sentido común y las órdenes reales. Dar de comer a los expedicionarios, desde luego, no caía dentro de estas excepciones, de manera que acababan de realizar su trabajo. Tan simple como eso. Ni siquiera les darían las gracias. A los botes con los pájaros.
El botín se repartió más o menos equitativamente entre las naves. Vasquito Gallego participó en todas las idas y venidas y aprovechaba el momento en que se izaban las ocas a bordo de tal o cual nao para ofrecer unas cuantas instrucciones rápidas acerca de su despelleje. Solían asentir mientras subían la carga, pero más que nada para que se callara de una santa vez. ¿Desde cuándo un paje decidía cómo se debían hacer las cosas? Los fueron desplumando y desollando al estilo español, es decir, probando, un poco a la buena de Dios, las diferentes posibilidades hasta que dieron con la adecuada. No recordaron que esa era exactamente la que Vasquito les había recomendado.
De nuevo, las naos continuaron su derrota siempre hacia el sur. Cada vez hacía más y más frío, y las temperaturas terminaron por caer en picado. Nadie había previsto que el paso del suroeste se hallara tan al sur y nadie había previsto, tampoco, el viento gélido y helador. Podría argüirse en favor de quienes no lo hicieron que nadie había navegado, jamás, en estas aguas. Descubrían vastos territorios cada día mientras derivaban lentamente a una o dos leguas de la costa: lo suficientemente lejos como para que las rocas sumergidas no les jugaran una mala pasada y lo suficientemente cerca como para que a los vigías siempre apostados en las cofas no se les pasara ni un solo entrante en las costas. De hecho, Magallanes ordenó que, durante las noches, no se navegara. Temía que aquellos vientos, que soplaban indomables, los lanzaran contra los acantilados o las playas de piedras, aunque temía, sobre todo, que en plena oscuridad se les pasara por alto el hueco a través del cual se alcanzaba el otro mar. Sabía, lo sabía cada día con mayor certeza, que se hallaba ahí delante, frente a ellos, aguardándolos desde hacía siglos. Serían los primeros en descubrirlo y atravesarlo. Ponía al Altísimo por testigo de que así sería.
El frío polar barría las cubiertas cada día y hacía que el descontento de los hombres aumentara. La oficialidad tomó buena nota de ello pero se cuidó muy mucho de irle con el cuento al capitán general. Este se comportaba como un pequeño reyezuelo y sus fieles y adeptos de la Trinidad terminaron por convertirse en su corte. Nunca le llevaban la contraria ni le hacían partícipe de las opiniones de la oficialidad de otras naves. Sencillamente, callaban y otorgaban, y de esta forma, con Magallanes pasando las horas encerrado en su camarote, la vida de los expedicionarios fue transcurriendo.
Hubo jornadas en las que no avanzaron ni media legua. Cuando el viento soplaba del sur, y lo hacía prácticamente cada día, las naos se detenían. Todas ellas llevaban velas cuadras, magníficas para las naves mercantes que navegan con viento a favor pero casi inútiles uando el impulso les llegaba desde cualquier otra dirección. En la derrota africana, volaron sobre las aguas gracias a aquellos vientos constantes del norte. La propia carga de sus panzas hacía que las naos fueran aún más rápido una vez que adquirían velocidad. Ahora, en el sur de las tierras americanas, ocurría exactamente lo contrario: el viento soplaba intenso desde proa y aquello las clavaba hasta tal punto que parecía que habían largado anclas.
Las tripulaciones se desesperaban. El capitán Mendoza utilizó los momentos de calma para intercambiar mensajes con los oficiales del resto de naos disidentes. Resultó un tanto sencillo, pues la propia actitud de Magallanes y su insistencia en que nadie superara a la Trinidad durante la navegación ayudaron a que se gestara la rebelión.
Nunca se trató de nada premeditado. El capitán Mendoza jamás se juzgó a sí mismo como un rebelde o un insurrecto. Ni siquiera se le pasó por la cabeza una posibilidad semejante. Tenía la suficiente claridad de mente para comprender que quien defendía allí los intereses legítimos de la expedición y del rey eran él y los que, como él, se oponían a la desquiciada estrategia de Magallanes, a estas alturas apodado el Déspota.
Así las cosas, pasaron muchas horas intercambiando pareceres durante los siguientes cuarenta días. Sobre todo, les preocupaba que Magallanes no examinara con ellos sus intenciones. Esta actitud los humillaba, más si cabe teniendo en cuenta que había sido el propio rey Carlos el que había dispuesto que el capitán general consultara con su oficialidad las decisiones más relevantes concernientes a la expedición. ¿Existía algo más relevante que el propio rumbo? En esos días, un buen número de oficiales opinaba que el paso del suroeste no existía. Que se trataba de un delirio de Magallanes, el cual nunca aportó una sola prueba de su existencia. La mayoría de ellos había pensado que si no se lo topaban en el mar dulce de Solís o, si se quiere, un poco más al sur, el capitán general reconocería que se había equivocado e intentaría otra ruta. Y no es que dispusieran de muchas, pero atravesar el Atlántico y superar el cabo de Buena Esperanza muy al sur para ocultarse de las flotas portuguesas tampoco les parecía nada descabellado. Los mares, ellos lo comprobaban cada día, son inmensos y pareciera que carecen de final. Con un poco de suerte, no se toparían al enemigo y alcanzarían la especiería a través de una ruta que tenía muchos inconvenientes y una gran bondad: que era real.
Mendoza, Quesada, Elcano, incluso el sempiternamente oculto Cartagena, llegaron a una conclusión natural: que Magallanes incumplía las órdenes e instrucciones recibidas y que, por lo tanto, el deber de ellos pasaba por derrocar su mando si no se atenía a razones. Y conociendo a Magallanes, no se atendría.
Rebelión, pues.
A favor de Mendoza jugaba el hecho de que el capitán general lo consideraba un oficial recto y cabal. De hecho, Mendoza pensaba de idéntica forma sobre sí mismo y por ello se había erigido en cabecilla de los insurrectos. Dos caballeros temerosos de Dios y leales al rey. El fondo del mar está cubierto de las calaveras de infinidad de ellos.
Ni siquiera el mismísimo Cartagena, que había sido el único oficial cuyo destino lo marcara un acto violento, creía que fuera a resultar necesario el uso de las armas. En la Trinidad no contaban con muchos adeptos, y resultaría una temeridad tantearlos, pero sabían que el piloto Esteban Gómez no comulgaba con Magallanes. Llegada la hora de la verdad, podrían contar con él, seguro.
Si Magallanes observaba que al menos un oficial de alto rango de la Trinidad lo cuestionaba ante el resto de la oficialidad y la marinería entera, se vería obligado a inclinar la cabeza. Con que cambiara de actitud y la capitanía general pasara a ser compartida en lugar de unipersonal, los insurrectos se daban por satisfechos. Las aguas volverían a su cauce y no habría mayores consecuencias para nadie. Si Magallanes, aun y todo, se enrocaba en su posición, lo arrestarían y el capitán Cartagena asumiría su mando en tanto en cuanto era persona adjunta en la dirección de la empresa por deseo expreso del mismísimo rey. Los capitanes actuarían como asesores suyos y, en lo sucesivo, se les consultarían los movimientos maestros de la expedición. El primero de ellos, decidir si continuaban o no buscando el maldito paso del suroeste.
Sólo necesitaban encontrar el momento propicio para llevar adelante sus proyectos. Como Quesada había insistido en numerosas ocasiones, bastaba con convencer a media docena de oficiales más. Si lo lograban, la marinería se atendría a los hechos consumados y no plantearía problemas. Ellos necesitaban un mando, fuera cual fuese.
Responderían a él si lo juzgaban legítimo y no había ni un solo grumete en las cinco dotaciones que no creyera que un caballero de la dignidad y prestancia de Cartagena no reunía lo necesario para así ser considerado.
Mientras ese día llegaba, el frío. Los hombres iban en mangas de camisa y sólo unos pocos contaban con una chaqueta de abrigo. Por lo general, con la manta que usaban para cubrirse cuando, caída la noche, se tumbaban a dormir sobre la cubierta, les bastaba. Nunca se habían tenido por frioleros; menos aún, por quejicosos. Aquellos hombres eran duros, duros de verdad. Se habían curtido en cien mares distintos y ninguno de ellos levantaría la voz para lamentarse sin motivo. Incluso los pajes de siete u ocho años de edad podían soportar trabajos y circunstancias que a cualquier hombre, en Sevilla, en Madrid o en Bilbao, le habrían parecido intolerables. Sin embargo, el frío proveniente del sur les atravesaba los poros de la piel y se hundía en sus huesos para quedarse en ellos durante días y semanas.
Se decidió que las cocinas se mantuvieran encendidas durante toda la jornada y los contramaestres permitieron que los hombres que no se hallaban de guardia pudieran acercarse a ellas para calentarse. Hubo auténticas aglomeraciones y las disputas consecuentes. Pronto, los contramaestres dispusieron turnos para acercarse a las cocinas. Mientras tanto, el resto se sentaba en un rincón de la cubierta, se cubría con su manta y se sumía en una duermevela que sólo servía para encresparlos aún más.
Por si esto no fuera suficiente, una fenomenal tormenta con vientos del sur, pero también del oeste, los alejó de la costa y durante varios días las naos se perdieron de vista las unas de las otras. Cada capitán tuvo que arreglárselas con su propia oficialidad y su marinería para salir indemnes de aquella. El viento, racheado, golpeaba las cubiertas y grandes olas estuvieron a punto de barrer a varios hombres de ellas. Muchos sobresalientes, que jamás se habían visto en una semejante, pidieron permiso para refugiarse en las bodegas, pero los maestres se negaron en redondo. ¿No pretendían vivir aventuras inimaginables? Pues aquí tenían una que a nada se parecía. Si salían vivos de ella, podrían contarlo con todo lujo de detalles a su regreso a Europa. Además, qué diantres: ni siquiera en una situación de auténtica emergencia como esta se les obligaba a trabajar. Con amarrarse con un cabo a una borda y aguardar tenían suficiente. Todos y cada uno de los miembros de las tripulaciones, aquellos que se dejaban literalmente la piel en la lucha contra los vientos huracanados, habrían dado una mano por merecer el mismo trato. No obstante, ahí estaban, arremangados y con el agua helada calándoles las ropas. Que tomaran nota aquel hatajo de rostros asustados: existían hombres y existían hombres. Y ni en mil años unos y otros serían iguales.
Por fin, las tormentas amainaron y las naos lograron reunirse. Necesitaron casi una semana entera para lograr esto último. A la Santiago, la última en aparecer, por poco no la dan por perdida. Pero no, un buen día surgió en el horizonte, para júbilo de todos.
El 31 de marzo de 1520 avistaron una pequeña bocana en tierra y se envió a la Victoria a investigar. Horas más tarde, la Victoria regresó y se acercó a la Trinidad. El capitán Mendoza repitió las mismas palabras que llevaba pronunciando durante casi dos meses:
—Se trata de un profundo golfo, pero hemos topado con su final —dijo—. Lo siento, señor, aquí no es.
Extrañamente, la respuesta que aquel día dio Magallanes difirió por completo a la que había venido ofreciendo en ocasiones anteriores:
—De acuerdo, capitán Mendoza. Muchas gracias por su esfuerzo. Atención a todos. Invernaremos en este puerto hasta que el tiempo mejore.
Llamaron a aquel paraje puerto de San Julián. Se encontraban a poco más de sesenta leguas del paso del suroeste que con tanto ahínco habían estado buscando durante meses, pero eso, claro, ellos no lo sabían.
Tendrían lugar sucesos atroces en aquel puerto.
Vídeo: Álber Vázquez habla de Poniente
—————————————
Autor: Álber Vázquez. Título: Poniente. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Amazon


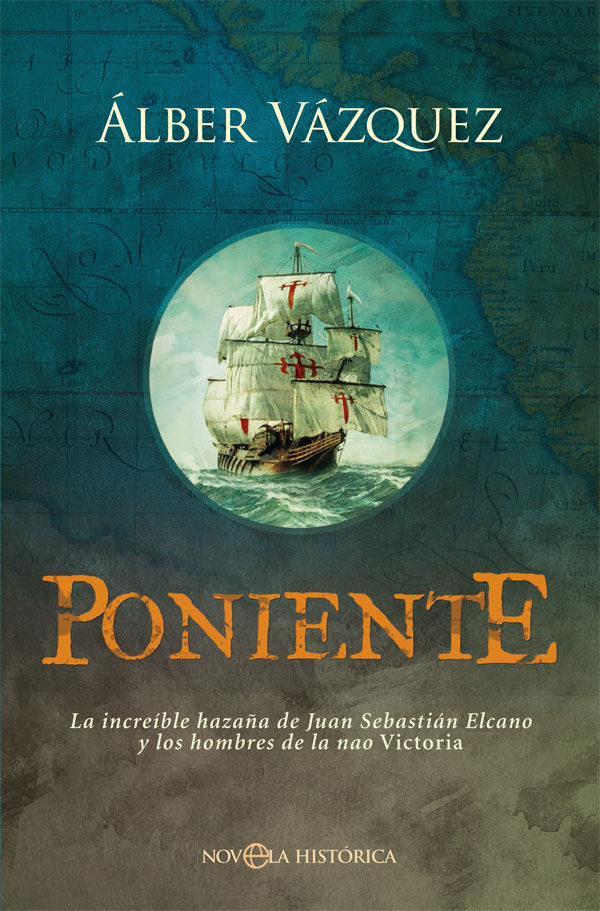



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: