En una ciudad corrupta e inmisericorde, tres vidas perdidas chocan en su caza al asesino. Paco Faura, policía retirado que trabaja como detective sin licencia, sospecha que todo podría estar relacionado con un caso que no pudo esclarecer treinta años atrás. Mientras tanto, CJ —un antiguo mercenario— piensa que el culpable es un viejo compañero de armas. Y Aldo, un proxeneta que tuvo que huir de México cuando los narcos pusieron precio a su cabeza, perderá la cordura al creer que el pasado vuelve para vengarse.
Zenda ofrece las primeras páginas de Los señores del humo, la nueva novela de Claudio Cerdán.
1
Era el trabajo más aburrido del mundo. Se sentaba en un coche y a esperar. Ponía la radio en voz baja, pero acababa cargándole la cabeza. Música de quinceañeros, tertulias de políticos que sonaban a patio de colegio. A Paco Faura todo le parecía de niños pequeños. Se sentía viejo.
Como en aquel momento: investigaba los cuernos de un banquero que se follaba a putas a diario. Cuidado: el millonetis era el cliente. La cornuda de su mujer era la investigada. El pijo sospechaba que se la daba con algún pipiolo de cipote gordo. Sociedad machista: él se folla putas, pero ella no puede echar canas al aire. Así que allí estaba él, en un coche anodino, escuchando programas anodinos, en una tarde anodina. Ni siquiera podía bajar a estirar las piernas.
Detective sin licencia: arreglar entuertos, colocar micros, destapar engaños. El trabajo más aburrido del mundo.
¿Dónde estaba el romanticismo de los libros de misterio? En la guantera tenía alguna novela policíaca. Los investigadores de ficción tiraban de pistola, resolvían casos que de verdad merecían esclarecerse. Lo que empezaba como una historia de cuernos se convertía en un asunto de gran trascendencia. Paco Faura sabía a sus sesenta y ocho años que lo que empezaba como una historia de cuernos no dejaba de ser un asunto de cuernos.
A su edad y haciendo vigilancias. Le dolía la espalda, la ingle y la próstata. Meaba en una botella de Coca-Cola. Que se joda Lew Archer: la vida real era así.
Echó una ojeada con el teleobjetivo de su cámara Réflex. La calle desierta en La Moraleja. Urbanización de gente podrida de pasta: futbolistas, políticos, constructores. La esposa no asomaba el hocico fuera de la mansión. Había colocado micros en las habitaciones con permiso del banquero. Incluso una cámara oculta para filmarlo todo. El tío quería pruebas concluyentes en caso de divorcio. Pasaba de que la pájara se quedara con sus billetes.
Así lo había expresado: sus billetes.
Los de seguridad privada llamaban a cada rato con el walkie para preguntarle si todo iba bien. Tenía el permiso del dueño de la casa, así que le importaba poco. Pero a los vecinos les molestaba que un Fiat Marea gris rondase por la zona. Tranquila, buena gente, que soy policía.
En realidad, lo fue. Paco Faura, inspector de la Policía Nacional. Entró en el Cuerpo con veinte años y estuvo así hasta 1995. Todo ello antes del infarto. ¿Cuánto hacía de eso? Qué importa. Casi lo mata. Lo dejó hecho una mierda en el hospital. Cicatriz enorme en el pecho, marcapasos, siete píldoras diarias y prejubilación antes de los cincuenta. Menuda putada.
Caminaba a paso canario, sin prisa. Incluso se la sacudía con parsimonia después de mear en la botella de Coca-Cola. Todo despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo por delante. A veces le dolía el brazo izquierdo y regresaban los temores. De nuevo a las puertas de la tumba. Vas a morir, viejo. No te excites. Tienes una lápida esperando. Susana también.
El médico le ordenó que no hiciera esfuerzos. Eli, su hija, se lo recordaba a diario. Él le aseguraba que pasaba el día dando de comer a las palomas del parque. No le creía, pero tampoco se lo echaba en cara. La tragedia de Susana había sido muy dura para todos, y por eso lo sobreprotegía. Una madre en coma era una putada. Quedar huérfana de ambos progenitores sería demasiado.
Pero Faura necesitaba estar activo, sentirse vivo, aunque estar sentado en un coche mientras investigaba unos cuernos se parecía más a darle de comer a las palomas que a una película de acción. Así era su vida, recibiendo encargos de ricachones y valiéndose de sus contactos con antiguos compañeros de la policía. Ah, y mear en una botella. A su edad lo hacía a menudo.
Miró de nuevo por el retrovisor. Ignoraba cómo a alguien le podía gustar vivir en semejante mansión. Era de diseño, decían, pero a Faura le parecía un horrible cubo de cemento sin apenas ventanas. Una vez se compró el periódico y le regalaron una revista de interiorismo. Allí aparecían chozas lujosas como aquella. La decoración le pareció pésima. Le recordaba a un hall de hotel, o una exposición de armarios de cocina. Todo prefabricado, estandarizado y caro. Frío y sin vida. Sin calor humano. Normal que la esposa cornuda se haya hartado de tanta frigidez marital y se haya echado un maromo bien dotado.
Faura se recostó. Aquello era un erial. Por los aparatos de escucha no se oía nada. Abrió un libro. Cuando se cansaba de la radio se ponía a leer. Le fascinaba la mentira. Él era el rey de las trolas. Le gustaba Bosch. Se hacía viejo en las novelas. Paco Faura se había hecho viejo en la realidad.
El sonido del despertador. No: es un timbre. No: un teléfono. El móvil que le regaló su hija Eli. Ruido inconfundible a reloj de los sesenta. Pasaba de sonidos polifónicos. Eso era de niñatos. Mundo de adolescentes…
Tardó casi medio minuto en atinar con el botón de descolgar. Sí, diga.
—Papá, soy yo.
—Lo sé. Eres la única que tiene este número.
—Ya. Oye…
—Ni yo mismo sé el teléfono —la interrumpió—. Algún día me querré llamar y…
—Hazte tarjetas, papá. Oye, Ángel y yo hemos quedado con unos amigos esta noche. ¿Te puedes ocupar de las niñas?
A Paco Faura solo se le caía la baba en dos ocasiones: cuando veía a sus nietas y ante el aroma de un habano. A las primeras las adoraba, mientras que lo segundo estaba prohibido por prescripción facultativa. Cosas de las anginas de pecho.
—Claro, ¿a qué hora?
—Pásate sobre las ocho.
—De acuerdo, Eli. Nos vemos a esa hora.
—Hasta luego, papá.
Lo peor del infarto fue dejar de fumar. Solo le quedó el recuerdo de los Montecristo y el viejo zippo modificado que le regaló su esposa. Lo mejor de ser un enfermo crónico: tener más tiempo para dedicarles a las niñas. No siempre podía ocuparse de ellas, pero sí trataba de amortizar los ratos libres a su lado. Juana y Raquel, dos soles. Cuando terminase la vigilancia les compraría caramelos.
La puerta de la entrada se abrió con un chasquido. Automática y gris, puro hierro. Un Audi como una ballena de grande salió del garaje. Fíjate bien: ahí va la esposa. Habrá quedado con el maromo en algún hotel. ¿Cómo vamos de tiempo? Joder, faltan dos horas para las ocho. Espero que no se aleje mucho para echar el polvo.
Arrancó su Fiat Marea y comenzó el seguimiento. Le jodería mucho cancelar la cita con sus nietas.
Serpenteó por las calles de Madrid. La tipa conducía a cámara lenta. Aquello desesperaba a Faura, que debía ir a su ritmo varios coches por detrás. No entendía cómo se podía conducir un bicho de doscientos caballos como si fuera una bicicleta. Estaba claro que no tenía prisa.
En la radio pasaron a otro debate de actualidad. Al parecer, por fin iban a montar el macrocasino en Alcorcón. Eurovegas: un complejo de juego al estilo americano. Faura lo detestaba. Él vivía en esa zona. Los vecinos estaban divididos. Unos creían las mentiras del gobierno de que contratarían a más de doscientas cincuenta mil personas; a otros les jodían las amenazas de expropiación de sus tierras para venderlas a precio de risa al magnate Harrelson Levy. A Paco Faura le molestaba que su barrio tranquilo se llenase de furcias y ludópatas. Allí vivían sus nietas. Aquello era sagrado.
El Audi se paró en mitad de una rotonda para hacer el ceda el paso. Faura concluyó que la mujer del banquero no estaba acostumbrada a coger ese coche. Quizá tuviera chófer, o tal vez se le había estropeado el vehículo habitual. Puede que solo tuviera miedo. Al marido, a que la pillasen, a perderlo todo. Hacía bien.
Faura tenía alma de bolchevique. Su opinión de los millonarios no era positiva. No sentían amor, ni siquiera amor propio. No se relacionaban con la realidad porque la suya era distinta. Ya no eran humanos: eran superiores. Aunque una buena patada en los huevos los igualaba a todos los demás.
El coche giró en otra rotonda. Estaban a las afueras. Llegaron a un hotel de ejecutivos, de esos que se usan en convenciones y que están alejados del núcleo urbano. No sé qué Resort. Faura imaginó el complejo de Eurovegas. Quizá dejase sin trabajo a moles de hormigón como aquella.
La tipa aparcó en la puerta. Se le caló el coche justo antes de bajarse y darle las llaves al botones. Faura la observó con el teleobjetivo. Distaba mucho de las fotos que había visto, donde aparecía con permanente rubia y grandes ojos azules. En su lugar salió del Audi una desconocida envuelta en un abrigo de pieles, con un pañuelo en el pelo y grandes gafas de sol. Le hizo varias ráfagas de fotos desde lejos: clac-clac-clac.
Había algo raro: la mujer sonreía. Dientes amarillos por el café y el tabaco recibieron a un Yaris azul. Principiantes: los amantes llegaban a la misma hora en lugar de entrar de forma separada en el hotel. Se habían confiado: llevaban mucho tiempo follando.
Un encorbatado bajó del híbrido. Aquello desilusionó a Faura. Por un momento pensó que la esposa del banquero había conocido a algún desarrapado de los barrios obreros y se habían enrollado. Venganza kármica: el proletario se tira a la burguesa. Pero no: aquel era otro gilipollas de fiestas de esmoquin y mocasín. Puede que fuera un amigo del marido. Así era la amistad entre los ricachones. Podridos de pasta, podridos de verdad.
Más ráfagas. Clac-clac-clac. Mira cómo se besan en los labios. Clac-clac-clac. Dos adolescentes entrelazando los dedos. Clac-clac-clac. Un polvo que le iba a costar cinco millones de euros.
Revisó las fotos. La tecnología moderna no era para él. Apenas controlaba la mitad de los botones. Sabía disparar ráfagas y reproducir fotos y vídeos. Tardó un minuto en encontrar el zoom. Amplió una instantánea. Allí estaba la matrícula del Toyota Yaris. No tenía pegatinas de alquiler de vehículos. Era propiedad del trajeado, a su nombre o al de su empresa. Joder, aunque fuera robado sería fácil dar con él. En la imagen quedaban grabadas la fecha y la hora. Lo tenía cogido por los huevos.
Miró el reloj. Cuarenta minutos para las ocho. Que le den por culo al trabajo, tenía material para seguir al día siguiente. Llegaría a tiempo de quedarse con sus nietas. Hasta podría mear en un váter de verdad.
Alcorcón: casi 170.000 habitantes, equipo de fútbol que a punto estuvo de pisar la Primera División, Universidad Rey Juan Carlos, Eurovegas en el horizonte.
Faura aparcó el Marea ante la puerta del edificio de su hija Eli. Aún había zonas donde poder dejar el coche sin complicaciones. Era un barrio con pisos de ladrillo visto de la época socialista, con locales a ras de acera y toldos verdes en los balcones. Tocó el timbre antes de abrir con sus propias llaves y subió al ascensor. Tres plantas le separaban de sus pequeñas.
Eli le esperaba en la puerta. Suspiró al verle.
—Parece que no hayas dormido —saludó.
—La edad, cariño. —Le dio dos besos enormes—. A los que estamos a las puertas de la muerte se nos nota en la cara.
—Si te afeitases esa barba de dos días que tienes tampoco pasaría nada.
—¿Y si me corto y me desangro?
—Las niñas van a decir que pinchas.
Entraron en el piso. La calefacción estaba puesta. Faura notó el calor en las mejillas frías. Se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla. Sus nietas aparecieron a toda prisa.
—¡Abuelo! —gritaron a la vez.
Se abrazaron a él mientras le contaban mil cosas. Juana, la mayor: el examen de Matemáticas un asco, tengo que hacer un trabajo para Lengua, ¿me compras la Wii? Raquel, la pequeña: tu barba pincha, abuelo. Hoy he dibujado un poni, pero mi hermana dice que es una jirafa, ¿a que no, abuelo? También vamos a ir de excursión con el colegio. Ah, y Juana tiene novio. Yo no tengo nada, niñata. Que sí, que te vi de la mano con el Lolo.
¿A que te pego? Abuelooo…
—Vale, vale, ahora me lo explicáis con tranquilidad, ¿de acuerdo?
—Pero nos tienes que contar la historia del Montecristo —insistió Raquel.
—Claro, mi vida. —Faura sacó el pañuelo y se limpió la comisura—. Bueno, id al salón, que ahora estoy con vosotras.
Las nietas desaparecieron entre risas y reproches. Infancia feliz. Faura se volvió hacia su hija.
—¿La cena? —preguntó.
—En el microondas. La calientas un minuto y compruebas que no se quemen.
—¿De beber?
—Zumo de naranja. En el frigorífico.
—¿A qué hora las acuesto?
—Les pones una peli de dibujos hasta que se queden fritas. No más tarde de las diez y media, ¿vale?
—Claro —mintió.
El plan de Faura: aquella noche cenarían pizza, beberían Coca-Cola y aguantarían despiertos hasta un rato antes de que regresaran los padres. Los abuelos estaban para disfrutar de los nietos, y si para ello tenía que consentir y malcriar a Raquel y a Juana, mala suerte.
—¿Dónde está Ángel?
—En el despacho, como siempre. Si quieres decirle algo, date prisa, que nos vamos en cinco minutos. A Faura no le gustó que su yerno conservase el despacho cuando nació Raquel. Vivían en un piso de tres habitaciones, por lo que una de ellas debería ser para la pequeña. En su lugar, decidió que durmieran juntas en una litera. Como abuelo, le aterraba que un día se cayese Juana y se hiciera daño. Los niños se caen de las camas, eso lo sabe cualquiera. Por eso solía insistirle para que desmontase todo aquel tinglado y le diera ese cuarto a la menor.
—Ya sabes que trabajo desde casa —contestó Ángel—. Y con todo el tema del ERE en mi empresa, no puedo perder el tiempo.
—Eres informático, hombre. Con poner el ordenador en el salón lo tienes resuelto.
—Allí está la tele. No podría concentrarme. No puedo, Paco, ya lo sabes.
Ángel era como todos los informáticos: gordo y con gafas. Jamás conoció a otro con un aspecto distinto. Eran producto de una vida sedentaria ante una pantalla. Una vez le contó que, en lenguaje binario, uno y uno son tres. Faura jamás lo entendió, al igual que no entendía casi nada de tecnología. Él aún usaba los micrófonos de los noventa para sus escuchas. Su yerno le echaba un cable en todo lo demás.
—¿En qué trabajas ahora? —preguntó Faura.
—¿Esto? —Señaló la pantalla—. Trato de patentar un nombre.
—¿Por qué no patentas el oxígeno? La gente necesita respirar.
—Me parto de risa.
—No es broma. Antes o después alguien dirá que el aire es suyo y habrá que pagar por él. Y si no, al tiempo. —Esto es otra cosa. Con lo de Eurovegas a la vuelta de la esquina, trato de encontrar un nombre con gancho que a nadie se le haya ocurrido con anterioridad. El problema es que están todos pillados.
—¿Para qué quieres hacer eso?
—Ha pasado miles de veces. Un tipo tenía una web que era Michael Jordan punto com. Vendía zapatos. A todo esto, otro Michael Jordan se convirtió en el mejor jugador de basket de la historia. ¿Resultado? Le compró el nombre de la web por millones. Para Faura, aquello no eran más que sueños húmedos de su yerno. Pajas mentales de informáticos, lo que había que aguantar.
—Échame un cable, Paco. Contesta rápido, lo primero que se te pase por la cabeza: ¿qué te sugiere la palabra «Eurovegas»?
—Vertedero.
Ángel se quedó pensativo. Después tecleó algo y pulsó «Enter». Sus ojos se achinaron mirando más allá de la pantalla.
—Vertedero Eurovegas… —murmuró—. No está registrado todavía. Mmm… no sé, no sé…
Así era como veía Faura el futuro: una ciudad de putas y jugadores al lado de su bonito barrio residencial. Una ciudad dormitorio convertida en una ciudad letrina. Los casinos desplumarían a los jugadores, que irían a las tiendas de empeño que sin duda surgirían alrededor de estos, donde dejarían como paga y señal el reloj del abuelo y regresarían a la mesa de blackjack a seguir perdiendo. Los ludópatas eran los peores yonquis que se había encontrado en su época de policía. Solo pensaban en obtener dinero rápido para gastarlo más rápido aún en las apuestas. Vertedero Eurovegas, esa era su visión.
—Necesito que me grabes estas fotos en un disco —dijo mostrándole la cámara—. También quiero que saques las escuchas que puse el otro día.
—¿Has traído el disco duro portátil que te dejé?
—Aquí lo tienes.
Ángel era el único que sabía a qué se dedicaba Faura. Se lo tuvo que contar, no le quedó más remedio. Podía engañar a su hija, pero no a un experto en informática. Por suerte, su yerno era de esa raza blanda a la que no le gusta discutir con nadie, así que para no crearle un problema a su mujer, guardó el secreto. Faura confiaba en que ese carácter simple cediese algún día y convirtiera el despacho en una habitación para Raquel.
—¿Nos vamos? —Eli se asomó al quicio de la puerta.
—Enseguida, cariño. Le voy a grabar una cosa a tu padre.
—¿Más fotos de palomas? —Eli señaló la cámara Réflex—. Papá, debes buscarte otras aficiones.
—Estoy pensando en criar pájaros para competir, ¿sabes?
—Oh, déjalo ya.
Eli se marchó. Ángel continuó apretando teclas.
—Te lo paso antes de que nos marchemos. Será solo un minuto.
Faura palmeó el hombro de su yerno y se fue al salón. Las niñas estaban cada una con su teléfono móvil sin hacerles ningún caso a los dibujos de la televisión. Se sentó a su lado y las observó ensimismado. Mundo de adolescentes: le llevaban generación y media de ventaja.
—¿Has ido a ver a mamá? —preguntó Eli.
Faura prefería no pensar en Susana. Su mujer en coma, en el hospital privado, rodeada de fisios y máquinas. Las probabilidades de despertar eran casi nulas. Los médicos hablaban de daños cerebrales permanentes. Pero Faura aguantaba. No la desconectaría. En su lugar, trabajaría de detective sin licencia para darle los mejores cuidados. Susana era católica. Se compadecía de los suicidas. Creía en los milagros.
—Quizá me pase mañana —mintió.
Porque él no era católico. Faura leía noticias sobre la eutanasia. Nunca había visto ningún milagro.
Y tampoco era capaz de mirar la carcasa de su mujer sin odiarse a sí mismo.
—————————————
Autor: Claudio Cerdán. Título: Los señores del humo. Editorial: Ediciones B. Venta: Fnac




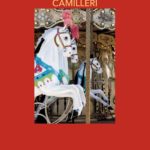


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: