Considerada por la crítica francesa como una de las mejores novelas de Yasmina Khadra, Los virtuosos cuenta la historia de un joven argelino que nunca ha salido de su barrio y al que, en 1914, le proponen ir a Francia a luchar contra los alemanes. Lógicamente, el hombre que regresa cuatro años después poco tiene que ver con el chico que marchó en silencio. Ahora no piensa dejar que vuelvan a pisotearlo.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Los virtuosos (Alianza), de Yasmina Khadra.
***
A alguno le pueden ocurrir cosas increíbles que desvían el curso de su existencia y la trastornan por completo. Por mucho que huya a la otra punta del mundo, se refugie allá donde no hay peligro de que nadie lo encuentre, le siguen el rastro como una jauría de perros errantes y lo convierten en alguien que no tiene nada que ver con él, y en la única historia que se recordará de él.
Otros, menos irracionales, dicen que así es la vida.
En lo que a mí se refiere, aquello tenía un rostro, un olor y un nombre: Gaíd Brahim.
Gaíd Brahim era la personificación de lo más sagrado. Severo y misericordioso. Podía convertir a un zángano en un notable y a un insolente en carne de presidio, salvo que tendía más a castigar que a gratificar. Nos enviaba a sus sicarios, sin previo aviso, para asegurarse de que cuidábamos debidamente sus campos, de que su ganado tenía mejor salud que sus súbditos y de que todos doblaban debidamente el espinazo.
Todo lo que había en las tierras de Gaíd Brahim pertenecía a Gaíd Brahim: los huertos, el río, las fuentes, el mausoleo, así como el morabito cuyos restos descansaban allí, la mezquita y su imam, nuestras chozas, nuestro sudor y nuestra carne, hasta las piedras que cubrían las colinas, hasta los zorros que aprovechaban la oscuridad para alborotar nuestros gallineros. Y tenía éxito en todo. Como no temía ni el mal de ojo de los envidiosos ni la venganza de los humillados, reinaba con carácter absoluto sobre los seres y las cosas. Por tanto, resultaba natural someterse a sus leyes, que eran muy sencillas: o lo servías o desaparecías. Como nadie sabía dónde ir, nos aferrábamos a nuestras chozas y evitábamos llamar la atención. En aquellos años, los desarraigados se morían de hambre en los caminos y no había cielo que sirviera de techo.
En el aduar, nadie se atrevía a ponerse a mal con Gaíd Brahim.
Este es el motivo por el que a mi madre por poco le dio un infarto cuando mi hermano pequeño entró en casa, lívido, gritando: «¡El caíd, el caíd!».
Miramos por la ventana. Un carruaje sorteaba baches por la pista que llevaba a nuestra choza, conducido por Babai, un negro hercúleo al que la gente del pueblo temía como un mal presagio.
—Ve en busca de tu padre —gritó mi madre a mi hermanito.
—No sé dónde está.
—No discutas. Encuéntralo y dile que venga de inmediato. Las visitas de los hombres del caíd nunca traen nada bueno.
Mi hermano salió por atrás y echó a correr a campo traviesa, seguido por nuestro perro.
El carruaje se detuvo en el patio. Babai no se apeó de él. Se secó el sudor con un pico de su turbante y esperó a que apareciera alguien.
A mi madre no le quedaba una gota de sangre en el rostro. No reconocí su voz cuando me empujó hacia la puerta.
—Ve a ver qué quiere de nosotros. Cada vez que este energúmeno se acerca por aquí, nos da la cagalera a grandes y pequeños.
—¿Y qué le digo?
La verdad es que no me atrevía a salir de casa.
—¿Crees que tu padre habrá hecho algo malo?
—¿Y yo qué sé? Nunca dice dónde va.
Mi madre dio dos fuertes palmadas sobre sus muslos y se acurrucó en un rincón. De inmediato, se puso a persignarse cruzando las muñecas. Mis dos hermanas se unieron a ella, y las tres se apretujaron unas contra otras entonando conjuros.
Cada vez que Babai aparecía por el aduar, algún hombre tenía que pagar el pato. Y él, consciente del malestar que suscitaba, permanecía impenetrable en su asiento con una raíz de regaliz entre los dientes, mientras las familias se preguntaban sobre qué hogar iba a caer el anatema.
Aquel día, Babai se dirigió directamente a nuestra barraca, lo que añadió a nuestro desasosiego una espesa capa de espanto.
Mi padre llegó corriendo, salivando y completamente desconcertado. Tuvo que carraspear varias veces antes de dirigirse a Babai. No oí lo que se dijeron. Cuando mi padre se golpeó el pecho, comprendí que había ocurrido algo grave.
Mi madre, que asistía a la escena detrás de mí, se azotó las mejillas con ambas manos antes de volver a darse palmadas en los muslos.
—Se nos cae el cielo encima —se lamentaba—. ¿Qué va a ser de nosotros? ¡Dios mío! Estamos perdidos, estamos malditos.
Mi padre se unió a nosotros, tambaleándose. Se agarró al filo de la puerta para no derrumbarse.
—¿Qué has hecho sin que yo me entere, hijo mío? —gimoteó.
—¿Yo?
—Sí, tú… ¿Por qué ha enviado el caíd a este bruto a buscarte?
—No tengo ni idea.
—Dice que su amo quiere verte, a ti y solo a ti. ¿De qué te conoce el caíd? Cuando manda llamar a alguien es porque tiene cuentas que ajustar con él.
Yo estaba anonadado. Mi cabeza rebobinó la película de la semana, y de las anteriores, rebuscando un momento de ofuscamiento o de algún símil de fechoría que hubiese cometido sin percatarme. No encontré nada reprensible. Era un chico dócil, igual de comedido en mis palabras que en mis actos.
—Se trata sin duda de un malentendido —dijo mi madre con voz trémula.
Mi padre y yo salimos fuera para saber algo más acerca de esta insólita convocatoria.
—A mí los de arriba no me cuentan sus secretos —masculló Babai—. Mi amo me ha ordenado que lleve conmigo a tu retoño. Así que he venido a buscarlo. A mí me manda y yo obedezco.
—¿El caíd estaba encolerizado?
—¿Cómo no estarlo cuando solo se tiene a mano a cabezotas y a inútiles?
—¿Seguro que no te equivocas de persona?
—Tengo orejas pequeñas, pero puedo oír hasta a una araña tejer su tela. El caíd me ha dicho claramente Yacín, el hijo de Salam el manco.
—¿Qué quiere de él?
—Salam, ¿por qué me haces preguntas a las que no puedo responder? ¿Acaso te pregunto yo con qué agua haces tus abluciones?
Mi madre se nos acercó con la cara descompuesta. Se detuvo firmemente ante el jamelgo para cortarle el paso.
—¿Adónde se lleva usted a mi hijo?
—A la Gran Jaima.
—Mi hijo ni siquiera sabe dónde se encuentra.
—Vuelve dentro —le dijo mi padre—. Esto es cosa de hombres.
Babai me ordenó subir con una señal de la cabeza.
No me dejó sentarme en la banqueta, por la tierra que tenía pegada a la parte trasera de mi pantalón, por lo que tuve que permanecer de pie sobre el estribo.
El látigo cayó sobre la grupa del jamelgo; el carruaje estuvo a punto de atropellar a mi madre.
Los vecinos salieron de sus madrigueras, silenciosos como fantasmas ante sus puertas.
En los campos, algunas siluetas se erguían acá y allá y observaban el carruaje brincando sobre la pista como quien asiste en directo a una tragedia.
Muchos desgraciados habían seguido a los hombres del caíd sin que nadie supiera el motivo y no habían vuelto a dar señales de vida.
—————————————
Autora: Yasmina Khadra. Título: Los virtuosos. Traducción: Wenceslao-Carlos Lozano. Editorial: Alianza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


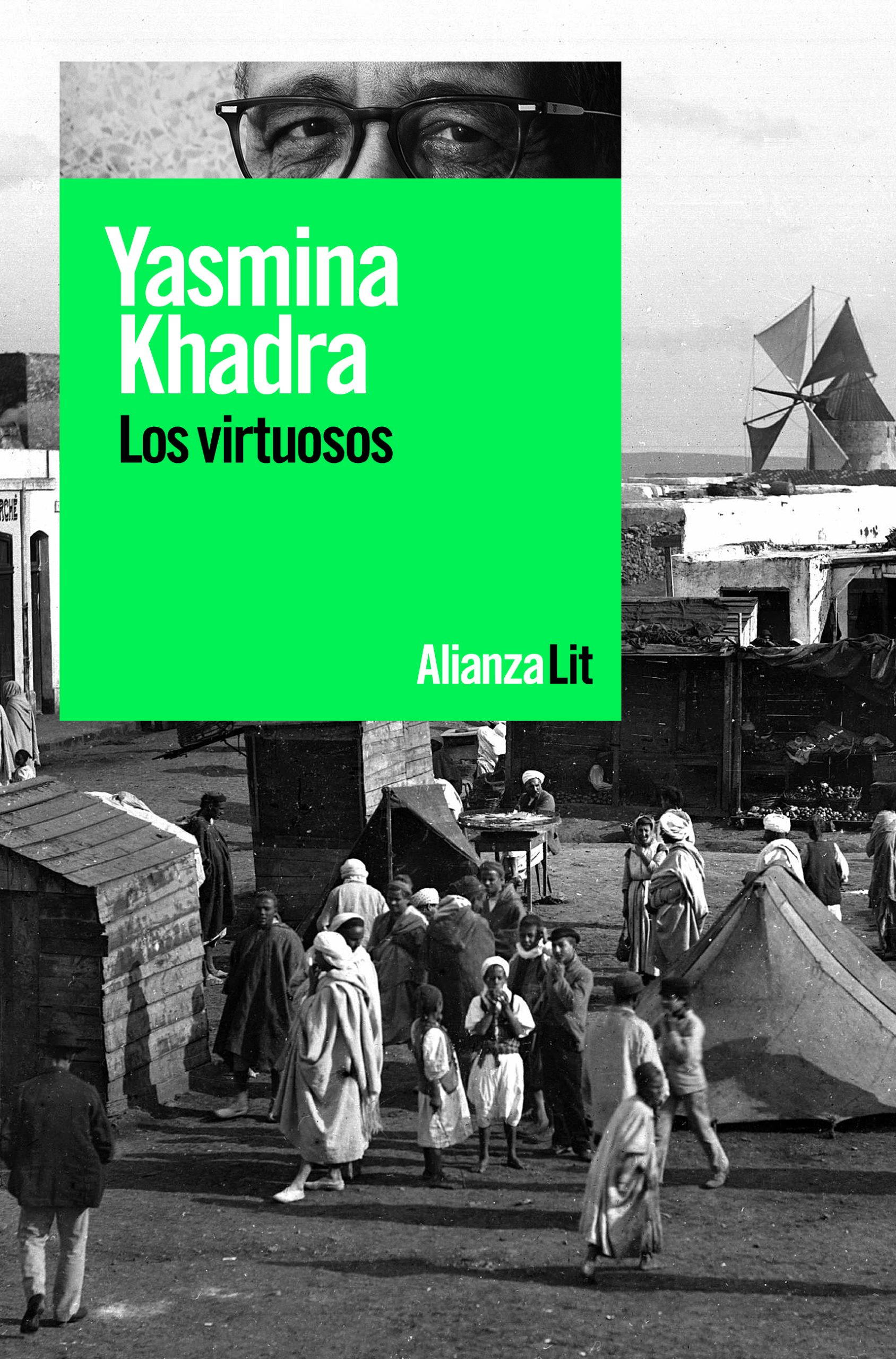



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: