Cuando el padre Damián Isún cambió de postura para acomodarse en su cama, el corazón le dio un vuelco al palpar, bajo la colcha, el cuerpo desnudo y sin vida de uno de sus pupilos. ¿Cómo había llegado allí? El pánico se apoderó de él y acudió a su antiguo discípulo, mosén Estanis, en busca de ayuda y refugio. El mosén no dudó en contactar con el comisario Javier Gallardo, que aunque se había retirado hacía poco del servicio, nunca podría olvidar que le debía su vida al religioso.
Zenda ofrece las primeras páginas de Pastores del mal, de Félix García Hernán.
*******
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí,
más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar.
Marcos 9:42
La Travessera de Dalt estaba, como siempre a esa hora, atascada. Dentro de su utilitario, el padre Damián Isún observaba molesto los adornos navideños que ya lucían en las calles. Lo último que deseaba era que nadie le recordara la proximidad de las fiestas, pero un par de bocinazos lo sacaron de sus ensoñaciones. Tomó el primer desvío a su derecha y se adentró en la calle de L’Escorial.
Aparcó y subió a su piso con rapidez, entró en el salón y lanzó su anorak al sofá. Frente a este, en una mesa auxiliar, había un plato con los restos de la cena que había tomado la noche anterior.
Se dejó caer junto al anorak y quedó ensimismado mirando la librería de una de las paredes del salón. Se sentía febril, pero no encontraba fuerzas para buscar el botiquín y tomarse la temperatura. Quién se lo iba a decir a él, al vital, apuesto y encantador padre Damián. Sus alumnos del colegio San Magín lo apodaban, con cariño y sin ningún recato, Fray Clark Kent, mientras sus madres no podían evitar ruborizarse cuando hablaba con ellas de sus hijos en las tutorías. A ninguna se le hubiera ocurrido echarle los cincuenta años que acababa de cumplir.
Sabía que debía cenar algo. En los últimos dos meses había adelgazado más de diez kilos y ya se lo habían hecho notar varios compañeros del colegio. Haciendo un esfuerzo, se levantó y fue a la cocina. El desorden era general. No quiso abrir la nevera, pues sabía que se encontraba casi vacía.
Abrió la alacena y, como había hecho los últimos días, se limitó a tomar varias rebanadas de un pan de molde algo mohoso y una lata de sardinas. Volvió al salón e intentó dar cuenta de la cena. No pudo con todo. Dejó los restos de una rebanada y la lata sin terminar al lado del plato del día anterior, volviendo a concentrarse en la librería. Al pasarse la mano por la barba se percató de que hacía semanas que no se la retocaba. No le preocupó su falta de aseo, solo era consciente de su sufrimiento al recordar cómo había llegado a esta situación. La lluvia, golpeando el ventanal del salón, le hizo pensar en Huesca, cuando recién salido del seminario de Zaragoza había acudido a su pueblo natal para poder celebrar junto a sus padres su primera misa. Ni siquiera ese recuerdo, que guardaba como un bálsamo para sus momentos depresivos, servía para aliviarle.
Sabía que tenía que afrontar de una vez el secreto que lo estaba abrasando. No entendía qué era lo que lo frenaba. Su coraje había sido puesto a prueba en muchas ocasiones, y siempre, por muy difícil que fuera el reto, había hallado la solución.
Pero no se engañaba. Antes no estaba solo, tenía como aliada una fe sin fisuras, de la que ahora carecía. Sentía que el Dios al que había dedicado su vida ya no estaba a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Sus fuerzas estaban al límite, y no conseguía dar con ellas para poder salir de la abominación que estaba viviendo.
Se había quedado dormido en el sofá cuando lo despertaron los escalofríos de la fiebre. Huyendo de ellos, se levantó y se dirigió al dormitorio. No se desnudó ni encendió la luz.
Se limitó a echarse en la cama y a arroparse.
Las convulsiones se fueron calmando. Al cambiar de postura para acomodarse, notó algo extraño en el lecho. Una de sus piernas había chocado contra un objeto duro. Pensó que la noche anterior habría colocado algo sobre la cama y que su estado actual de abandono le impedía recordar lo que era.
Lo palpó con los dedos y los temblores desaparecieron de inmediato. El tacto del objeto era similar al de la carne, al de la carne fría. De un salto, se levantó y encendió la luz.
El bulto estaba tapado y ocupaba la parte derecha del lecho. Damián intentó serenarse antes de descubrirlo. Finalmente, se acercó y tiró de la manta. El cuerpo estaba desnudo, a excepción de un collar que le rodeaba el cuello. Se encontraba bocabajo y, por el tamaño, pertenecía a un niño. Fue al ver el pelo negro, largo y rizado, que reconoció de inmediato, cuando pensó que lo que estaba sucediendo solo podía ser parte de una de las pesadillas que durante las últimas semanas se adueñaban cada noche de su sueño. Se acercó al cuerpo y lo giró: el dolor que sintió y el aullido que soltó su garganta le confirmaron la realidad que estaba viviendo. Buscó el pulso en una de las muñecas y descubrió lo que la frialdad de la piel ya le había indicado: en la cama yacía un cadáver.
Aunque el sentido común le decía que no debía tocar nada más, no pudo evitar girar el cuerpo, tomar la cabeza y acariciar los rizos. Los ojos del cadáver seguían abiertos. Damián los cerró y fue entonces cuando percibió las manchas moradas en el cuello de Oriol Recasens. Para su estupor, lo que pensó que era un collar en realidad era un rosario infantil, tan pequeño que a Damián le costó trabajo poder sacárselo por la cabeza. Tomó el rosario entre los dedos, y vio que las cuentas de nácar terminaban en una cruz de plata labrada. Conocía de memoria el tacto de esas cuentas. Recordó cómo se había emocionado cuando, antes de tomar la Primera Comunión, su madre se lo había entregado para que lo llevase aquel día. Desde entonces había usado ese rosario a diario, a pesar de lo dificultoso que le resultaba su manejo en sus gruesos dedos de adulto.
Un sentimiento de pudor lo impulsó a cubrir el cuerpo de Oriol, aunque el dolor le seguía impidiendo razonar. Necesitó varios minutos para volver a la realidad, y fue entonces cuando observó que en el lado de la cama que ocupaba el niño se encontraban, desparramadas, una docena de fotografías. Desconcertado, empezó a mirarlas. Todas tenían un denominador común: la presencia en ellas del padre Damián Isún y de Oriol Recasens. En ellas se podían observar las miradas de cariño que el padre Damián dirigía sin disimulo al muchacho de once años. En una, la mano de Damián acariciaba los rizos de Oriol, y en otra, abrazaba al pequeño.
Recordó de forma nítida esa escena. La privilegiada garganta de Oriol había conseguido, después de muchos intentos, alcanzar unos acordes que le serían necesarios para el concierto que la escolanía del colegio iba a dar con motivo de la visita del conseller d’Educació de la Generalitat. Damián había estado ensayando con el niño durante horas hasta que al final lo había conseguido. El hecho se produjo al fondo de la capilla del colegio, junto al órgano, y Damián no recordaba que hubiera nadie con ellos que pudiera haber disparado la foto.
Al pensar en ello, las lágrimas se adueñaron del rostro del sacerdote, pero de inmediato notó cómo el dolor se trocaba en una asfixiante sensación de pánico. Guardó el rosario en uno de los bolsillos de su pantalón, se levantó de la cama y cubrió con la manta el rostro del niño. Salió de la habitación y, sin recoger el anorak ni subir al ascensor, se lanzó escaleras abajo.
Cinco minutos después, se encontraba de nuevo en la ahora semivacía Travessera de Dalt, buscando el camino que lo alejara lo antes posible de la ciudad, del cuerpo de Oriol y del infierno en el que llevaba tanto tiempo instalado.
—————————————
Autor: Félix García Hernán. Título: Pastores del mal. Editorial: Alrevés. Venta: Todostuslibros y Amazon




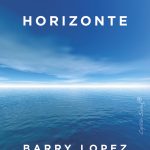

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: