1. Franco Michieli, La vocación de perderse.
La historia que recoge este libro podría contarse así: hubo un tiempo en que lo que algún día sería mundo y lo que algún día sería hombre eran una y la misma cosa. No existían las interrupciones de la forma, los juegos de la luz que arrojaban sobre la apariencia nuestra parte de sombra, ni siquiera la posibilidad de un lugar. De hecho nada existía, tan sólo el vacío. Pero el mundo y el hombre resonaban ya como un sueño, una fantasía de aquella ardiente oscuridad. Poco a poco, la materia fue abriéndose paso en medio de la noche. El cosmos —eso que surgió en virtud de una singularidad aún inexplicada— se dilató, se enfrió, esculpió mediante fuerzas contrarias los elementos pesados hasta obtener el milagro de la esfera, el caballito rampante del asteroide errante, el icónico desgarro del agujero negro. Una de tantas esferas fue la Tierra, que a lo largo de millones de años sufrió un proceso similar: fuego, hielo, náuseas matinales, el puro nacimiento de las cosas, el estupor ante lo recién creado, la depresión posparto. Y un día, en medio de aquella maravilla poblada de colores apareció algo más, algo verdaderamente insólito, este enigma que todo lo miraba, y al que le asombraba todo. Era la conciencia humana, revestida de una carne percipiente y sensitiva que todavía esperaba ordenar sus formas en un futuro canon de belleza. Pero la conciencia nunca se olvidó ni de aquella oscuridad ni de aquella materia misteriosamente surgida de la nada de que había formado parte. El asombro de ser tiraba de ella hacia insospechados rincones de la experiencia y de los sueños, donde aún anidaba algo suyo acurrucado y encogido en el sueño original. El arte fue el modo que la conciencia tuvo de salir en su busca, de reencontrarse con aquello tan extraño que fue. Pero mucho antes del arte estuvo el viaje, el abandono del territorio conocido, la modesta odisea de un ser elevado sobre su propia flaqueza que buscaba un aliento en las fuentes y los árboles o que corría monte arriba exaltado de vigor, poniendo a prueba sus fuerzas en aquel doloroso y fascinado reconocerse entre las cosas.
Franco Michieli es geógrafo, explorador, escritor, fotógrafo y corresponsal de una revista de montaña. A los veinte años decidió emprender junto a un amigo un viaje a pie por “un itinerario, no señalizado y sin sendero durante largos tramos, que conducía de la costa este a la costa oeste de la isla” (Cerdeña). Descubrió entonces “el error más frecuente entre los excursionistas”, un error que Michieli describe con unas pocas palabras que consiguen crear en nuestra imaginación la idea de un inmenso escenario y reducirlo al mismo tiempo a sus puntos esenciales, en un involuntario juego de latidos que, como todo su libro, desprende una encantadora poesía: “Habíamos dejado de prepararnos mentalmente para descifrar con atención el conjunto geométrico del territorio y, por tanto, la posición recíproca de algunas referencias, como las alturas aisladas o las depresiones de los valles”. ¿No es maravillosa la manera en que nos vemos lanzados a la geometría de un espacio dilatado, para enseguida recogernos en el reconocimiento y la tranquilidad de las “posiciones recíprocas”? Vuelvan a leer. ¿No es maravillosa? Michieli y su amigo siguieron avanzando tierra adentro, ajenos a la forma en que el paisaje les hablaba. Ignoraron el lenguaje de las erosiones, las marcas en la faz de las montañas, todo aquello que hubiera servido para perfilar y completar una referencia. Perdidos y literalmente asqueados —por el mal tiempo, por el agua que empapaba sus ropas (Michieli se había caído a un torrente)—, pidieron indicaciones a los pastores que vigilaban sus rebaños escopeta en mano, en las inmediaciones de un monte (el Fumai) que trataban inútilmente de localizar y al que bautizaron con el nombre de “il monte che non ci Fu Mai”, el monte que nunca existió. Trataron de regresar a los lugares conocidos en un autobús de línea, que, al parecer, tampoco existió. Aquello lo entendieron, dice Michieli, como “una de esas extrañas e imprevistas casualidades, independientes de la intervención humana, que contribuyen a hacernos superar el desaliento”. Esta característica de Michieli, el agradecimiento a cualquier cosa que invite a trascender los espacios seguros, no es distinta de la que reconocemos en el explorador universal, en el artista y en el héroe griego: donde otros ven una razón, precisamente, para no superar el desaliento (un autobús que no acude a rescatarte), él vio una oportunidad para encontrarse realmente con la tierra. El camino, a la manera en que a César Vallejo “la vida le dio en toda su muerte”, le había alcanzado a él, y ya no le abandonaría. O dicho de otro modo: “Sabemos que un camino no trazado toma forma sin prisa y que hay que darle siempre una oportunidad al tiempo antes de sacar conclusiones negativas.”
A partir de entonces Michieli se especializó en el misterioso arte de perderse, en el juego del desvanecimiento allí donde aparentemente no hay caminos y por tanto no son necesarias las conclusiones negativas. Dejó de buscar las flechas indicadoras para seguir la pauta menos clarificadora del indicio y de la alusión, se vinculó de otra manera al mundo, más como aquel ser dotado de reciente inteligencia que ocupó “una extensa era en que éramos pocos sobre la tierra” que como el habitante del siglo XXI convencido de que el camino no es sino una rémora, un tiempo muerto, un retraso del destino introducido en el dispositivo móvil o el navegador GPS.
“Las formas de un territorio no son casuales, sino fruto de una historia geológica en la que han actuado presiones que han fracturado y dislocado las masas rocosas en direcciones precisas. Al mismo tiempo, agentes erosivos como el agua y los glaciares han acentuado los surcos, limado las asperezas y acumulado sedimentos siguiendo la fuerza de la gravedad. Con un poco de experiencia, es fácil reconocer el diseño característico de un territorio y tenerlo presente para orientarse”. La alusión al “diseño característico” parece apuntar a una diestra experiencia de la mirada y la memoria, a la recuperación voluntaria de un tiempo cristalizado que nos permite reconocer de manera inmediata las señales de la tierra. En parte, qué duda cabe, es así. Pero sin que Michieli lo mencione abiertamente, también hay algo más. En sus experiencias como explorador sin mapas ni planteamientos fijos, salvo la incierta pero confiada posibilidad de un destino, Michieli nos demuestra que la unión entre la conciencia y la tierra que se extiende a nuestros pies va mucho más allá de ese contacto efímero entre tierra y pies. Es una relación que se remonta al pasado más remoto de nuestra unión en la oscuridad, a la época en que el sueño de un infinito en ciernes dio lugar a la conciencia y a esta noche insólita de estrellas que la rodea. Puede que las estrellas sean esos “faros móviles” que guían servilmente nuestros pasos cuando la luz del sol bordea la tierra y acude a iluminar otros caminos, y que lo sea igualmente el sol diurno en calidad de brújula. Pero hay un modo distinto de guiarnos consistente en apelar a la conciencia y recordar, no por mediación de la mente pensante sino por esa amistad recuperada, por esa antigua familiaridad de la arcilla y el pie, todos nuestros aspectos desde el disperso polvillo que flotaba a la deriva en la naciente claridad hasta ahora mismo. Michieli nos enseña a reconocer los accidentes del terreno, las secuelas que los elementos dejaron durante millones de años en la fisonomía del espacio, el lenguaje geométrico de bosques y glaciares, de valles y montañas, y a orientarnos por ellos. Encontrar el camino es más sencillo cuando aprendes esta bella lección: que las grietas de la tierra son también nuestras grietas.
***
2. Jordi Soler. La orilla celeste del agua.
Y entonces, de perdernos, a encontrarnos.
La historia que recoge este libro podría contarse así: la conciencia revestida de individuo había descubierto el mundo en encuentros, desencuentros, caminatas. Pero poco a poco empezó también a descubrir algo nuevo, una especie de mundo tras el mundo. Qué sorpresa debió de suponer para ella reparar en que la tierra y el cielo eran su retrato a escala, que algo de sí reverberaba en todas partes. Se hallaba en las distintas fases de la luna, en el ciervo vivo y en el ciervo muerto, en la tierra que se abría para engendrar un árbol. También estaba en las fuentes y en los ríos, y en lo que llevaba el río. Una piedra, de hecho, era ella, cuando se la despojaba pacientemente de esquirlas y se la dejaba así, reducida al boceto humano. Pero la conciencia iba a reconocer todavía algo más, un suceso inquietante. En medio del espanto y la maravilla de lo recién creado, intuyó que no estaba sola. De pronto los reflejos de su imagen mostraban también reflejos de algo que se ocultaba entre las formas, una presencia vigilante, invisible, colmada de curiosidad y de atenciones hacia ella. A veces el cielo se abría en dos mitades, y allí le dejaba ese obsequio brutal, unas ramas ardiendo. A veces, sencillamente, dejaba caer su mano, y entonces alguien dormía y ya no despertaba más. Pero lentamente la conciencia fue aprendiendo que ahí no acababa todo, que aquello que la presencia le daba y le quitaba eran indicios y señuelos de un misterio mayor. Empezó a tallar su alegoría en las piedras que de algún modo ya mostraban un atisbo de su escurridiza forma, como una todavía tosca comunicación. Luego empezó a llamarla poniendo una piedra en vertical, una losa sobre otra losa, el anuncio de un futuro templo. Más tarde vio su huella en la planta que sanaba o en el venado que, tras algo parecido a una invocación, de pronto salía a su paso. Todo era bello, todo era terrible. Todo era una larga prueba, que la conciencia debía superar mediante aquella devoción hacia las cosas impregnadas de una presencia pura.
Jordi Soler ha escrito un precioso libro sobre la presencia pura. Su título lo toma de un pasaje de los Anales de Cuauhtitlán, donde se relata la transformación de un simple hombre, un gobernador de los toltecas, en rutilante dios. Torquemada lo tenía por “un gran mago y nigromántico”, que pasaba muchas horas de ayuno solo en la oscuridad. Se llamaba Ce Ácatl Topiltzin, pero se convertiría en Quetzalcóatl por obra de un regalo “envuelto en varias capas de algodón” que le hizo su gemelo oscuro, Tezcatlipoca. El regalo era un espejo. Lo que Ce Ácatl Topiltzin, sin embargo, vio al asomarse a él no fue “el rostro del mortal nada común que creía ser, no es la máscara que ha tallado durante años, sino la cara de un hombre normal, y esta evidencia lo deja gravemente perturbado, y, al cabo del tiempo, acaba destruyéndolo”. Más que la visión de un rostro sumido en la apenas perceptible erosión de las horas, lo que a Ce Ácatl Topiltzin le atormenta es la disparidad entre el hombre que se mira en él y lo que hasta entonces creía ser, la revelación de una verdad inconcebible por detrás de la apariencia.
A lo largo del libro, Jordi Soler nos habla de esas disparidades que existen entre la vida que rozamos y aquella que se oculta, iluminada, bajo el abigarrado tapiz de lo visible, en inesperados interlineados cuyos huecos se abren a un mundo mucho más vasto y brillante de lo que va escribiendo para nosotros la prosa rectilínea del mero existir. Esos interlineados —que nunca he visto mejor encarnados que en el grabado de un libro de Camille Flammarion, L’atmosphère, donde aparece un perplejo “peregrino de la edad media” que afirmaba “haber encontrado el punto en el que el Cielo y la Tierra se tocan”— Jordi Soler los descubre por todas partes, pero especialmente cuando el arte desciende sobre nosotros para tocar la naturaleza de la que también somos parte con su varita tornasolada. Ejerciendo de guía de entrelíneas, Soler, al igual que Michieli, se deja llevar por un sendero no señalizado en el que alusiones y citas construyen poco a poco una ventana que nos permite asomar, aunque sea con los ojos todavía nublados de torva cotidianidad, a esa versión oculta —la que vio el sorprendido peregrino medieval— de las realidades ordinarias. El camino se desvía por jardines, acantilados, bosques todavía recorridos por los enamorados de otros siglos, por no del todo olvidadas criaturas de papel, y otras igual de frágiles y volanderas que, sin embargo, dejaron a su paso una profunda huella: Jacob Böhme y el secreto de la vida que se le mostró en un plato iluminado por la luz de la mañana (en realidad no fue un plato, sino una vasija de estaño, según la explicación de su biógrafo Franckenberg), Goethe y sus experimentos con el vértigo en la catedral de Estrasburgo, las seratas de Marinetti, “los cuadros de Correggio, de Paul Delvaux, de Jacopo da Pontormo, de Matisse, de Dalí”, la música del universo con “su orden matemático” en el que “nosotros desafinamos”, el Rosarium Philosophorum, los versos de Lorca, de Breton, de Enrique Lihn. Como los grandes viajes, el libro de Soler no es obra de una sola lectura. Conviene detenerse a atesorar las delicadas flores que parpadean en las cunetas, a volver sobre nuestros pasos para observar desde otro punto de vista aquello que se ha ido quedando atrás. Yo dejo aquí como muestrario esta pequeña brazada de flores: “Cuando dormimos y dejamos de ejercitar nuestra libertad, nos integramos a la maquinaria del cosmos y volvemos a ser, como cada noche, un cuerpo celeste”. “Quien va con prisa sólo tiene tiempo para cumplir con lo que le urge hacer”. “En la hoja de un árbol sucede tanto como en la montaña completa”. “Ir predispuestos al hallazgo, pues el mundo es un bosque de indicios”. O este ramillete ajado, casi un microrrelato poseído por Cortázar, con su perfume gótico: “Si aplicamos este proceso de manera inversa, podríamos añadirlo a los métodos de desenamoramiento de Lucrecio y Epicuro: imaginamos a lo largo de los días que vamos cubriendo gradualmente el cuerpo amado, primero el codo, luego la rodilla, después el ojo izquierdo, el talón, un pecho, y así hasta perderlo de vista”. O este otro memorable pensamiento que convierte los recuerdos en un mapa y a nosotros en algo que parece repentinamente regresado a la comodidad de su asiento desde un relato de Lovecraft: “Con ese mapa en la mano seremos como un arqueólogo que, sin abrir ninguna zanja ni levantarse de su sillón, encuentra sus propios huesos”.
Ce Ácatl Topiltzin quedó profundamente consternado al ver su rostro en el espejo que, entre algodones, le había regalado su hermano Tezcatlipoca. Esa misma noche se emborrachó con pulque y, embriagado por el efecto de la bebida, se introdujo en la alcoba de su hermana. Por la mañana se arrepintió de lo que había hecho, abandonó aquella cama todavía revuelta, y, lleno de pesar, caminó hasta “la orilla celeste del agua divina”, donde al menos tuvo el consuelo de ver entre lágrimas cómo su rostro se deshacía y se perdía en cintas de múltiples reflejos. Después “cogió sus arreos, aderezó su insignia de plumas y su máscara verde”, hecho lo cual se atavió ceremoniosamente y, con la mirada puesta en las alturas, se prendió fuego. “Era el año I Acatl. En cuanto su cuerpo quedó reducido a cenizas, los que estaban por allí vieron cómo el corazón de Quetzalcóatl ascendía al cielo, a esa realidad que está fuera de los mapas, y comenzaba ese viaje que, todavía hasta hoy, lo lleva de un lado a otro del plano astral, el viaje de Venus del poniente al oriente, de la tarde a la mañana, de la oscuridad a la luz”.
Espejo y río, reflejo que permanece y reflejo que huye. Ce Ácatl Topiltzin pasó de verse enredado por el ardid de la apariencia a desplegar su verdadero ser en la corriente del infinito. Encontrarnos es otra manera de perdernos, de fluir, a un tiempo disueltos y completos, en el rastro luminoso de lo que una vez fuimos.
***
3. Jane Ellen Harrison. La piel bajo el mármol.
La historia que recoge este libro podría contarse así: entre la conciencia y el mundo poco a poco se abrieron grietas, brechas, huecos de lo posible, instantes en los que la realidad se manifestaba bajo su aspecto iluminado pero en los que también el ser perdía su unidad, disolviéndose en prismas donde destellaban y se reflejaban prodigiosamente sus diversas caras. Sin embargo esas caras ya no eran sólo una mera probabilidad del yo. Eran algo que lo trascendía, la imagen de una presencia soberana que del hombre y la mujer sólo tenía la apariencia. Su poder era tan grande como sus manifestaciones parecían infinitas. Que el cielo se convirtiera cada noche en un inmenso tapiz donde esas presencias repartían su forma desconcertaba a la conciencia que se reconocía prisionera de una urdimbre mortal, pero en esa curiosidad vigilante de allá arriba también asomaba el anuncio de una familiaridad y, por tanto, el presagio de una relación. A través del rito, de la ceremonia, de la atención puesta en una larga pausa entre sucesos, los hombres conversaban con los dioses, los dioses con los hombres, las mujeres se mezclaban con ambos y traían al mundo hijos semidivinos, sujetos a la gravedad que los hacía mortales pero también a la fuerza celestial que se oponía a su destino. Fueron siglos en los que convivíamos con la naturaleza en igualdad de condiciones, en los que cada repliegue del universo visible dejaba ver, al descorrerse fortuitamente, un claro atisbo de eternidad. Y el ritual, mientras tanto, se refinó en la misma medida en que la piedra bruta pasaba a ser piedra esculpida, transformada en homenaje y llamamiento a lo que nos observaba, entre llamas rampantes, desde el ojo vítreo del cielo.
Jane Ellen Harrison (1850-1928) fue profesora y estudiosa de historia antigua, fue también lingüista —a lo largo de su vida aprendió dieciséis idiomas, aparte de los que había asimilado de niña: alemán, latín, griego, hebreo e inglés—, tuvo el cariño y el trato ocasional de Virginia Woolf y la admiración de T. S. Eliot, Robert Graves y Joseph Campbell. Sus libros encarnan fielmente la relación entre la conciencia humana y aquello —una vez más— iluminado que asoma entre desgarros por la trama de los hechos. De muy joven, Jane Ellen Harrison pasó por una revelación parecida a la que permitió al zapatero Böhme descubrir la auténtica esencia de la realidad. Vio, de pronto, que nuestra vida sufría de casi inapreciables intervalos, por los que discurría verdaderamente nuestra “vida mental”. En el individuo, “por la mayor complejidad de su sistema” respecto al atadijo de nervios de sus parientes más salvajes, “la percepción no se transforma instantáneamente en acción; hay un intervalo, más o menos breve, en el que tiene lugar la elección. Nuestras ideas, nuestras imágenes, surgen en este intervalo. No tomamos al instante aquello que queremos, así que nos representamos esa necesidad en nuestro ser, y, a partir de las imágenes creadas de este modo, que son en sí mismas las sombras vacías del deseo, se construye toda nuestra vida mental”. Las sombras vacías del deseo. Esta expresión misteriosa recoge en sí todo cuanto de humano hay en lo humano, todo cuanto de inmortal hay en ello también. El ser de reacciones instantáneas que una vez fuimos se convirtió, por un pasmo ante las cosas que se mostraban a su paso —y un pasmo mucho mayor a sus enigmas, que ondulaban entre líneas—, en una criatura de intervalos, por los que fluía el poderoso caudal de las imágenes. Sin ellas, “la religión podría haber tenido sus rituales, pero habría estado huérfana de una mitología”. Que es, no lo olvidemos, lo más duradero y lo verdaderamente precioso de cualquier religión.
Harrison fue la precursora de un tipo de estudio revolucionario que concedía a los dioses y los ritos un estatus mayor y más profundo que el que les atribuían poemas, himnos, fragmentos literarios. Desarrolló —en Mythology and Monuments of Ancient Athens— el método de la arqueología mitográfica, que trasladaba a la academia las mismas intuiciones que habían llevado a Schliemann a localizar el emplazamiento de Troya y rastreaba a los personajes históricos que se ocultaban detrás de las figuras del mito, y que posteriormente evolucionaría a una atrevida teoría: las antiguas diosas habían sido derrocadas por parte de quienes estarían llamados a constituir el panteón olímpico. Robert Graves llevó esta teoría todavía más lejos en su fabulosa obra La diosa blanca. Campbell, influido por las ideas de Harrison, no dejó de proyectar sobre sus obras la sombra de aquel matriarcado luminoso que sobrevivió a su fin en la forma de rituales locales, y solía mencionar a “la maravillosa Jane Ellen Harrison” cuando se detenía a señalar “la devaluación sistemática de lo femenino” en los estudios del mundo antiguo.
La piel bajo el mármol (precioso título que mejora el parco Myths of Greece and Rome de la edición original, publicada en 1927) es una perfecta síntesis de todas las ideas y conceptos que Jane Ellen Harrison desarrolló a lo largo de una vida de continuados estudios y viajes no menos continuados, allí donde un yacimiento arqueológico o un hallazgo inesperado arrojaba una nueva luz sobre un mundo que nuestra imaginación, de una manera tal vez engañosa, siempre recordaba perfectamente iluminado. Aquí están las diosas exiliadas de su reino, las que cayeron para que los dioses extranjeros ocupasen sus tronos, las que fueron esculpidas con nuestra parte de luna. Hera, la niña doncella, la viuda y la mujer madura, la que traía los frutos en cada estación, la antigua señora de Argos y Tesalia que fue eclipsada por Zeus el aqueo. Aquí está “Palas, Nuestra Señora de Atenas”, rival de Poseidón, el viejo dios de la aristocracia, y aquí Hermes, dios de Cilene, “sanador que guiaba los pasos en las lóbregas rutas”, y que en su origen no era más que una herma, un mero bloque de piedra o un burdo poste de madera. Todo esto que, con voz cercana y suave, nos cuenta Jane Ellen Harrison, es cuanto vio el hombre en los pliegues y repliegues de sus propios intervalos, en todas esas sombras vacías del deseo que apelan sin apenas señalarlo al camino que se encuentra o nos inducen a encontrarnos en el encandilado juego de perder el camino. Cosas todas ellas que forman parte de nosotros, que nos llaman y nos tiran del cabello, que, en pocas palabras, somos nosotros.
Cosas también que por una u otra razón siempre me hacen pensar en los preciosos versos de Li Yu (937-978), escritos en aquella proximidad a las estrellas que le ofrecía la ventana de una torre, y que muy probablemente (ese travieso “aire de levante”, con su soplo doble) le valieron la muerte:
Anoche, cuando el aire de levante
sopló nuevamente a través
de mi habitación en la torre,
¡qué insufrible era ver la luna,
era ver el espectro
de mis reinos perdidos!
O, por decirlo en las palabras encantadoras de Enrique Vila-Matas: “Creen muchos con firmeza que las cosas son únicamente lo que parecen ser y que detrás de ellas no hay nada. Muy bien. Sin embargo, a mí me basta con levantar la vista hacia el jarro que tengo delante para que esa creencia se derrumbe y las leyes eternas del dibujo geométrico, en cambio, permanezcan en pie en su lugar físico, en su sitio, mientras voy leyendo los signos pasionales de mi alfabeto metafísico.”
Para encontrarnos con nuestros signos pasionales no siempre necesitamos el golpe de Apolo (Hölderlin) ni un viaje a la India. A veces basta con triangular tres libros, a veces con colocar en el testero o sobre la mesa un humilde jarro, o una vasija. Y entonces llega la luna, o sale el sol.
—————————————
Autor: Franco Michieli. Título: La vocación de perderse. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros.
Autor: Jordi Soler. Título: La orilla celeste del agua. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros.
Autor: Jane Ellen Harrison. Título: La piel bajo el mármol. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros.




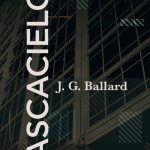

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: