Historia, suspense, ciencia y aventura en una intriga contra reloj que nos invita a viajar a lo largo de 2500 años, desde la antigua Mesopotamia al Tercer Reich, desde el Museo Británico al Japón milenario
Karen Holt es agente de un servicio de inteligencia muy peculiar. Benjamin Hood es un investigador del Museo Británico que no sabe muy bien ni por dónde anda, cínico, deslenguado y con un peculiar sentido del humor. Ella investiga una espectacular serie de robos de objetos históricos por todo el mundo. Él pasa sus vacaciones en Francia, a la zaga de un amor perdido.
Cuando el respetable historiador que ayudaba a Karen a rastrear a estos ladrones tan extraordinarios muere en extrañas circunstancias, a ella no le queda otro remedio que reclutar a Ben, aunque sea a la fuerza.
A continuación, puedes leer las primeras páginas de El milagro original, de Gilles Legardinier.
Era una noche un poco fría. Normalmente, al señor Kuolong no le gustaba esperar. Sin embargo, aquella noche, esperar casi le hacía feliz. Hacía mucho tiempo que este hombre de cincuenta años, delgado, de mirada adolescente, no sentía algo similar. Sobre todo ante la presencia de otra persona.
Desde el primer piso de su residencia americana, ante el ventanal del salón que dominaba su inmensa propiedad, observaba el cielo. La cena prometía ser importante. Incluso, esencial. Por primera vez, aquello no tenía nada que ver con lo profesional, más bien al contrario. Y, sin embargo, veía en ello un desafío mayor que en sus recientes tomas de poder de compañías eléctricas. Aquella noche era su parte más íntima la que esperaba encontrar su eco.
Todo había comenzado con un encuentro. A pesar de su poblada agenda de contactos, poca gente le había causado aquel efecto. Se había quedado tan impactado que incluso le había hablado de ello a su mujer.
La primera vez que se había fijado en Nathan Derings, había sido en Londres, algunos meses antes, en una exposición de la National Gallery. El museo celebraba la restauración de un excepcional lienzo de John Constable, El campo de trigo, gracias a la donación de un millonario americano, propietario de algunos casinos en Las Vegas y gran coleccionista. La flor y nata de la Europa del arte y del mecenazgo se daba cita aquella tarde bajo los auspicios de la prestigiosa institución de Trafalgar Square.
Los invitados se arremolinaban alrededor de la bucólica obra, prestándole apenas atención, más ocupados en hacer la pelota al generoso donante que en disfrutar de semejante maravilla. El evento no era más que una ocasión para pavonearse. Todos los allí presentes solo tenían en mente una idea: hacerse notar. Después, con una copa de champán en la mano, hacer fructificar sus redes de contactos ante el lujoso bufé que apenas tocarían. Al día siguiente, pasarían horas contando quiénes eran en todos los medios de comunicación habidos y por haber.
Apartado, Wang Kuolong observaba a los invitados. Según sus cálculos, él debía de ser más rico que el 97% de cualquiera de ellos. Mucho más rico. Pero su intención no era mostrarlo. No tenía ni necesidad ni ganas de hacerlo. Había ido por el cuadro y, por tanto, esperaría para contemplarlo. El señor Kuolong sabía que, tanto en los negocios como en la vida, hay que saber situarse y esperar el momento adecuado. Por tanto, manteniéndose apartado de la mundanal efervescencia, esperaba impaciente a que la horda terminara por trasladarse hacia la siguiente parada obligatoria de esta recepción: el photocall en el salón de al lado. Cuando los últimos bárbaros vestidos de gala abandonaron finalmente la sala, Kuolong saboreó con una sonrisa de satisfacción la pequeña victoria que acababa de ofrecerle su espera.
Por fin, el silencio y la distancia necesaria para disfrutar del lienzo sin la presencia de ningún parásito. La notable composición de volúmenes y la interpretación del movimiento en las antípodas de los cánones habituales. El inimitable tratamiento de las hojas. El magnífico ímpetu con el que el perro persigue a las ovejas por el sendero que conduce hacia el horizonte. Cada detalle parecía estar a punto de cobrar vida con la menor brisa. Kuolong se entregaba a la obra con delectación.
De pronto, al otro lado de la sala, un movimiento atrajo su atención. Al principio creyó que se trataba de un vigilante de seguridad del museo, pero se equivocaba.
Él no era el único que había esperado ese momento. Otro hombre seguía aún apartado. Más joven, de pelo corto, buena presencia, vestido con elegancia y discreción. También él contemplaba el cuadro desde un poco más lejos. El señor Kuolong pensó que, teniendo en cuenta su edad, debía de gozar de mejor visión que la suya. Los dos hombres permanecieron así, absortos en su fascinación.
Cuando el desconocido se acercó a la obra, fue con la mayor delicadeza, haciendo el menor ruido posible en el noble parqué. Kuolong se percató y se acercó también él. Por supuesto, no con intención de imitarlo, sino porque sus ritmos de contacto con el lienzo estaban sincronizados. Tras la percepción del conjunto, era el turno del estudio de la técnica. Captar la obra, acortando progresivamente la distancia, hasta llegar a distinguir la pincelada. Acercarse al milagro que transforma una mancha de color perfectamente ubicada en una emoción auténtica, hasta sublimar una realidad material en un soplo de sentimiento. Aquella tarde, Kuolong se sintió tan conmovido por el genio de Constable como por descubrir un alter ego de su observación.
El desconocido dio un último paso hacia el lienzo y murmuró:
—Todo reside en la luz, ¿verdad?
Kuolong asintió feliz.
Después de finalizar juntos su experiencia artística, los dos hombres entablaron una larga conversación.
Se volvieron a encontrar, por casualidad, en Shanghái, por un Magritte. Después quedaron en Los Ángeles, delante de un Rembrandt. Fue allí, a la sombra de Retrato de un hombre, que parecía observarlos, cuando al señor Kuolong se le ocurrió la idea de contratar a Nathan Derings. Para hacerle esta propuesta, le había invitado esa noche. El magnate se había quedado prendado del carisma y del intelecto de aquel hombre, del cual había pedido a sus servicios que buscaran información. El individuo daba clase de Historia del Arte en varias universidades, pero Kuolong percibía en él otro potencial, un poder y una capacidad de análisis poco comunes, que él necesitaba.
A través del gran ventanal, bajo la luz de la luna, la inmensidad del bosque se fundía con las colinas de Montana, que se perfilaban al oeste. Una voz suave trajo a Kuolong de vuelta de su ensoñación.
—Está todo listo, señor. ¿Está seguro de que no quiere que mantenga el servicio?
—No, gracias, Donna. Disfrute de su velada.
—Quédese por lo menos con Ralph. No me gusta que usted se quede solo. La señora no aprobaría…
—No se preocupe. Si lo necesito, el equipo de seguridad está ahí.
—Como desee.
—Buenas noches, Donna. No le diga a Ralph que suba, ya le veré mañana por la mañana.
Cuando la empleada del hogar y el guardaespaldas abandonaron la residencia, Kuolong se dio cuenta de que, sin duda, era la primera vez que se quedaba solo. Eso le venía bien. No se alejó de su lugar de observación hasta que un minúsculo punto luminoso apareció en el cielo. El helicóptero se acercaba.
Bajó rápidamente las escaleras y salió a dar la bienvenida a su invitado, sin perder tiempo siquiera en ponerse el abrigo. Con paso decidido, bordeó la fachada de su imponente casa hecha a medida para llegar a los jardines de la parte posterior. Definitivamente, aquella noche él mismo estaba sorprendido: él, que lo que más le gustaba en el mundo era el silencio, se volvía loco de alegría con el estrépito de su helicóptero.
Levantando una gran tormenta de hojas muertas, el aparato efectuó una última vuelta antes de tomar tierra.
Kuolong se protegió la cara, pero no retrocedió. En cuanto los patines de aterrizaje tocaron el suelo, Nathan Derings abrió la puerta y bajó. Para ser profesor de Historia del Arte, no parecía tener ningún problema saltando del aparato.
Kuolong le tendió la mano calurosamente. Para que pudiera oírle, a pesar del ruido, gritó:
—¡Bienvenido, señor Derings! ¡Gracias por aceptar mi invitación!
—Soy yo el que debe darle las gracias. Sin duda, debe de estar muy ocupado. ¡Y encima me envía su helicóptero!
Los hombres regresaron rápidamente a la casa. Derings se colocó el peinado al entrar en el gran recibidor. Inmediatamente se fijó en las antigüedades y en los cuadros.
—Ha conseguido hacer de la arquitectura un escaparate perfecto de su gusto por el arte… Es impresionante.
—Gracias, señor Derings.
—Nathan, si no le importa.
—A condición de que usted me llame Wang. ¿Le apetece una copa?
El invitado miró con detenimiento un antiguo telescopio expuesto en una vitrina especialmente acondicionada. El anfitrión se acercó.
—También tengo debilidad por los artefactos científicos históricos. Tengo algunas piezas bastante notables, como este telescopio. Sin duda, es gracias a él que hoy día conocemos nuestro sistema solar. Me emociona pensar que, quizá, Johannes Kepler comprendió el desplazamiento de los planetas alrededor del Sol mirando a través de este telescopio. ¿A usted no?
—Sin duda… Los dos hombres subieron al salón. A Derings le llamaron la atención dos dibujos originales de Da Vinci, y dos sanguinas de Picasso.
—Vive rodeado de obras tan eclécticas como valiosas.
—Disfruto de ellas durante un tiempo, y después se las cedo a algún museo. Aun así, me quedo con algunas. Kuolong pasó por detrás de la barra y observó la hilera de botellas que cubría dos estanterías. Se volvió hacia su invitado, desamparado.
—Tengo que reconocer que no estoy acostumbrado a servir… He dado la noche libre a todo el mundo para que estuviéramos tranquilos. ¿Le parece bien un bourbon solo?
—No se moleste. Ahorrémonos formalismos inútiles. ¿De qué es de lo que quería hablarme?
Kuolong agradeció lo de evitar las maniobras de acercamiento. Ante su interlocutor, tenía la sensación de que podía –y de que debía– ser directo, actuar como lo haría con un hombre de negocios y no con un profesor de universidad.
—He mandado que nos prepararan una cena ligera. ¿Quiere que nos sentemos a la mesa?
—Como usted prefiera. Estoy impaciente por escucharle, señor Kuolong.
—Wang, por favor. Tomaron asiento, pero ninguno de los dos levantó su cubreplatos.
—Usted ya lo ha visto, dedico buena parte de mi tiempo y de mi fortuna a la salvaguarda de obras de lo más variopintas. Por medio de mi fundación compro, expongo, presto y financio. No me considero el propietario de estas manifestaciones del genio humano, sino un espectador privilegiado.
—Es una colección verdaderamente hermosa…
—Y usted, aquí, solo está viendo una ínfima parte.
—¿Qué espera de mí?
—Desearía que trabajásemos juntos. Querría hacerle responsable de la dirección operativa de mi fundación. Podríamos decidir las adquisiciones y organizar las exposiciones. Dispongo de los medios para pagarle un sueldo a la altura de la estima que siento por usted. ¿Qué me dice?
Aunque Kuolong esperaba provocar entusiasmo en su interlocutor, se llevó la desagradable sorpresa de no detectar ninguna reacción. Sin pestañear, Derings simplemente posaba sobre él aquella mirada intensa y calma que tanto le había impresionado desde la primera noche.
—Es una oferta realmente buena. Me siento halagado.
—Sin embargo, no parece tentarle tanto como yo esperaba…
—Tenga por seguro que su proposición me impresiona… Agradezco su generosidad, pero…
—Puedo convencerle.
—No sé. El dinero nunca ha sido…
—No es cuestión de dinero. Sígame.
—————————————
Autor: Gilles Legardinier. Título: El milagro original. Editorial: Harper Collins. Venta: Amazon, Fnac


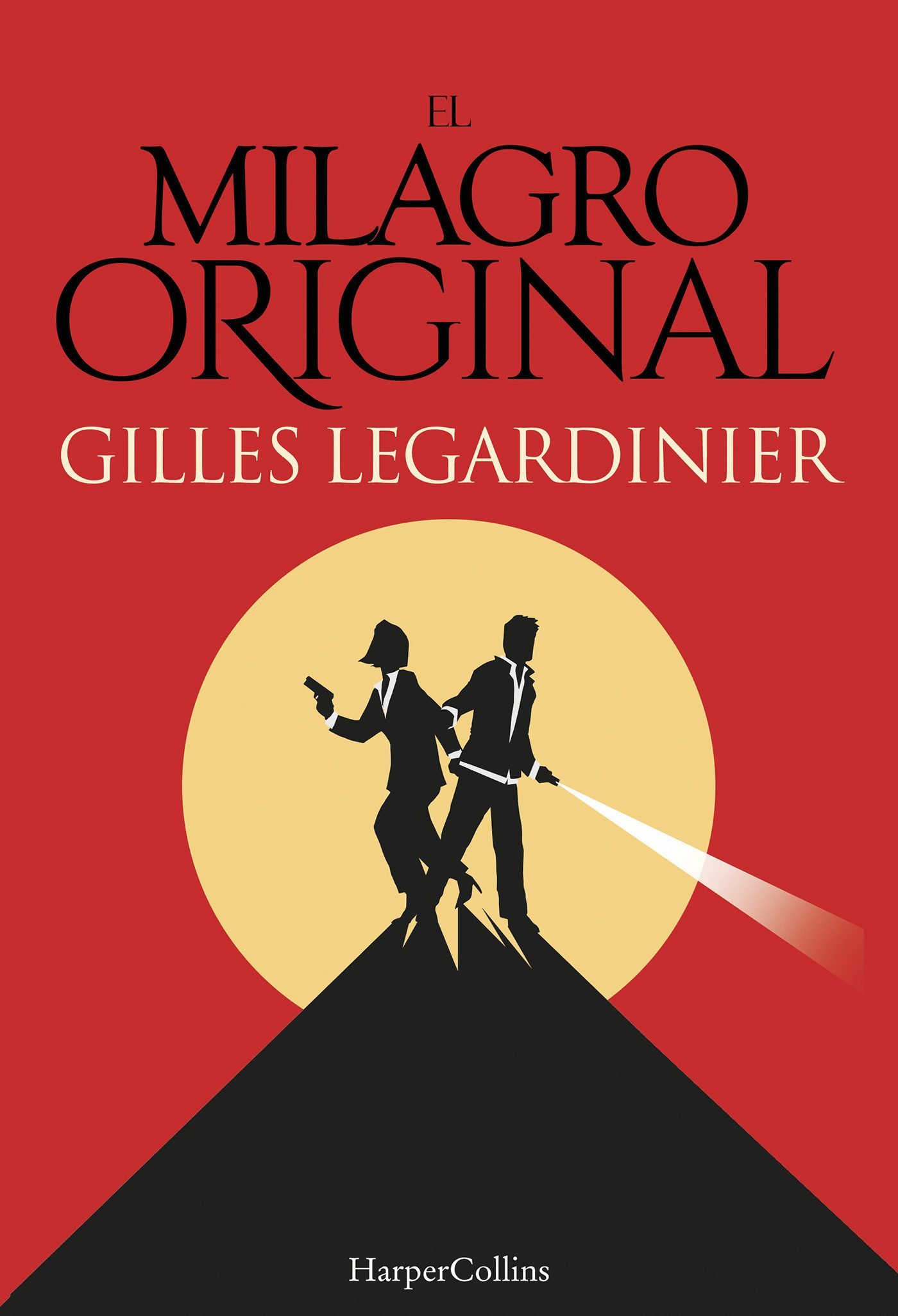
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: