Vuelve el mejor Longares con una novela deslumbrante. Sentimentales es un homenaje a la música clásica en forma de juego literario, expresado con humor y situaciones absurdas. Una novela que se desarrolla en una provincia enamorada de la música, donde sus calles llevan nombres de compositores y sus habitantes se agrupan en una de las dos asociaciones musicales autorizadas. Son gente “normal”, es decir, ciudadanos que trabajan y forman una familia, pero cuando la música exacerba su sentimentalidad y disloca su comportamiento…
I
NOSOTROS
Fuoco
Cuando la primavera engalanaba las calles de flores, frutos y mariposas, acudían a nuestro auditorio orquestas de otras provincias con su repertorio clásico o romántico pero no barroco, porque tras los recitales de Semana Santa quedábamos hastiados de pasiones y cantatas.
Las sinfónicas afectadas por nuestro rechazo ponían más interés en resolver el problema que los encargados de supervisar la operación, los funcionarios del coronel Rodrigo que, antes de iniciar los trámites burocráticos, indagaban con su malevolencia reglamentaria en lo que nos movía a alterar el programa.
Era una desconfianza innecesaria porque los organizadores de estos conciertos no ocultábamos nuestras predilecciones y antipatías. Nos habíamos afiliado en el Conservatorio a una de las dos sociedades musicales autorizadas, Septimino o Corchea; y sobre su composición e idiosincrasia y sobre sus virtudes y defectos debatíamos abiertamente allá donde nos pillase. Alguien te preguntaba:
–¿Eres de Septimino o de Corchea?
Y se armaba el lío porque la rivalidad entre ambas activaba la elocuencia de sus socios. Septimino y Corchea habían nacido para odiarse, vivían haciéndose daño y lo que una ideaba procuraba desarticularlo la otra. Los de Corchea éramos más, pero Septimino tenía mayor influencia entre los poderosos.
Ambas asociaciones daban cuenta de sus actividades –bajo la etiqueta de Remitido o Suplicado– en el único periódico de la provincia, el quincenal Antojos y Deleites, que dirigía el septimino Camprodón. Bien relacionado con las ovejas más descarriadas, Camprodón no pisaba el auditorio por padecer aerofagia, pero describía a sus leales los conciertos a los que no iba, e incluso los que no llegaban a celebrarse, como si hubiera estado en ellos.
Varias veces los secretas del coronel Rodrigo vigilaron nuestro comportamiento en el café más próximo al auditorio, el Becuadro, una propiedad del chamarilero Aniceto Consuegra en la que había invertido los ahorros de su vida airada. Ahí, en época de exámenes, los de Corchea liberábamos desencantos y fantasías repasando libros y pentagramas con la ayuda del piano del rincón, un Steinway que había tocado Rubinstein y donde sonaban con preferencia Haydn, Beethoven y Mozart.
Sobre este triángulo de compositores sublimes confeccionábamos nuestras veladas filarmónicas, en las que cualquier cambio en el programa era mal visto por los sicarios del coronel Rodrigo excepto si lo efectuaba la altanera autoridad de Madrid en favor de sus amiguetes de la vanguardia.
Esta arbitrariedad alimentaba nuestro contencioso con los cabecillas de la capital, lo que aprovechaba el septimino Camprodón para adular a la jerarquía y ponernos de vuelta y media a los de Corchea en su columna Balidos de Arte Mayor que publicaba en Antojos y Deleites.
Por fortuna, buena parte de las sinfónicas que acogíamos en nuestro auditorio no procedían de Madrid –de tan devastadores efectos para nuestro aprendizaje–, sino de plazas más humildes por las que nuestra orquesta había cruzado la temporada última a toda marcha ya que era la más rápida en acabar lo que emprendía.
En vísperas de que nos devolvieran la visita, el Becuadro hervía de violinistas violáceos y de chelos con chaconas, las czardas de Monti despuntaban junto a recitativos de la familia Bach, los coros aullaban motetes al Sinpecado Fornicado, joya del plateresco, machacábamos en el Steinway de Rubinstein las obras que oiríamos en el auditorio y, como no fijábamos un límite a nuestra efervescencia, el chamarilero Aniceto Consuegra, que no militaba en Septimino ni en Corchea y que aborrecía el pasodoble de haberlo bailado tanto en su vida airada, amenazaba con expulsarnos de su local al ponerse el sol con el argumento de que «está el pescado vendido».
Faltaban veinte horas para que el maestro de la sinfónica invitada propulsara desde el podio las melodías de un Schub o un Shosta –los de Corchea acortábamos el apellido de Schubert, Shostakovich y demás compositores grandes en señal de familiaridad con el gremio– y Basilio Santidrián Conde, el más sentimental de nuestra asociación, nos exhortaba a acampar desde la víspera en la explanada del auditorio con bandurrias, castañuelas y tenores blandos para foguearnos en los vaivenes emocionales de la música.
«La hiperestesia se alcanza insomne», pontificaba Basilio Santidrián desde el mostrador de su papelería-librería de la calle Intermezzo –el comercio más oscuro del mundo en el corazoncito de nuestra urbana urbe–.Y en la primera sesión que compartimos con su grupo de sentimentales, entre flores y mariposas de nuestra primavera frutal, arrancamos con Tuna compostelana y El vino que tiene Asunción.
Los del coro nos balanceábamos detrás del solista agarrados de los hombros y piropeábamos nuestra bandera –¡cuánto te queremos!– mientras la pandereta de sonajas rodaba entre olés. Aquello desprendía una fraternidad viscosa, así que cuando le llegó el turno a Por el humo se sabe dónde está el fuego, nos retiramos a descansar para reaparecer al día siguiente con fuerzas renovadas y sensiblería contenida.
Instalado el auditorio en un páramo sin viviendas ni árboles, con el propósito de que el turista de cámara acordonada al cuello lo encuentre sin confusión posible, eleva su cúpula sobre su desolado entorno como la ansiada encarnación de la quimera.
Las tardes de abono, con la enseña dorada de nuestra provincia en el mástil –¡preciosa!–, corcheas y septiminos accedíamos al edificio por la puerta que cada organización tenía asignada y la primera impresión marcaba nuestras diferencias de criterio.
En efecto, ante el vestíbulo abrillantado por la luz del ocaso, con toda la nostalgia de la vida atrapada en las vidrieras, los septiminos admitían el predominio de la Naturaleza sobre el Arte. Mas cuando los de Corchea pisábamos el salón de actos y reparábamos en la generosa superficie concedida a la orquesta, donde dos o tres profesores repetían sin descanso los compases más indómitos, reivindicábamos la superioridad del Arte sobre la Naturaleza.
Aunque desde la perspectiva del patio de butacas los dos o tres instrumentistas encaramados al escenario nos parecían colosos por haber triunfado en lo que colmaba nuestras aspiraciones de aprendices –y para ello tocábamos mil veces la misma escala y el mismo arpegio en el Steinway arrinconado del Becuadro–, los saludábamos con llaneza de cofrades y después de presentarnos como alumnos del Conservatorio y herederos de aquellos atriles y aquellos asientos, sin obtener de nuestros interlocutores ni un mohín ni una sonrisa de compadreo por esta confidencia, tarareábamos lo que ellos ensayaban para demostrar nuestro conocimiento de la partitura y, con la jactancia de la mocedad, planteábamos sugerencias sobre su ejecución –¡ese glissando, maestro!– que, para quebranto de nuestro espíritu de camaradería, no eran bien recibidas.
Algún intérprete nos mandó a tomar viento cuando sobamos la pajarita de su esmoquin, otros se mordieron los labios antes de desvelarnos la manera de cortarse las uñas o abrillantar los zapatos, otros optaron por levantarse de la silla y dejarnos con la palabra en la boca, muchos increparon a los que nos habían dado el ser –y que por fortuna no estaban presentes– y nadie satisfizo nuestra curiosidad de si era mejor masturbarse antes o después del concierto.
De forma tan cicatera aplacaban nuestra sed de sabiduría esos veteranos, tan doctos como displicentes. Nos desmoralizaba su desvío y, porque íbamos de buena fe y les suponíamos tan amantes de Polimnia como nosotros, obviábamos su desdén inicial para requerirles sobre primores técnicos de la partitura –¡qué vibrante el pizzicato!–, hasta exasperarlos porque no les dejábamos trabajar.
Esta queja, azuzada por el septimino Camprodón en sus Balidos quincenales de Antojos y Deleites, era compartida por los que no estaban afiliados a Corchea o Septimino, pero sí a las dos sociedades filantrópicas de la provincia, el ateneo y el seminario, a los que impedíamos ocupar sus abonos al estacionarnos en el pasillo de butacas para desesperación de los acomodadores.
Pero es que los de Corchea –y eso nos diferenciaba de los septiminos– anhelábamos vivir junto al estrado de los músicos ese momento estelar de la velada en que, a punto de empezar el espectáculo, abarrotado el salón de actos del auditorio y con la orquesta en pleno, el concertino entraba en el escenario con paso de lobo, se arrimaba al podio aún vacante de director y, a la sombra de este símbolo de autoridad, marcaba con su violín –a veces el oboe o el clarinete– la concordancia entre él y sus compañeros.
Admirábamos los de Corchea ese proceso de presentación de la orquesta, desde violas, violines y chelos a fagotes, trompetas y trompas, en el que cada instrumento busca acoplarse con el resto y acaban formando un conjunto a la manera del río que nace minúsculo y va admitiendo aportaciones a lo largo de su trayectoria hasta confluir en el mar. Un ejercicio de concertación de las variedades en una sonoridad acorde que nos sobrecogía en un silencio de mudos hasta que doña Tecla empezaba a desenvolver caramelos de menta contra la tos del gordo Gandarias.
Asistir en primera fila a ese trance de la afinación, para nosotros tan solemne como la vigilia del Sinpecado Fornicado, valía por todo el concierto y nos aportaba más datos sobre la calidad de la orquesta que sus interpretaciones de Schomb(erg) o Schum(man). Los de Corchea no nos cansábamos de alabar a los intérpretes cuando coincidían en la nota de referencia –ese «la» cantarino, terso y morrocotudo– y como prueba de nuestro disloque queda esa tarde en que el más exaltado de los nuestros –el ya citado Basilio Santidrián– denunció ante el juzgado de guardia a un acomodador a punto de jubilarse por indicar sus butacas a una pareja – «las dos posteriores al caballero y dejando una vacía»– con un vozarrón de griposo que interrumpió el acoplamiento de los músicos y mantuvo suspendido de los dedos de doña Tecla el caramelo destinado a la boca del gordo Gandarias.
Más resonó el «bravo» que al final de este entrenamiento de los instrumentistas escupió el mismo Basilio en una conmemoración de nuestra patrona santa Cecilia. Estalló en nuestros oídos como si los negreros del coronel Rodrigo le retorcieran las entrañas y a los de Corchea nos sorprendió el exabrupto de Santidrián, porque hasta el melómano más cerril concibe ese adiestramiento de la orquesta como el equivalente para el pianista de hacer dedos, una tarea previa a la interpretación del programa anunciado y que no forma parte de él ni constituye pieza autónoma, merecedora de elogio o vituperio.
Achacamos al desmedido amor a la música del propietario de la tienda más tenebrosa de nuestra provincia que se le soltara el muelle, como quien dice, y se pronunciara sobre lo que a ningún socio del ateneo religioso o del seminario anticlerical se le hubiera ocurrido aplaudir o suspender –igual que si 19 jaleara o silbara al mozo que distribuye sillas y atriles en el escenario del auditorio o al camarero de la cafetería tras servirle un cortado con la dosis justa de leche en el café.
Hubo que recordar a los desmemoriados de Septimino, que fustigaban la extravagancia de Santidrián en el quincenal del aerofágico Camprodón, que no habría sucedido ese incidente si las autoridades de la capital se hubieran preocupado más de regular el aplauso en los conciertos que de incluir en ellos al primer dodecafónico que les pagara una copa. Pero, como subrayábamos en voz baja para no alertar a los jabatos del coronel Rodrigo, ¡poco importaba a estos políticos de chichinabo rellenar las lagunas de nuestro aprendizaje!
Afanados los acomodadores en colocar al público en sus localidades y el público en averiguar si se le ubicaba junto a septiminos de la aristocracia militar, financiera o eclesiástica o al lado de personajes de nuestra Corchea como el catedrático tartaja, el filatélico bisojo o la jardinera mojigata, nadie secundó ese arrebato de Basilio. Quedó desairado nuestro fanático, con pupila desvalida y temblor esencial, y nosotros, para calmar la ira de los septiminos, atribuimos el ardor de Basilio a una urticaria.
En efecto, sólo la víctima de un prurito –proponíamos con fe, pero sin base científica– podía gritar así. De modo que izamos a Basilio como a torero corneado en el ruedo y entre censuras y desdenes de quienes no le perdonaban la aspereza y amenazaban con dejar de comprar en su papelería céntrica y lóbrega, lo trasladamos al guardarropa del auditorio.
Allí el coronel Rodrigo, tras el preceptivo examen de sus pantalones –donde es fama que se ceban los policías de nuestra provincia–, le prohibió degustar sopicaldos, cambiar de chaqueta y tararear a Juan Sebastián Bach hasta que los ecos de su gamberrada se nos borrasen de la memoria.
No dudamos de que en su arropado encierro y todavía con pulso disparado y cabecita pendular, Basilio Santidrián debió reafirmarse en su extravagancia sin preocuparse de sus pantalones ni de su chaqueta ni del día a día de su comercio de la calle Intermezzo –más negro que la conciencia de un usurero–, porque en un sentimental los afectos priman sobre las necesidades.
Pero aquel frenesí de Basilio Santidrián –superior al que monta Richard Wag(ner) con sus valquirias o el imponente Beetho(ven) con el trajín de su Séptima– nos obligó a reflexionar a los alumnos del Conservatorio. Y tildamos sus efectos de contraproducentes, porque el aullido del papelero no había respaldado a los instrumentistas ni fomentado entre ellos un ambiente fraternal, sino alterado, como si Basilio Santidrián, en vez de admirar su trabajo artístico, se lo tomara a broma.
Por eso, si la actuación de Santidrián no había transmitido solidaridad a esos profesionales, sino discordia, nos decíamos: ¿tiene derecho el melómano a apoyar ostentosamente a un solista o una sinfónica cuando tanto Corchea como Septimino, el ateneo beato, el seminario blasfemo, la tropa del coronel Rodrigo, los asiduos del Becuadro, los tramoyistas y las señoras de los lavabos del auditorio lo consideran perturbador para su estabilidad emocional y el éxito de su trabajo?
El éxtasis de Basilio Santidrián –pensábamos– debiera figurar en la antología de los trastornos que promueve la música en aquellos adictos de apariencia civilizada que, seducidos por ladinos bemoles, sostenidos sustentados o fusiones de fusas, echan por tierra en un segundo de enajenación años de tensión arterial controlada por un equipo médico y sin darse cuenta de que incuban un batacazo, braman, lloran o tiemblan ante intérpretes o partituras que los galvanizan e inducen al disparate a los discretos.
Antes de esta anécdota, a los de Corchea se nos tenía por pintorescos porque saltábamos del hermetismo a la locuacidad a impulsos de nuestro temperamento inestable. Por una emotividad mal curada leíamos las partituras de los sublimes con la prosopopeya del caracol, desmenuzando cada compás como si en ello nos fuera la vida y alternando sin decoro risa y llanto.
Pero a partir del grito de Basilio en la conmemoración de nuestra patrona santa Cecilia, que aún nos repica en la conciencia como ejemplo de provocación estéril, perdimos la simpatía de nuestros allegados. Los que antes nos reían las gracias nos dieron la espalda y los septiminos nos acribillaron en Antojos y Deleites con burlas de variado grosor.
Sinopsis de Sentimentales, de Manuel Longares
Sentimentales se desarrolla en una provincia enamorada de la música, donde sus calles llevan nombres de compositores y sus habitantes se agrupan en una de las dos asociaciones musicales autorizadas. Se trata de gente que solemos llamar normal -trabaja, forma una familia y paga impuestos-, salvo cuando la música exacerba su sentimentalidad y disloca su comportamiento. Un erudito costumbrista que es la gloria literaria de la provincia y del que no sabemos si vive o lleva años enterrado sostiene que los sentimentales constituyen un peligro para las familias y las naciones. Lo veremos a lo largo de esta novela en la que los melómanos quedan traicionados por su carácter y hasta las menores esperanzas se desfiguran y frustran. Sentimentales se divide en tres partes, que responden a otros tantos sucesos ocurridos en la provincia: un estreno sinfónico escandaloso, la disolución de un matrimonio de artistas y el retraso de un visitante ilustre. Es un homenaje a la música clásica a través de un texto en el que el juego literario, expresado con humor en frases distorsionadas, situaciones absurdas y denominaciones arbitrarias, persigue una realidad más rica.
—————————————
Autor: Manuel Longares. Título: Sentimentales. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro





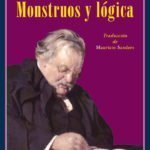
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: