Las aguas de Manhattan nos narra la historia de una saga familiar y de su lucha por emigrar a Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, y por sobrevivir en ese Nuevo Mundo. Siruela publica la novela de Charles Reznikoff, de la cual Zenda ofrece un fragmento.
Primera parte
Ezekiel y Hannah Volsky vivían en el patio del barón Chichiroshan en la ciudad de Elisavetgrado, Rusia; en un dormitorio, comedor y cocina en el cobertizo. Cerca pasaba el río Inhul. Sus hijos tenían un gran jardín donde jugar y allí el hijo del barón, Peter, a menudo jugaba con ellos. El barón se encariñó de Israel, el hijo menor. Lo llamaba «el pequeño rabino», y le regaló un gorro de pieles y ropa usada de Peter.
Aquel fue un verano feliz para Michael, el mayor, Israel y Sarah Yetta. Se pasaban el día buscando bayas y flores en el jardín. (Qué ganas tenía ella de ir a la escuela como sus amigas, con los libros bajo el brazo; le preguntaba a su padre una y otra vez: «¿Cuándo voy a ir a la escuela?»).
En invierno, Ezekiel cayó enfermo. Los niños caminaban de puntillas. La casa estaba fría y las ventanas cubiertas de hielo. Pasó mucho tiempo antes de que se pusiera bien. Y entonces una noche le dijo a Hannah que su patrón solo lo mantendría empleado si trabajaba los sábados. (Ezekiel era contable). El sobrino del patrón acababa de volver de Suiza y lo colocaron en el puesto de Ezekiel.
Hyam vino a su casa para la Fiesta del Purim y Ezekiel lo escuchó con sumo interés. Al día siguiente, Ezekiel y Hannah recogieron todas sus pertenencias. A última hora de la tarde llegaron dos trineos a su puerta. En uno colocaron los muebles; en el otro, cojines y colchas sobre los que sentarse. Abandonaron el patio y el jardín donde tan felices habían sido los niños. Todo el mundo salió a despedirlos. Sarah Yetta se echó a llorar, pero su padre sonrió y le dijo que se marchaban a un lugar maravilloso.
Iban a un pueblo llamado Znamenka. Los caballos eran buenos y avanzaban veloces. Al poco rato Sarah Yetta se sintió mareada, igual que su madre y sus hermanos. Pronto las casas desaparecieron, solo se veía la blanca nieve y el cielo azul.
Sarah Yetta se despertó en una habitación amplia. La cama de su madre estaba en un rincón; encima se apilaban sus colchones y almohadas de plumas. Entre las dos ventanas que daban a la calle vio la mesa grande y los bancos. Al otro lado de la estancia, la cómoda donde Hannah guardaba su ajuar. Cerca del horno de ladrillo estaba la mesa de la cocina.
A Sarah Yetta le dolía la cabeza. Su madre le anudó un pañuelo húmedo alrededor de la frente, y Sarah Yetta se vistió y fue hasta una de las ventanas. Las casas no estaban pegadas unas a otras; todas eran de una planta y tenían el techo de paja. De las chimeneas salían densas humaredas. Las mujeres que pasaban llevaban pañuelos de colores anudados a la cabeza. Sarah Yetta corrió junto a su madre.
—¡Todo el mundo tiene jaqueca en este espantoso lugar! —gimoteó.
Hannah la besó y le explicó que era el tocado de las mujeres en Znamenka. Ella volvió a la ventana y contempló la ancha calle. Pasaron varias vacas y caballos, y la gente parecía sana y robusta.
Después de cenar, Ezekiel dio a los niños la primera lección. Israel y Sarah Yetta se aplicaban a las lecciones con ilusión, pero Michael se aburría. En la ciudad lo habían mandado a la escuela de un maestro que le pegaba en la cabeza y lo dejó sordo. Al maestro se lo conocía como Berele, «el Demoledor». (Al final mató a un niño y lo mandaron a Siberia). Ezekiel explicaba una y otra vez las lecciones a Michael.
—Es peor que si lo hubiera matado —decía, hundiéndose en la silla.
Un día, Ezekiel vino a casa con el hombre que había estado en su casa de Elisavetgrado en la Fiesta del Purim. Estuvieron levantados hasta altas horas de la noche. Cuando Hyam se fue, Ezekiel parecía triste. Con el tiempo, Sarah Yetta entendió por qué se habían mudado a Znamenka y por qué su padre se quedó tan abatido. Siete años antes se había construido la primera vía de ferrocarril en Znamenka y los contratistas de suministros pronto se hicieron ricos. Había una segunda vía planificada, pero resultó que no abarcaba más que unos pocos kilómetros y no hubo oportunidad para que Ezekiel ganara dinero como contratista.
De algún modo debía ganarse la vida, y le aconsejaron que se hiciera vidriero: se iban a necesitar muchas ventanillas para los vagones del ferrocarril. Ezekiel tenía un amigo en Elisavetgrado que vendía material de vidriería y se marchó allí a aprender el oficio. Hannah y los niños se quedaron en Znamenka. Ella solía entretenerlos contándoles cuentos y jugando, pero Sarah Yetta a menudo la encontraba llorando mientras hacía sus labores.
Una noche, Sarah Yetta no podía dormir y observó a su madre desde la cama. Estaba haciendo unos remiendos a la luz de la vela y, cuando Sarah Yetta vio las lágrimas que caían de los ojos de su madre, enterró la cara en la almohada y lloró también. Cuando se despertó aún era de noche. Su padre estaba sentado a la mesa con su madre. Había traído al abuelo a Znamenka y el anciano caminaba por la estancia rezando sus oraciones. Una vez terminó, le preguntó a su nuera cómo estaba. Hannah contestó que estaría bien si no pasaran tantas estrecheces. Su suegro la miró con severidad.
—Una buena judía no se queja —le dijo—, sino que está agradecida y satisfecha a pesar de las estrecheces. —
Todo eso está muy bien en boca de un hombre cuando su familia vive con holgura, pero ¿qué voy a hacer en este páramo, sin una escuela para mis hijos? ¿Cómo voy a estar satisfecha?
—Si han de ser grandes hombres, lo serán aunque se críen en un páramo —contestó su suegro—. Tengo dos hijos. Quise hacerlos rabinos y les busqué a los mejores maestros de la ciudad. También tenía dos sobrinos, huérfanos, a los que crie en mi casa. Hice a uno sastre y al otro bonetero. Uno de ellos ahora es rico. Es dueño de caballos y carruajes, mientras que tu Ezekiel va con una mano detrás y otra delante.
Ezekiel habló por primera vez.
—Eso es por tu culpa.
Su padre se le encaró.
—¿Qué quieres decir?
Él sonrió.
—Ah, tan bien cuidaste de tu almacén y tu casa que hiciste de mí un pordiosero.
—Fue la voluntad de Dios —contestó su padre.
—Dios intervino tanto como yo. Tiene mejores ocupaciones que vigilarte para que no firmes una escritura en blanco y dejes que Spectorov, «el Usurero», se quede con tu casa.
Su padre tomó unos sorbos de té antes de volver a hablar.
—Nunca has sido creyente.
—¡Creyente! —gritó Ezekiel—. ¿Cómo voy a creer en esas cosas? ¡Un hombre te quita tus bienes como un vulgar ladrón y, porque reza tres veces al día, ni siquiera intentas recuperarlos!
—¿Cómo voy a recuperarlos? ¿Cómo voy a profanar el nombre de Dios llevando mi demanda ante los gentiles? ¿Crees que mandaré a un judío a Siberia en mi senectud?
—¿Qué temes? ¿Por qué no teme él ir a Siberia?
Pero Hannah le suplicó a su esposo que no dijera nada más.
Por la mañana el abuelo, Fivel Volsky, pasó revista a los varones, y luego a Sarah Yetta.
—Ay, ay, ay, ¿qué tiene Sarah Yetta en los ojos? —preguntó.
—Cuando Ezekiel se puso tan enfermo el invierno pasado —dijo su madre—, los niños tuvieron el sarampión. No les cogió muy fuerte. No me preocupé mucho por ellos; con Ezekiel no daba abasto. Mientras estaba enferma, Sarah Yetta fue a casa de una vecina; la trajeron de vuelta enseguida, por supuesto, pero ya era demasiado tarde. Estuvo casi ciega un año. Ahora está mejor.
—Habrás de vigilarle los ojos. Esto es muy malo para una chica.
A las doce retiraron el mantel blanco de la mesa y el abuelo empezó a instruir a los niños. El principio de la Biblia les pareció muy interesante. A partir de entonces la casa cobró vida. Otros tres niños y una chiquilla, de la edad de Sarah Yetta, vinieron a que el abuelo los instruyera.
Ezekiel Volsky había traído de Elisavetgrado una caja de vidrio y un cortador con la punta de diamante. Contaba con que su padre instruyera a los niños para poder dedicarse a trabajar. Pero los nuevos coches del tren llegaron con las ventanillas colocadas y mandaron a vidrieros de la Gran Rusia para el trabajo restante.
Hizo algunos negocios en el pueblo como intermediario de los tratantes de trigo. También trabajó aventando en la era. No le pagaban con dinero, sino con pollos, huevos, harina, semillas de lino y en otras especies. El trabajo no le complacía. No veía futuro para sus hijos en el pueblo. Discutía con su padre una y otra vez por la casa y el almacén que había tenido en propiedad, y ambos perdían los estribos.
—No deberías hablar así delante de los niños —le decía Hannah a Ezekiel—. Ya no tiene remedio, ¿por qué te exasperas y disgustas a tu padre?
—No puedo callarme —contestaba él—. Me ha dejado en la ruina.
Más adelante, Sarah Yetta supo la historia de la casa y del negocio de su abuelo. Su bisabuelo, Israel Volsky, era rico. Tenía una posada en Zezonova y un almacén de telas en Elisavetgrado. En la avenida principal de Elisavetgrado tenía una casa doble con tejado de hierro. El abuelo era su único hijo. Fivel se pasaba el día entero rezando y estudiando los libros sagrados, y su padre estaba contento de tener un hijo tan devoto.
Sin embargo, cuando el bisabuelo murió, el abuelo tuvo que hacerse cargo del negocio. Sarah Yetta no sabía qué había sido de la posada, pero regentar un negocio como Fivel Volsky pasó a ser un refrán en Elisavetgrado. Un hombre acudía a él y decía: «Tengo cuatro hijas ya criadas y tú tienes un almacén lleno de mercadería. No sé qué hacer: no tengo dinero y ellas no tienen qué ponerse». Su abuelo escribía un pedido para que al hombre le dieran en el almacén lo que sus hijas precisaban. La esposa de Fivel protestaba, pero él decía: «Solo soy el cajero de Dios. Cuando la gente va por ahí descalza y hambrienta, ¿acaso debo esconder Su dinero?».
Entonces hubo un incendio y todos los comercios se quemaron. (En aquellos tiempos nadie en Elisavetgrado contaba con una póliza de seguro). Los otros comerciantes faltaron a sus compromisos y no pagaron sus cuentas; Fivel pagó a todo el mundo y se quedó sin blanca.
Aun así, todavía conservaba su casa. Alquiló la mitad a Moses Spectorov. El hijo menor de Spectorov estudiaba Derecho. Un día, gitanos y campesinos se enzarzaron a pelear en la calle. Spectorov y su hijo le preguntaron a Fivel si había visto la reyerta. En efecto, la había visto. «La policía nos está preguntando los nombres de los testigos. ¿Haces el favor de firmar esto?», y le dieron un papel en blanco. Fivel no pensó que Spectorov, que parecía tan devoto, fuera un timador. El hijo mayor de Fivel se había casado con la hija de una familia de otro pueblo y vivía allí. El más joven, Ezekiel, permaneció escondido hasta que pudieron pagar a alguien que fue al ejército en su lugar. Entonces se casó y volvió a Elisavetgrado para vivir en la parte de la casa que creía ocupada por los inquilinos, pero Spectorov le anunció que hacía cinco años que la casa no era de su padre.
Cuando Fivel se enteró de que mandarían a Spectorov a Siberia por falsificar la escritura, no quiso presentar una querella. «No puedo mandar a prisión a un judío en gabardina —le dijo a su hijo—. Tú puedes vivir sin esta casa. El mundo es ancho, y Dios es grande. Él velará por ti».
Ezekiel no se conformó tan fácilmente con estar sin blanca. «No es mi obligación proveerte de riquezas», le dijo su padre. «Me correspondía proveerte de conocimiento y enseñarte a ser un hombre recto. Y en eso cumplí». Spectorov no se quedó en la casa mucho tiempo. Se la vendió a un cura y se marchó a otra parte de la ciudad.
—————————————
Autor: Charles Reznikoff. Título: Las aguas de Manhattan. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


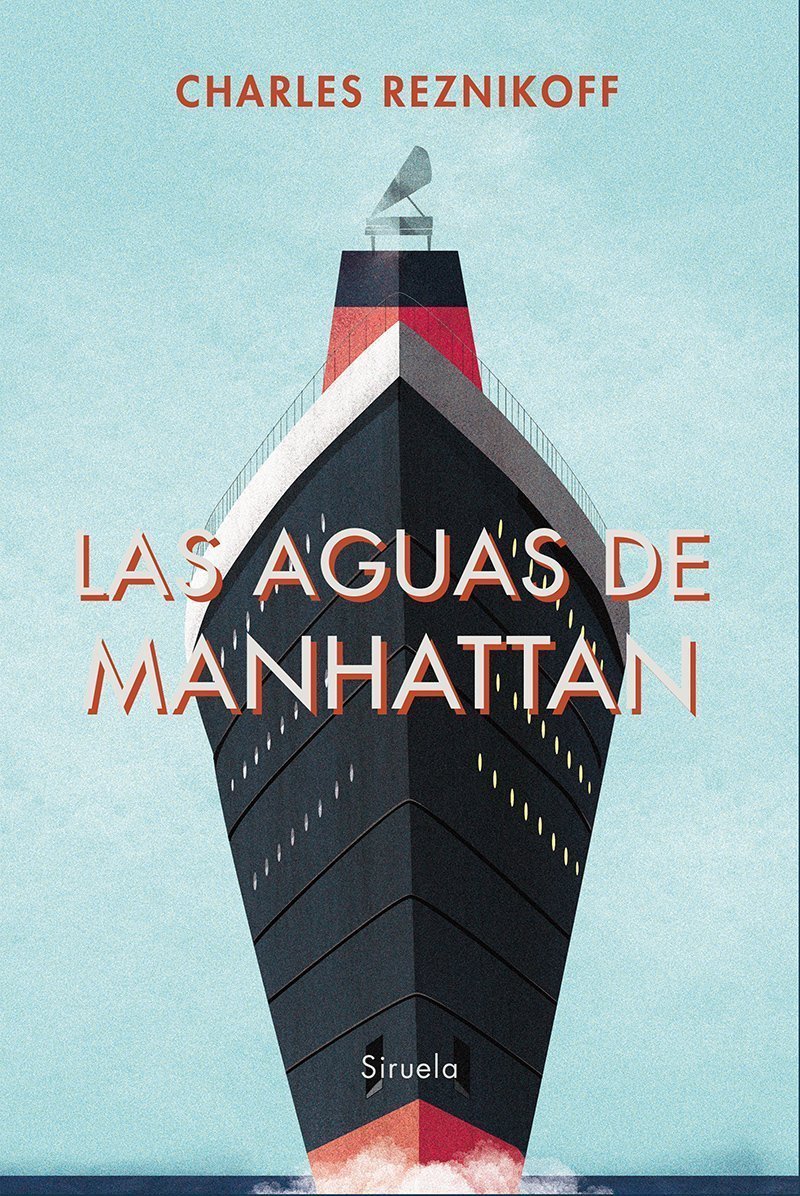



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: