Stop-Time (Libros del Asteroide), el debut literario de Frank Conroy (Nueva York, 1936-Iowa, 2005), apareció en 1967 y fue reconocida rápidamente como una obra maestra de la autobiografía norteamericana. Inédita hasta ahora en castellano, Stop-Time ha tenido ilustres entusiastas como David Foster Wallace, Norman Mailer, James Salter y William Styron y ha sido el modelo a seguir para muchos escritores que han cultivado el género. En Stop-Time, Conroy narró su infancia y adolescencia con técnicas propias de la ficción. El escritor y crítico literario Rodrigo Fresán, en el prólogo de esta edición, señala cómo su «estilo de encandiladora claridad (…) sería enseguida adoptado, aprendido e imitado como el idioma/método» característico de un modelo de libro autobiográfico al que luego pertenecerían obras de John Updike, James Salter, Joan Didion, William Finnegan y Mary Karr, entre tantos otros. «Stop-Time los antecede y abre el camino a todos ellos», afirma Fresán.
Con esta novela, Frank Conroy fue finalista del National Book Award. Maestro de escritores, fue director del prestigioso Iowa Writers’ Workshop durante casi veinte años. Autor de cinco libros, su obra se publicó en The New Yorker, Esquire, GQ, Harper’s Magazine y Partisan Review.
Es el humano el que es el forastero,
el humano que no tiene un primo en la luna.
Es el humano quien reclama su habla a las bestias
o a la incomunicable masa.
Si debe haber un dios en la casa,
que sea uno que no nos oiga cuando hablamos:
una frialdad, una nada abermellonada,
cualquier listón en la masa de la cual formamos
una parte demasiado distante.
Wallace Stevens
Prólogo
Cuando vivíamos en Inglaterra yo trabajaba muy bien. Cuatrocientas o quinientas palabras cada tarde. Vivíamos en una casita en el campo, a unos treinta kilómetros del sur de Londres. Era un sitio tranquilo y, como éramos forasteros, no recibíamos visitas. Mi esposa había estado cinco meses en cama con hepatitis, pero tenía un humor singularmente risueño y se pasaba la mayor parte del tiempo leyendo. La vida nos trataba bien y las condiciones eran perfectas para mi trabajo.
Sin embargo, yo iba a Londres una o dos veces por semana, impelido por un creciente arrebato de frustración, cegado por una extraña mezcolanza de culpa, pesadumbre y deseo. No iba en busca de mujeres, sino de algo invisible, algo que jamás llegué a encontrar. Me emborrachaba en el Establishment Club y tocaba el piano con la sección rítmica habitual (en éxtasis si las cosas salían bien, asqueado, decepcionado y avergonzado si iban mal, nunca algo a medio camino), y todo eso no llevaba a nada más que… Bueno, de hecho era un complejo ritual preparatorio para… volver a casa a las tres de la madrugada conduciendo mi Jaguar. Volver a casa conduciendo era el único propósito de todo aquello.
A setenta y cinco o a noventa por hora por las calles vacías del sur de Londres. Sin luces. Cambiando de marcha a lo bestia, acelerando en todas las curvas, dándole caña al motor, con la mente por fin despejada y en blanco, me dejaba limpiar por el peligro y el estruendo del viento y salía disparado en dirección al campo. En ese momento encendía las luces y aceleraba hasta ponerme a ciento treinta y cinco o a ciento cincuenta. En una ocasión llegué a los ciento setenta por una estrecha carretera iluminada por la luna.
Al atravesar los pocos pueblos que me salían al paso, hacía todo lo posible para no perder tiempo con las limitaciones de velocidad: me metía en el carril contrario, acortaba por el lado prohibido del cono de tráfico, me subía a las aceras, me saltaba los semáforos: cualquier cosa con tal de mantener el ritmo y cruzar como un rayo el oscuro mundo.
1. Salvajes
Mi padre dejó de vivir con nosotros cuando yo tenía tres o cuatro años. Se pasó la mayor parte de su vida adulta internado en costosos sanatorios para dipsómanos y víctimas de crisis nerviosas. No era ninguna de las dos cosas, aunque bebía demasiado, sino que más bien pertenecía a esa clase de neuróticos que tienen dificultades para vivir en el mundo exterior, durante mucho tiempo. El tumor cerebral que le descubrieron y le extirparon al final de su vida podría haber causado su enfermedad, pero esa explicación es demasiado simple. A la mayoría de la gente le parecía una persona normal, sobre todo cuando estaba hospitalizado.
Procuro considerarlo una persona cuerda, aunque la verdad es que hacía muchas cosas raras. En una ocasión se le obligó, por su efecto terapéutico, a participar en un baile en uno de los sanatorios, y él se peinó el cabello con orina, pero logró representar muy bien su papel como el caballero del sur que era. Tenía la manía de quitarse los pantalones y arrojarlos por la ventana (cosa que me inspira cierta admiración secreta). En un abrir y cerrar de ojos podía fundirse mil dólares comprando en Abercrombie and Fitch, y luego desaparecer en el lejano noroeste para convertirse en aventurero. Pasó un par de semanas muy preocupado por la idea de que yo estaba condenado a ser homosexual. Por entonces yo tenía seis meses. Y recuerdo haber ido a verlo a uno de los sanatorios a los ocho años. Mientras dábamos un paseo por una pendiente de césped, me contó una historia, que incluso entonces me sonó a mentira, acerca de un hombre que se sentaba sobre la hoja desnuda de una navaja incrustada en un banco de un parque. (Por amor de Dios, ¿cómo se le ocurrió contarle una historia así a su hijo de ocho años?)
En cierto momento de su vida se hizo tratar o se sometió a la terapia de A. A. Brill, el famoso discípulo de Freud, sin ningún resultado concreto. Durante diez o quince años trabajó de director de una revista y se ganó muy bien la vida con una agencia literaria. Murió de cáncer a los cuarenta y pocos años.
Lo visité cuando faltaba poco para el final. Tenía medio rostro paralizado a causa de la operación del tumor cerebral y la ictericia le había teñido la piel de amarillo oscuro. Estábamos solos, como siempre, en la habitación del hospital. La cama era muy alta desde mi mirada de niño. Haciendo un gran esfuerzo me preguntó si creía en el servicio militar obligatorio. Aunque era demasiado pequeño para saber qué era eso, me arriesgué y le contesté que sí. Eso pareció gustarle. (Ni siquiera ahora sé si esa era la respuesta que esperaba. Tengo la impresión de que era una especie de prueba. ¿La pasé?) Me enseñó unos cuantos libros que se había agenciado para aprender a dibujar. Pocas semanas más tarde murió. Medía un metro ochenta y al final pesaba cuarenta y dos kilos.
Mi madre, en contra de la opinión de los psiquiatras, se divorció de él, un proceso largo y tedioso que terminó un año antes de su muerte. No se la puede culpar. Cuando mi padre estaba peor, se la había llevado de crucero por el Caribe y se entretenía humillándola en la mesa del capitán. Mi madre —danesa, de clase media y ni de lejos tan inteligente como él— apenas era capaz de defenderse. Una noche, muy tarde, en la cubierta, los juegos y las ganas de diversión de mi padre llegaron demasiado lejos. Mi madre creyó que estaba intentando arrojarla por la borda y se puso a gritar. (Es un buen momento para señalar que había estudiado canto y tenía voz de mezzosoprano, aparte de un indesmayable interés por la ópera.) A mi padre lo bajaron del barco con una camisa de fuerza y se lo llevaron a otro sanatorio, esta vez para hispanohablantes, uno más de los ubicuos sanatorios de los que jamás pudo escapar.
Yo tenía doce años cuando murió mi padre. Desde los nueve hasta los once años estuve en un internado experimental en Pensilvania llamado Freemont. Durante esos años no pasé en mi casa más que unos pocos días. En verano, Freemont se transformaba en un campamento y yo me quedaba allí.
El director se llamaba Teddy. Era un hombre corpulento y rubicundo que bebía demasiado, algo que no constituía un secreto para nadie, y hasta se esperaba de los alumnos más jóvenes que nos compadeciéramos de su enfermedad y que nos cayera bien justamente por ella, lo que podría considerarse una prolongación de la norma que prohibía el uso de los apellidos para que el trato entre nosotros fuera más humano. Todos sabíamos, por esa intuición misteriosa por la que los niños se dan cuenta de las cosas, que Teddy apenas controlaba el colegio que había fundado y que, cuando resultaba inevitable tomar una decisión, tenía que intervenir su mujer. Esta debilidad de las altas esferas podía ser la causa del salvajismo que reinaba en aquel lugar.
La vida en Freemont eran unas perpetuas vacaciones casi histéricas. Sabíamos que prácticamente no había límites, hiciésemos lo que hiciésemos. Esa situación creaba una diversión infinita e irreal, pero también nos generaba ciertos problemas. Las clases eran una farsa. No estabas obligado a ir si no querías y no había exámenes. La palabra clave era libertad. El ambiente estaba impregnado del espíritu de los años treinta: falsa exaltación de la vida campesina, canto colectivo de himnos proletarios de todos los países, libertad sexual (empecé a darme el lote con niñas a los nueve años), sentimentalismo, ingenuidad. Pero, sobre todo, impregnando por completo todos los ámbitos de la escuela, la emoción de estar viviendo lo nuevo, el experimento, esa extraña sensación volátil de no saber qué iba a suceder en el momento siguiente.
Una cálida noche de primavera intentamos organizar una revolución. Todos los niños de primaria, treinta o cuarenta en total, decidimos espontáneamente no irnos a dormir. Corrimos por los terrenos de la escuela durante casi toda la noche perseguidos por todos los profesores. Hasta el viejo Ted tuvo que salir a buscarnos y fue tropezando y chocando con los árboles del bosque, protegiéndose de las bellotas que le arrojábamos desde lo alto. Los miembros más jóvenes de la plantilla lograron hacer algunas capturas siguiendo las pautas reglamentarias, pero sin duda los demás podríamos haber resistido por tiempo indefinido. Por una vez, yo mismo me sentí tan confiado que me puse a hacer bravuconadas, y salí tres o cuatro veces a campo abierto por el mero placer de que me persiguieran. ¿Hay algo más maravilloso para un niño que derrotar a la autoridad? Esa cálida noche alcancé unas cotas que no volveré a alcanzar jamás: desafié a un hombre de treinta años, logré que me persiguiera a oscuras por mi propio terreno, oí su agitada respiración justo detrás de mí (¡ah, la ausencia de palabras de la persecución, nada de palabras, solo acción!), y al final conseguí librarme de un salto, brincando sin esfuerzo sobre el arroyo por el lugar adecuado, sabiendo que el hombre pesaba demasiado, que era un animal demasiado idiota, demasiado viejo, y que estaba demasiado cansado para hacer lo que yo había hecho. Ah, Dios mío, el corazón me estalló de alegría cuando oí que se caía de bruces en el agua. En mi cerebro se encendieron luces. La persecución había terminado y yo era el ganador. Nadie podía atraparme. Atravesé corriendo el prado, demasiado feliz como para dejar de correr. Horas después, escondido entre el follaje de una arboleda, oí el principio del fin. Justo debajo de mí capturaron a alguien.
Todos los chicos capturados tenían que pasarse al bando de los profesores y emprender la caza de los niños que aún estábamos en libertad. Reaccioné escandalizándome. Vaya trampa asquerosa. Pero fue una indignación mitigada por un descubrimiento: «Por supuesto, ¿qué esperabas? Son listos y astutos. Viejos de corazón frío e ignorante». En realidad, la técnica de los profesores no funcionó como habían imaginado, pero creó confusión y destruyó la maravillosa simetría de ellos contra nosotros. La revolución dejó de ser una cosa muy sencilla y perdió gas. Hoy en día sigo sintiéndome orgulloso de haber sido el último niño que volvió, horas después que los demás. (Pero pagué un precio: una inexplicable sensación de pérdida en mi alma mientras me arrastraba en la oscuridad en busca de un escondrijo.)
Un invierno, durante varias semanas, pasamos por un periodo flamígero. A las dos o las tres de la mañana nos reuníamos en la enorme sala de los vestuarios, que no tenía ventanas, y encendíamos cientos de velitas de cumpleaños en el suelo. Las velas proyectaban una maravillosa luz espectral mientras nos dedicábamos a contar historias de miedo. Se puso de moda escribir con fuego: pintar las iniciales en la pared con pegamento de aeromodelismo y pasarles una llama por encima. Cuando nos poníamos melodramáticos, escenificábamos complejas parodias de los servicios religiosos, en las que usábamos capas y frases en latín macarrónico. Al final nos descubrió nuestro tutor de ojos saltones; al recordarlo ahora veo que era un homosexual que ya tenía bastantes problemas ocupándose de treinta y cinco chicos al borde de la pubertad. Que yo recuerde, nunca tocó a nadie. Teddy nos anunció un castigo que nos puso los pelos de punta. Tras señalar los fallos del sistema de evacuación de incendios, ordenó que cada uno de nosotros metiera la mano izquierda durante diez segundos en una olla de agua hirviendo, sentencia que tendría que ejecutarse al cabo de dos días. Aterrorizados, morbosamente excitados, no podíamos pensar en otra cosa, inevitablemente atraídos con delectación por la imagen del agua hirviendo. Durante toda la noche estuvimos discutiendo la orden casi con amor y reconocimos cierta belleza en el fraseo, en la solemne especificación de «la mano izquierda», en la exactitud de la «inmersión durante diez segundos»: todo tenía un aire medieval que nos estremecía.
Pero Teddy, o su esposa (había que hacerlo en la cocina), se echó atrás al oír los gritos y ver las lágrimas de los primeros niños. La llama que ardía bajo la olla perdió intensidad, y cuando me llegó el turno no me dolió en absoluto.
Solo recuerdo un intento de imponer disciplina que tuviera éxito, y fue el método que inventaron para que dejáramos de fumar. Fumábamos hebras de maíz y cigarrillos. (La preparación de las hebras de maíz era un ritual notable. Las recogíamos sobre el terreno, seleccionando solamente las mejores mazorcas, luego las secábamos al sol, las frotábamos con las manos, las dejábamos envejecer y las enrollábamos en bolitas del tamaño de una cazoleta de pipa. Diezmábamos la cosecha de maíz de Freemont, ya de por sí pésimamente cultivada, al dejar que diez mazorcas desnudas se pudrieran en el suelo por cada una que al final cosechábamos. A nadie parecía importarle. El día de la cosecha, en el que todos debíamos participar, era un fraude de baile pastoral que tenía un sentido mucho más simbólico que económico.) Con rara determinación, Teddy se propuso eliminar nuestra costumbre de fumar. Los padres del único alumno de la escuela que no tenía beca, una pareja de chinos elegantes y acomodados, lo sacaron del colegio sin avisar después de haberle hecho una visita. El claustro creía que fue porque habían visto a un montón de alumnos que holgazaneaban por las salas comunes con cigarrillos colgando de sus labios sonrosados, mientras que nosotros sosteníamos que había sido por la guerra de papel de váter. Los padres entraron por la puerta principal justo en el momento en que la batalla alcanzaba su fase aguda: infinitos rollos de color blanco resbalaban por la inmensa escalinata de trazado curvo; bombas cilíndricas caían por el hueco de la escalera desde la balconada del tercer piso y luego, en un anticlímax, se detenían a unos pocos metros del suelo y se quedaban colgando como agotadas lenguas blancas. La marcha del único alumno de pago que había en el colegio fue una catástrofe, así que hubo que poner coto a la costumbre de fumar.
Como si fuera un hechicero, una especie de equivalente urbano de un hacedor de lluvia, llegó el señor Kleinberg en su misteriosa furgoneta negra. Los profesores se llamaban Teddy, George o Harry, pero ese forastero siguió llamándose señor Kleinberg, un tratamiento respetuoso que, según demostrarían los hechos, se merecía. Le dimos la bienvenida en un estado de insulsa diversión, convencidos de que nadie sería capaz de hacer nada con nosotros. Ese hombre pragmático y jovial que exhibía una amplia sonrisa y propinaba palmaditas en la espalda a todo muchacho que se le pusiera a tiro fue una gran sorpresa para todos nosotros.
—————————————
Autor: Frank Conroy. Título: Stop-Time. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon y Casa del libro





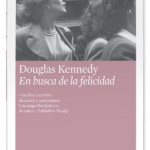

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: