Tercios de mar (La esfera de los libros), de Magdalena de Pazzis Pi Corrales, es la historia de la primera infantería de Marina española. Un libro que se nutre de numerosas fuentes de archivo, muchas de ellas inéditas, y que narra por primera vez la historia de los infantes embarcados en la Real Armada. La alimentación, la asistencia sanitaria, la vida religiosa, la convivencia en los navíos, cómo se afrontaba a bordo la batalla, el éxito y la derrota, o la muerte en la mar son solo algunos de los aspectos que se analizan en esta obra que nos da a conocer la historia militar española de la época moderna.
Magdalena de Pazzis Pi Corrales es catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha sido también Secretaria (1998-2000) y vicedecana de Relaciones Internacionales, Institucionales y Estudiantes (2010-2014).
Capítulo 1
LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA
A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, los europeos alcanzaron por primera vez grandes zonas del mundo que hasta entonces les eran desconocidas o inaccesibles: el África meridional y oriental, el sur y este de Asia, y América. Estos viajes revelaron uno de los descubrimientos más significativos de la experiencia humana, lo que J. H. Parry ha calificado como «el descubrimiento del mar», el hecho geográfico de la unidad del océano, el que todos los mares del mundo eran uno solo y que había pasos marítimos de un lugar a otro. Para una época en la que la navegación estaba limitada a travesías bien conocidas que apenas se apartaban de la costa, este «hallazgo» fue extraordinario. Los adelantos en la técnica y ciencia náuticas, el empleo del astrolabio, el cuadrante y otros instrumentos, hicieron perder paulatinamente el temor al mar y representaban la inquietud de los españoles por mejorar las condiciones de la singladura y su entusiasmo por incorporar los avances y logros en el arte de navegar. Sin embargo, el desarrollo técnico no se veía suficientemente correspondido por la realidad marítima española, al no existir una marina estatal tal y como hoy en día lo entendemos, es decir, capaz de proporcionar barcos avituallados y pertrechados en los momentos de máxima necesidad para el enfrentamiento con los numerosos enemigos de la Monarquía Hispánica.
La historia naval es mucho más que la sucesión de enfrentamientos librados en el mar. El poder que se desplegaba en este escenario era una herramienta al servicio de las relaciones internacionales que comenzaron pronto a manifestarse, desde la organización hasta la asignación de recursos. La orientación de actores, elementos y conocimientos, aplicados a las secuencias de los acontecimientos históricos de estos siglos, permitió establecer unas pautas de actuación al objeto de constituir la mejor de las políticas posibles para que la Monarquía Hispánica pudiera ser señor en el mar y mantener su posición hegemónica. Y al asentar la vertebración de su entramado territorial sobre el poder naval, este dependió en buena medida del acierto en el diseño de sus barcos, su porte, arqueo y capacidad, ante la multiplicidad de intereses que quiso sirvieran para todo y en todas partes. En el giro del centro de gravedad hacia el Atlántico y en particular hacia el canal de la Mancha, donde tuvo lugar la disputa con Inglaterra y con las Provincias Unidas, se jugaba el dominio de todos los mares. Esto explica que la Corona reorganizara sus capacidades en escuadras y supervisara la evolución de los navíos aumentando la interacción entre el desarrollo tecnológico y el administrativo.
En el transcurso de los siglos XVI y XVII un buen número de personalidades relevantes, capitanes y hombres de mar, consejeros reales, eclesiásticos y simples súbditos, manifestaron a los Austria españoles su interés por mejorar el estado de la armada, a la vez que abogaban por potenciar su estructura y dotación, en el deseo de aumentar su seguridad y autonomía, así como la unidad de mando. A través de escritos, cartas o memoriales explicaban a sus monarcas cómo actuar para lograr tal objetivo, desde la propuesta del aumento del número de barcos a disposición de la Corona a demostrar la imperiosa necesidad de poseer una armada permanente en el océano, pasando por sugerencias como qué hacer para resistir con acierto al enemigo en el mar, proteger con un sistema de barcos firme y duradero las flotas con destino a América o, simplemente, mejorar el funcionamiento de las armadas y evitar así su permanente y elevado coste. A pesar de todo ello, los resultados no fueron siempre satisfactorios y ya desde la segunda mitad del siglo XVI se hizo evidente la insuficiencia de los recursos marítimos españoles y la imposibilidad de acometer con éxito los frentes de guerra que se habían abierto simultáneamente en sus fronteras. Factor añadido de dificultad en la navegación fue la constante problemática generada por el personal de las armadas y flotas, cuya documentación nos permite comprobar aquellos fenómenos que acompañaban y formaban parte de manera habitual de una jornada o empresa marítima. Cabe citar, entre otros inconvenientes, la escasez de hombres con suficiente preparación técnica, la falta de entusiasmo en sus cometidos, la excesiva concentración de marineros en zonas específicas de la geografía peninsular y la ausencia generalizada en otros lugares, las levas forzosas de soldados que trastocaban la vida y rutina corriente de los pueblos por donde pasaban y se alojaban a la espera de embarcarse, y las sublevaciones constantes al no haber dinero para pagar sus servicios.
Como veremos en los capítulos siguientes, durante estos primeros siglos de la modernidad, la Corona puso en marcha varios dispositivos y diversas alternativas para poder contar con una marina eficaz y útil para los diferentes compromisos que fueron presentando las especiales circunstancias políticas. Desde el recurso al embargo, la requisa de barcos peninsulares y extranjeros o el sistema de contrato de asiento o arriendo entre la Corona y los propietarios privados. En estos últimos hallamos con mucho detalle y minuciosidad las condiciones establecidas por ambas partes, el rey y los particulares con quienes se contrataba, estipulándose número, tipos, arqueos de los barcos y cantidad de gente de mar y guerra, ya fuera en galeones y galeras que debían proporcionar los asentistas y lo que, a su vez, el soberano debía mantener a su costa, las misiones a cumplir en las jornadas navales y la duración del contrato y otras particularidades como sueldo, dietas alimenticias, etc., que quedaban ajustadas al máximo detalle. De todo ello hablaremos en los capítulos siguientes.
Así mismo, fueron constantes los programas específicos de construcción naval, muy comunes a partir de la última década del siglo XVI, y para los cuales se contó con personal especializado que aconsejó a los reyes en multitud de ocasiones sobre los tipos de barcos a fabricar y qué madera y otros pertrechos había que emplear, cuáles eran los más aptos y funcionales para distintos ámbitos marítimos, dónde se podían construir y qué procedimientos administrativos eran los más adecuados para conseguir un satisfactorio resultado. Todo ello obligó a un crónico esfuerzo económico que se reveló enseguida en los costos de mantenimiento y hombres de las permanentes o esporádicas fuerzas navales repartidas en los diferentes escenarios marítimos. En efecto, se procedió a una política de construcción y se cuidaba al detalle sus defectos. Por otra parte, en las travesías por mar había que contar también con los fenómenos naturales y climatológicos, siempre impredecibles. De hecho, muchas armadas de guerra, de transporte de mercancías o para traslados de la familia real y otras autoridades, vieron retrasadas su salida de los puertos, forzadas a volver a ellos, variados sus derroteros, con la pérdida de sus efectivos navales con sus cargamentos, circunstancias que demostraban la dificultad de la navegación de la época.
Como también veremos, organizar y aprestar una armada para un fin específico y determinado nunca resultó una tarea sencilla. No solo había que dar poder general a las personas que debían iniciar los trámites de su puesta en marcha y organización, sino dar también instrucciones precisas sobre la cantidad y calidad de las provisiones, vituallas y bastimentos que los barcos necesitaban para pasar largas temporadas en el mar cumpliendo una misión concreta, y este aspecto ponía de manifiesto todo un complejo entramado de extraordinarias dificultades que los particulares adelantaban y que, tras muchos años y con mucha suerte, acababan cobrando. Seguidamente, la imposibilidad de hallar provisiones necesarias —trigo, tocino, vinagre, habas, legumbres, vino…— y adecuadas, así como una deficiente organización administrativa, junto a una más que dudosa honradez por parte de los oficiales a cuyo cargo estaba la recogida de todo el material. Por último, no podría entenderse la organización de una armada si pasamos por alto un aspecto imprescindible para el buen fin de las operaciones navales, la dotación artillera de los barcos que la integraban. Cañones, culebrinas, falconetes, sacres, lombardas, arcabuces y mosquetes eran armas necesarias y obligadas en una embarcación, de ahí que, cuando se aprestaba una armada, quedaban determinados al detalle el peso, calibre y emplazamiento de las piezas en un barco, al igual que su alcance y efectividad. Concurrieron a lo largo de estas centurias habituales deficiencias y obstáculos, denominador común en los aprestos de armadas, ya fueran de protección y seguridad de las flotas con destino a las Indias —ante el temor constante de un ataque corsario y pirático—, o de las específicas armadas de guerra. Entre otros, la escasez de materiales, la ausencia de técnicos especializados en la fundición de bronce para cañones y municiones, así como el elevado coste de fabricación y mantenimiento. Hubo varias propuestas para paliar este déficit como, por ejemplo, recurrir a importarla o mejorar su calidad y servicio, pero fueron rechazadas; y los esfuerzos de la Corona por impulsar y mejorar la industria peninsular y ejercer su control resultaron siempre insuficientes.
A lo largo de los siglos XVI y XVII la Monarquía Hispánica estuvo empeñada en una guerra casi continua, pero la naturaleza y el grado de la actividad bélica variaron según las zonas en conflicto. En cada lugar se libró una contienda distinta, con métodos y necesidades propias, con actitudes de ataque y defensa conforme a las circunstancias políticas y en función de los enemigos. Orgánicamente, la distinción se reflejó en el establecimiento de estructuras navales que, de forma progresiva, se fueron imponiendo para la defensa de los intereses marítimos mediterráneos y atlánticos, ante la preocupante alarma que siempre significó la presencia corsaria y pirática en estos ámbitos. Los enfrentamientos contra los turcos en el Mediterráneo, la protección de la frontera con Francia y la salvaguarda de las comunicaciones marítimas con el Nuevo Mundo y con el norte de Europa fueron las principales preocupaciones de los soberanos españoles. En cada uno de estos teatros de operaciones los peligros eran diferentes, lo que acabó resultando en posturas y estrategias navales concretas de la Corona. Con independencia de los escenarios de actuación, hubo un momento en que tuvo lugar un cambio de actitud y la transición de una España como potencia naval mediterránea hacia otra España, inclinada claramente hacia el Atlántico y los mares nórdicos, a partir de la década de 1580, desde una postura defensiva hacia otra ofensiva.
El problema en el Mediterráneo resultó doble: por un lado, impedir que la presencia otomana sobrepasara el triángulo de Sicilia, Malta y Túnez; por otro, proteger las costas de la Monarquía Hispánica y las rutas comerciales hacia Italia de los corsarios que operaban desde el norte de África en connivencia con los turcos. Estas amenazas constantes obligaron a un despliegue permanente de escuadras de galeras, que proporcionaban una respuesta ofensiva, aunque no siempre con la eficacia que se pretendía. Ya desde la toma de Constantinopla (1453) los turcos otomanos habían manifestado su poder en el occidente de Europa, y continuaron su imparable avance conquistando Siria, Egipto y Argel. En 1516 el príncipe de Argel pidió ayuda al corsario Barbarroja para deshacerse del yugo castellano y, tras atacar la ciudad, expulsó a los españoles, asesinó a quien le había pedido ayuda y se autonombró rey. De nada sirvieron 8.000 hombres al mando de Diego de Vera, enviados por el regente cardenal Cisneros para reconquistar la ciudad, mientras esperaba la llegada del futuro Carlos V. Un año después, Barbarroja se apoderó de Tremecén, ciudad tributaria del gobernador español en Orán, Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares. Carlos V quiso reconquistar la ciudad, y en 1518 envió a Hugo de Moncada con una expedición de 7.500 soldados, si bien una fuerte tempestad asoló la armada española y el militar valenciano se vio obligado a retirarse. Dos años después lideró una nueva expedición a los Gelves (Túnez), obteniendo la capitulación del jeque y su conversión en tributario del rey español. Enseguida se procedió a construir de inmediato una nueva fortificación, instalándose una guarnición española.
También los otomanos hicieron acto de presencia en tierra. Pese a que no pudieron conquistar Viena en 1529, los territorios del centro y este de Hungría quedaron bajo su control, a la vez que continuaron conquistando ciudades del norte de África por el ámbito marítimo. Cuatro años después Carlos acudió en ayuda de su hermano Fernando para defender de nuevo la capital del Imperio, si bien el sultán otomano, Solimán se retiró sin apenas presentar batalla, aconsejado por el rey Francisco I de Francia, temeroso de que los ejércitos imperiales derrotaran a los turcos. Ese mismo año, Barbarroja logró expulsar a los españoles del peñón de Argel y desde entonces se alió con los otomanos, recibiendo en recompensa el título de almirante de la flota. En 1533 tomó Túnez y Carlos reaccionó organizando dos operaciones de diferente fortuna. La primera fue conocida como la Jornada de Túnez, que en 1535 quedó recuperada para la Monarquía. La llamada Jornada de Argel, emprendida seis años después, fue un fracaso, lo que envalentonó a los otomanos, que siguieron desempeñando acciones de presencia y conquista, cada vez más cerca del Mediterráneo occidental.
En 1551, los caballeros de San Juan de Jerusalén fueron expulsados de Trípoli; en 1555 los españoles perdieron la fortaleza de Bujía y, un año después, los turcos ponían sitio a Orán. Al mismo tiempo, los corsarios continuaban con sus pillajes y correrías desde Sicilia hasta las islas Canarias. Además, se temía que los numerosos moriscos de Granada, Valencia y Aragón pudieran operar con la armada turca. En 1560, los cristianos se vieron sorprendidos y destruidos por las escuadras otomanas en la isla de Gelves y, durante los tres años siguientes, varias derrotas disminuyeron los efectivos navales hispánicos hasta mínimos alarmantes, poniendo de relieve la debilidad marítima en el Mediterráneo. A partir de 1562, una incesante política de reconstrucción naval se tradujo en una actitud ofensiva y en éxitos indiscutibles, como la captura del peñón de Vélez de la Gomera (1564), la victoria de Lepanto (1571) y la ocupación de Túnez y Bizerta (1574). A pesar de estas victorias, resultado de una respuesta ofensiva, la postura española siguió siendo defensiva y los éxitos que se alcanzaron no descartaron por completo el peligro de un ataque enemigo. La tensión no cedió hasta la década de 1580, gracias a una serie de tratados sucesivos de mutuo acuerdo, por los que cada contendiente, España y el imperio otomano, dueñas respectivas del Mediterráneo occidental y oriental, se volcaron en atender nuevos frentes de guerra y luchas contra antiguos enemigos. En aguas mediterráneas quedaba por anular la inseguridad creada por los hugonotes franceses en Cataluña, Aragón y la vertiente costera oriental de la península Ibérica, donde no se producían grandes acciones, pero donde las alarmas e intervenciones de pequeña importancia siguieron a lo largo de los siglos siguientes.
Otras prioridades y otros escenarios requirieron la atención de la Monarquía Hispánica a partir de la década de 1580: la defensa de «los Atlánticos». Su protección se hizo necesaria y metódica desde comienzos de siglo, continuando en el siguiente al incrementar el ritmo de los ataques corsarios contra las flotas mercantes que navegaban desde América a España y el comercio y, más tarde, los ataques y el pillaje de piratas franceses, ingleses y holandeses, que actuaban al amparo de patentes de corso de dudosa fiabilidad. Esteban Mira Caballos nos habla de tres etapas en el establecimiento de este sistema: la primera comprendería los años 1492 a 1502, distinguida por un vacío legal, a causa de los primeros años del descubrimiento de América. La segunda abarcaría desde 1502 hasta 1560, cuando figura un régimen de navegación mixto, en función de la presencia o no de corsarios, en el que se permitía el registro suelto o, por el contrario, la exigencia obligatoria de la agrupación de una flota de al menos ocho navíos; la tercera comenzaría en 1561 con la implantación definitiva del sistema de flotas que puso en marcha Felipe II y que consistió en decidir la organización de todo un sistema de flotas y galeones, prohibiendo toda navegación al margen de las dos anuales que se organizaron desde entonces: una que partiría en enero y otra que lo haría en agosto. Según este sistema, la flota seguiría unida hasta las Antillas y, a la altura de Puerto Rico, se dividiría en dos. La primera seguiría a Nueva España y la segunda a Tierra Firme. Un sistema que se reformó tres años más tarde, estableciéndose que la primera de las flotas saliera en abril y no en enero, manteniendo la segunda su salida en el mes de agosto. Esta navegación en conserva garantizaba la seguridad de los convoyes, al estar además custodiados por galeones que atracaban en los puertos de Veracruz para cargar las mercancías que procedían del norte, de Centroamérica y de Portobello, en el Caribe. Allí se cargaban el oro y la plata de las minas americanas y desembarcaban los productos españoles y europeos que se llevaban desde Sevilla para distribuirlos en toda América. También la flota de las lanas, entre los puertos cantábricos y Flandes.
—————————————
Autora: Magdalena de Pazzis Pi Corrales. Traductora: Rita da Costa García. Título: En una selva oscura. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


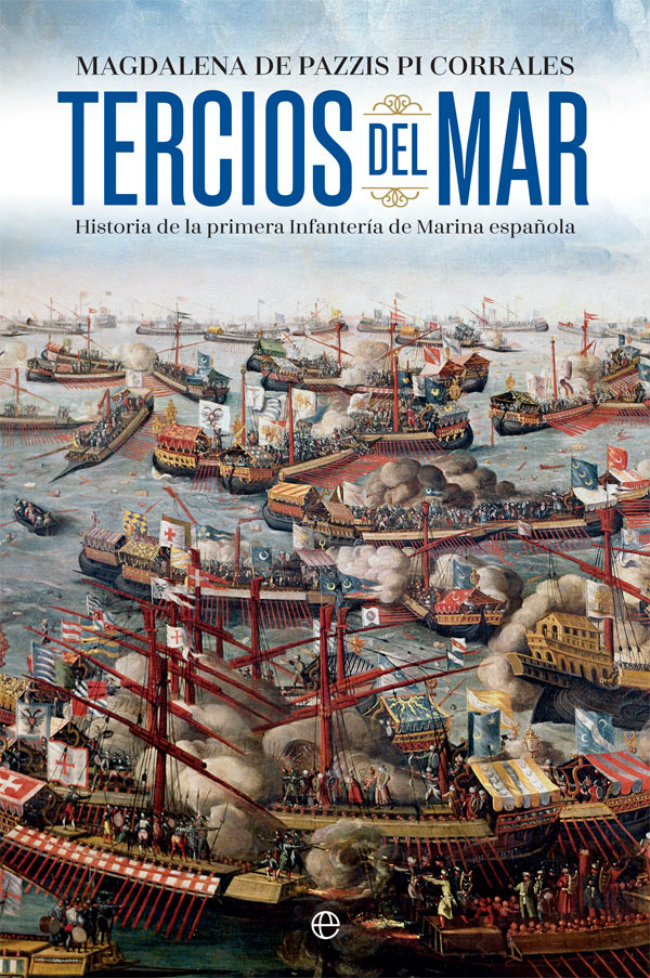



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: