«Si realmente un día logramos saber qué opinión tienen de nosotros los animales, estoy seguro de que no nos quedará más remedio que desaparecer de la faz del planeta, cubiertos de vergüenza. Suponiendo que, dentro de cincuenta años, los hombres todavía sean capaces de cobijar tal sentimiento. Yo, afortunadamente, ya no estaré. Pero quisiera que algún bisnieto mío entregara a los animales una copia de este librito para que pudieran tener de mí, y de muchísimos otros como yo, una opinión, ni que fuese ligeramente, distinta”.
PRÓLOGO LOS HOMBRES Y LOS ANIMALES
Tiene razón Andrea Camilleri, autor de este libro, cuando en la nota final expresa el temor a que, en el futuro, una máquina nos permita conocer la opinión de los animales acerca de los hombres. No hace falta ser muy imaginativo para pronosticar que dicha opinión será negativa.
Acaso podamos atribuirle una parte de nuestra culpa a la Naturaleza por haber incluido nuestra especie entre las muchas que se alimentan de carne y pescado. Sin embargo, esta circunstancia apenas alcanza a explicar una parte de nuestra relación con los animales. Porque lo cierto es que el ser humano destruye el espacio natural de estos, sin perdonar las selvas remotas ni los fondos marinos, y no falta quien los maltrata, sirviéndose incluso de ellos para espectáculos públicos en los que a menudo se ejerce la crueldad con fines de entretenimiento.
Los doce cuentos reunidos en este volumen bajo el título de La liebre que se burló de nosotros nos muestran que es posible una relación distinta, más respetuosa y armónica, con la fauna de nuestro entorno.
Andrea Camilleri los escribió con un lenguaje fácilmente comprensible, pensando en sus bisnietas y, de paso, en cualquier niño y adulto aficionado a la lectura. En todos los cuentos, las personas y los animales comparten protagonismo en un ámbito a menudo familiar. Son historias, recuerdos, episodios, que ocurren en el país del autor, Italia, dentro de la casa o en parajes campestres localizables en el mapa: Sicilia, la Toscana, etc.
Conviene precisar que Andrea Camilleri no puebla sus cuentos con criaturas propias de las fábulas. Por las páginas de este libro no deambulan dragones ni animales fantásticos; antes al contrario, gatos y perros, cerdos y aves y otras especies con las que cualquiera de nosotros está familiarizado desde una edad temprana.
Estos animales, a veces domésticos, a veces silvestres, no se comportan como seres humanos. No hablan, ni conducen automóviles, ni llevan sombrero. Y como no están personalizados, distan de simbolizar valores morales establecidos por la lógica humana. El autor no los ha incorporado a sus historias para que representen el bien o el mal. Son, pues, idénticos a los animales que conocemos fuera de la literatura. Son hermosos, a veces sagaces, con frecuencia ágiles, capaces incluso de la lealtad y el agradecimiento instintivos.
Si llevan nombre es porque se lo han puesto sus dueños. Si viven dentro de una casa es porque los han domesticado. Son, simplemente, animales; provistos, eso sí, de cierto grado de sensibilidad que en ciertas situaciones les permite comunicarse de forma rudimentaria con las personas. Así el gato llamado El Barón, que muestra claro afecto por una de las hijas del autor, o el papagayo capaz de imitar la voz del propio Camilleri. Encontraremos incluso un grupo de cerdos a los que una borrachera fortuita inducirá a sumarse a un banquete de personas que saldrán huyendo espantadas. En todos los casos, las narraciones permanecen en el plano de la realidad, de manera que todo lo que se cuenta en ellas podría haberles sucedido a los lectores.
La liebre que se burló de nosotros entra de lleno en la categoría de libros que merecen el calificativo de deliciosos. Uno percibe ternura y bondad en el tono afable del narrador. Sus historias, variadas y sorprendentes, tienen la virtud de la amenidad. Pero más allá de los buenos ratos de lectura que nos puedan deparar, apelan directamente a nuestra conciencia, invitándonos a conocer más de cerca a los animales y a mirarlos con ojos distintos de los del depredador. A mirarlos, en definitiva, con un cariño que beneficiaría tanto a los animales como a las personas.
Fernando Aramburu
LA LIEBRE QUE SE BURLÓ DE NOSOTROS
No sé, y no me lo aclara el diccionario, si el macho de la liebre es el liebre, como escribo yo.
En nuestra región, al macho de la liebre se le llama «u lebru» y yo por comodidad seguiré llamándolo así, aunque adaptándolo.
Las liebres son animales preciosos.
De orejas alargadas, enormes ojos, pelaje gris que tiende al pardo, cola corta, no solo son muy veloces sino también grandes saltadoras gracias a sus largas patas posteriores.
Al contrario de los conejos, las liebres rara mente se esconden en madrigueras. Prefieren ocultarse detrás de arbustos, de matas de sorgo, de cúmulos de piedras. Para descubrirlas o hacerlas salir de su escondite, se requieren perros adiestrados que las detecten con el olfato.
En cuanto advierten su presencia, los perros de caza permanecen quietos en la posición característica de acecho, con el hocico tendido hacia delante, el rabo alineado con la punta de la nariz, la pata izquierda ligeramente levantada.
El cazador debe ser rápido de reflejos porque la liebre, apenas percibe el peligro, sale disparada de su escondrijo y huye a una velocidad increíble.
Tengo que hacer un apunte importante.
Todas las liebres, cuando reciben un disparo mortal, en vez de caer inmediatamente de lado como los conejos, ejecutan una voltereta perfecta en el aire. Por consiguiente, la voltereta significa para los cazadores, pero también
para los perros, que la liebre ha sido herida de muerte con toda seguridad.

Subíamos en fila india por un sendero que conducía a la cima de una colina y llevábamos escopetas de dos cañones cargadas pero abiertas y apoyadas en el brazo. Yo era el último de la fila.
De repente, el amigo cazador puso el pie sobre una piedra que le hizo perder el equilibrio.
Mientras se tambaleaba, la piedra salió disparada y fue a parar a una mata de sorgo un poco más abajo de donde estábamos. Mi padre, que había oído los improperios del compañero, se giró para ver lo que sucedía a sus espaldas y, en aquel momento, una liebre salió saltando de la mata de sorgo.
O mejor dicho, era un liebre, se adivinaba por su gran tamaño y su pelaje gris blanco.
En un gesto fulminante, mi padre cerró la escopeta, se la apoyó al hombro, apuntó, disparó y erró el blanco.
El liebre, al llegar al llano, cogió velocidad.
Mi padre volvió a apuntar y efectuó un segundo disparo.
Esta vez acertó de pleno, porque el animal saltó por los aires, ejecutó una voltereta, cayó en el suelo boca arriba y se quedó tieso.
—Ve a cogerlo —me ordenó mi padre. Me tocaba a mí hacer aquella caminata, puesto que yo era el más joven.
Deshice el sendero cuesta abajo y, cuando llegué al pie de la colina, me di cuenta de que no lograba ver el liebre entre la hierba del llano. Mientras tanto, mi padre y su compañero habían seguido subiendo.
Los avisé a gritos.
—¡No veo dónde está el liebre!
Mi padre me dio como punto de referencia un árbol descortezado, seguramente lo había alcanzado un rayo.
—Ahora voy, pero esperadme.
Me dirigí hacia el árbol.
Y finalmente encontré el liebre muerto. Me acerqué, lo miré.
Era el liebre más grande que había visto nunca, debía de ser muy viejo. Estaba tendido sobre la espalda en la inmovilidad de la muerte, con las patas como entumecidas, los ojos cerrados.
Me agaché, lo agarré por las patas posteriores. Y en aquel momento el liebre abrió los ojos, se contorsionó, coceó, se me escurrió de las manos, volvió a ponerse a cuatro patas y huyó como un rayo, dejándome boquiabierto.
Pude ver claramente que ni siquiera lo habían rozado los disparos.
¿Cuántos compañeros suyos había visto morir cazados, en su larga vida, para lograr imitar perfectamente su muerte?
Y, en efecto, cuando volví, mi padre me dijo:
—¿Sabes qué? Podía haber disparado desde aquí, pero no he podido hacerlo porque estabas tú en medio.
Pero eso también lo sabía perfectamente el liebre, pensé.
PIMPIGALLO Y EL JILGUERO
Era una preciosa mañana de finales de julio y yo, en la casa de campo de la Toscana, estaba sentado en una tumbona mirando, con unos binóculos, el vaivén y las maniobras de un avión, un hidroavión, que intentaba apagar un gran incendio lejano vertiendo una enorme cantidad de agua.
Cuando hice un movimiento con las piernas, mi hija, que estaba sentada a mi lado, me dijo en voz baja «que, si me levantaba, vigilara dónde ponía los pies».
—¿Por qué?
—Desde hace un cuarto de hora, hay un pequeño jilguero entre tus zapatos.
Me eché a un lado para verlo.
Era un pajarito de colores preciosos. Se estaba quieto, no buscaba comida entre la hierba, era como si se sintiera protegido al estar casi pegado a mí.
Me di cuenta de que giraba la cabecita mirando a su alrededor, sin saber cómo comportarse.
—Cógelo —dijo mi hija.
Bastaba con alargar el brazo.
Pero no lo hice, no me gusta tener pájaros enjaulados.
Llegó la hora del almuerzo.
Me levanté con cuidado, porque el pequeño jilguero seguía ahí inmóvil, y entré en casa. Después de comer, fui a echarle un vistazo. No se había movido. Me eché una siestecilla como de costumbre y, al despertarme, volví a encontrarme al jilguero, que no se había movido ni medio metro.
Entonces comprendí su drama.
Tras huir de la jaula, ignoraba cómo comportarse en la inesperada libertad, no sabía cómo conseguir agua y comida.
¿Qué podía hacer?
Debí doblegarme ante la evidencia.
Mi hija se apresuró a ir al pueblo a comprar lo necesario y, cuando volvió, lo que hice fue agacharme, cogerlo y meterlo en la nueva y espaciosa jaula que ya contenía agua y pienso.
Una vez dentro, el jilguero se abalanzó sobre la comida y la bebida, moviéndose con ligereza. Entre aquellos barrotes enseguida se había sentido a sus anchas.
Al volver a la ciudad, de día poníamos la jaula en la terraza, colgada de un clavo. Por la noche la entrábamos en el piso y la dejábamos encima de un mueble alto de la cocina, a salvo de ataques gatunos.
El pequeño jilguero cantaba de lo lindo, algunas veces nos sorprendía con sus variaciones fantasiosas.
De la limpieza matutina de la jaula se encargaba mi suegra.
Al cabo de más o menos un año de convivencia con el jilguero, una noche mi hija salió a la terraza para entrar la jaula, pero volvió enseguida, perpleja y con las manos vacías.
—Papá, encima de la jaula se ha posado otro pájaro que no quiere huir. Ven a verlo. Era un pequeño papagayo que se agarraba a los barrotes del techo de la jaula. El jilguero estaba más bien agitado, se había acurrucado en un rincón, lo miraba desde abajo y parecía que no le gustara la visita.
—¡Vete!
El papagayo giró la cabeza hacia mí como preguntándome:
—¿Y adónde quieres que vaya?
Entendí que él también debía de ser un evadido arrepentido de la fuga. Al ver una jaula, había ido a posarse encima con la esperanza de saciar su sed y su hambre.
No se movió cuando descolgué la jaula, tampoco se movió cuando la dejé sobre la mesa de la cocina.
Tras expulsar a los dos gatos y cerrar la puerta, finalmente logré desenganchar al papagayo.
Con la ayuda de mi hija, llenamos dos platitos de agua y pienso, se los pusimos delante y salimos cerrando la puerta con cuidado.
Antes de ir a la cama, volví a ver cómo estaban las cosas. El papagayo, ya saciado, estaba tan feliz encima de la jaula del jilguero.
A la mañana siguiente compré otra jaula y clavé un segundo clavo en la pared de la terraza, a poca distancia del primero.
Encima del mueble de la cocina había espacio para dos jaulas, una al lado de otra.
Decidí encargarme yo de la limpieza matutina del papagayo.
Cada día, mientras le ponía agua fresca y pienso nuevo, le hablaba. Lo llamaba Pimpigallo y a menudo usaba el diminutivo Pimpi.
—Pimpi, saluda a tu amigo. Dile: hola, jilguerito, ¿cómo estás? ¡Qué mala vida que llevamos en la jaula, maldita sea!
Una mañana, mientras le hablaba desde muy cerca de la jaula, adoptó una postura curiosa. Se puso al revés, con la cola hacia arriba y la cabeza hacia abajo, metida entre dos barrotes, sacando el pico para fuera, casi en contacto con mis labios.
Desde entonces, en cuanto me veía, se ponía así y yo le hablaba.
El pequeño jilguero, cuando se fue acostumbrando a la presencia del compañero, reanudó el canto, tras un periodo de silencio debido evidentemente al fastidio que le provocaba la proximidad con el otro pájaro.
Pasó un tiempo.
Una tarde, mientras las dos jaulas estaban en la terraza, me pareció que la voz del jilguero era un poco diferente de lo habitual.
Salí a dar un vistazo. Era Pimpigallo que estaba imitando a la perfección el canto y las variaciones del jilguero. Y este, enmudecido, lo miraba entre indignado y ofendido.
Entonces, tras otro largo rato de silencio hostil, el jilguero reanudó el canto. Hacían duetos improvisados en lo que parecía una jam session de jazz.
Un verano tuve que ir a Sicilia por trabajo.
Mi familia, que entonces estaba formada por mi mujer, mi suegra, tres hijas, dos gatos, dos pájaros y un perro, se fue a la casa de la Toscana. Colgaron las dos jaulas de la rama de un enorme castaño más que centenario que estaba (y está) justo delante de la puerta.
Una tarde, como hacía a diario, llamé por teléfono a mi mujer Rosetta. Estaba a punto de terminar mi trabajo, al cabo de tres o cuatro días me reuniría con mi familia.
Lo que sucedió inmediatamente después de la llamada lo supe por Rosetta.
Mi suegra, que estaba en su habitación, se asomó a la ventana y dijo en voz alta:
—Hola, Andrea. ¿Cuándo has llegado? Mi mujer se asustó. ¿Cómo que cuándo has llegado? Si acababa de hablar conmigo por teléfono.
—¿Qué dices, mamá?
—Estaba saludando a Andrea. ¿Dónde está que no lo veo?
—Todavía está en Sicilia.
—Pero ¿qué dices? ¡Si acabo de oír su voz! Y en aquel momento también mi mujer oyó una voz, profunda, ronca, con un acento inconfundiblemente siciliano, que preguntaba:
—Hola, jilguerito, ¿cómo estás? Era Pimpigallo que me estaba imitando a la perfección. Cuando volví, lo primero que hice fue preguntarle:
—Hola, Pimpi, ¿cómo estás? Y él, con mi voz:
—¡Maldita sea!
Desde entonces no paró de hablar.
Yo no sabía que un papagayo tan pequeño fuera capaz de hablar. Pero ¿cómo podía salir una voz tan gruesa y profunda como la mía de un animalito tan pequeño?
Cuando se hizo viejo, empezó a mezclar las cosas:
—Hola, maldita sea, ¿cómo estás?
O bien:
—Estás maldita sea, Pimpi, hola.
O bien:
—Hola, poquilguerito.
Una mañana me lo encontré muerto.
El jilguero estuvo una semana sin cantar y luego, al octavo día, decidió no despertarse más y seguir a su amigo.
—————————————
Autor: Andrea Camilleri. Título: La liebre que se burló de nosotros. Editorial: Duomo ediciones. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


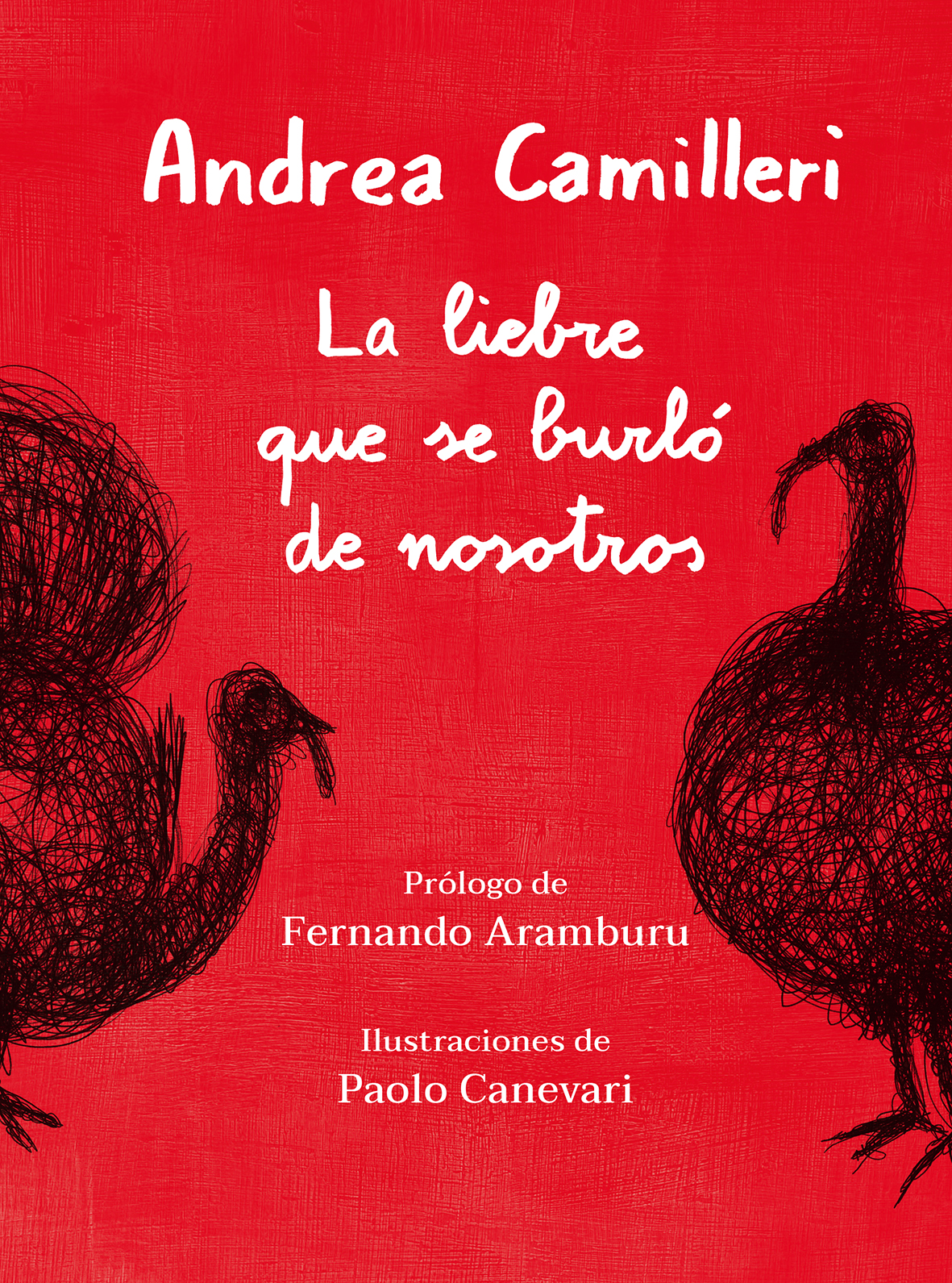


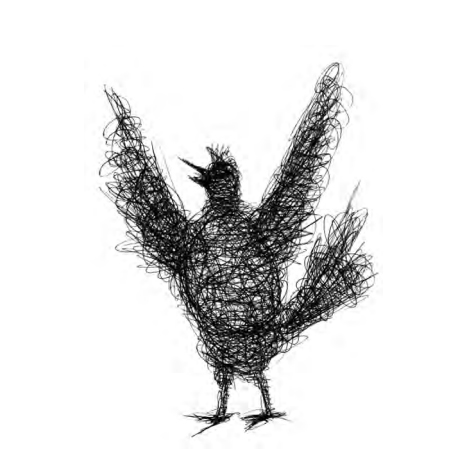
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: