El 22 de junio de 1999, la pareja de Brigitte Giraud, Claude, murió en un accidente de tráfico: la moto de gran cilindrada que conducía se estampó contra un Citroën 2CV. Veinte años después, la autora emprende una investigación para saber qué ocurrió exactamente y, en especial, para comprender que hasta los hechos más anodinos tienen repercusión tanto sobre nuestras vidas como sobre las de quienes nos rodean. El libro resultante mereció el premio Goncourt 2022.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Vivir deprisa (Contraseña), de Brigitte Giraud.
*****
Tras haber resistido muchos meses, tras haber hecho caso omiso, día tras día, de los asaltos de los promotores que me apremiaban para que les dejase el sitio libre, he acabado por rendir las armas.
Hoy he firmado la venta de la casa.
Cuando digo «la casa», me refiero a la casa que compré con Claude hace veinte años y en la que él nunca vivió.
Por culpa del accidente, por culpa de aquel día de junio en que aceleró con una moto que no era suya en un bulevar de la ciudad. Quizá por inspiración de Lou Reed, que había escrito: «Vivir deprisa, morir joven», cosas por el estilo, en el libro que estaba leyendo entonces Claude y que me encontré en el parqué, al pie de la cama. Y que empecé a hojear la noche siguiente. «Hacerse el malo. Joderlo todo».
He vendido mi alma y quizá la suya.
El promotor ha comprado ya varias parcelas, entre otras la del vecino, donde ha proyectado construir un edificio que llegará para dominar el jardín, que llegará para zambullirse en mi intimidad desde lo alto de sus cuatro pisos y también taparme el sol. Se acabaron el silencio y la luz. La naturaleza que me rodea se volverá hormigón y el paisaje desaparecerá. Al otro lado está previsto que el camino se convierta en una carretera, que se me meterá en casa, para facilitar el acceso al barrio, con vocación residencial a partir de ahora. El canto de los pájaros lo tapará el ruido de motores. Unos buldóceres vendrán a arrasar con lo que aún quedaba vivo.
Cuando compramos Claude y yo, en ese año de 1999 en que los francos se convertían en euros y echar la mínima cuenta imponía una regla de tres que nos volvía pueriles, el plan de ocupación de suelos (o pos) indicaba que estábamos en «zona verde», es decir, que no se podía edificar en este sector. El dueño de la casa de al lado nos informaba de que estaba prohibido cortar un árbol so pena de tener que sustituirlo. Cada pizca de naturaleza era sagrada. Por eso nos había seducido este lugar, en él podríamos vivir ocultos, en las lindes de la ciudad. Había un cerezo delante de las ventanas, un arce que una tormenta arrancó de raíz el año en que volví a Argelia y un cedro del Atlas, cuya resina, según he sabido recientemente, se usaba para embalsamar momias.
Yo planté otros árboles o crecieron solos, como la higuera que se invitó a sí misma, pegada a la tapia del fondo; cada uno cuenta una historia. Pero Claude no vio nada de todo esto. Tuvo el tiempo justo de ir a ver la casa soltando silbidos de entusiasmo, calibrar la magnitud de las obras que había que planificar y localizar el sitio donde podría guardar la moto. Le dio tiempo a tomar medidas, a proyectarse en el espacio trazando unos cuantos gestos en el aire, a firmar en la notaría, a ironizar en las oficinas del Crédit Mutuel en el momento de repartir el porcentaje del seguro del préstamo entre los dos. El sitio tenía un gran potencial, como se dice en la jerga inmobiliaria. Eso de hacer reformas nos entusiasmaba. Podríamos poner la música alta sin molestar a ese vecino que contaba los árboles y cuyo amplio terreno se extendía tras un seto natural. Podríamos guardar las maletas para toda la vida y hacer castillos en el aire a tutiplén.
Me mudé sola con nuestro hijo, metida en una secuencia cronológica bastante brutal. Firma de la escritura. Accidente. Mudanza. Funeral.
La aceleración más demente de mi existencia. La impresión de una vuelta en la montaña rusa con el pelo al viento y con el vagón descolgándose.
Escribo desde ese escenario lejano donde aterricé y desde el que vislumbro el mundo como una película algo desenfocada que se ha rodado mucho tiempo sin mí.
La casa se había convertido en el testigo de mi vida sin Claude. Una carcasa en la que tuve que aprender a vivir. Y en la que derribé tabiques a mazazos dignos de mi ira. Era una casa un tanto coja, con su terreno por desbrozar que habíamos tenido la esperanza de convertir en jardín. En vez de hacer reformas, me había dado la impresión de echar abajo, de destrozar, de declarar la guerra a lo que se me resistía, el yeso, la piedra, la madera, materiales que podía martirizar sin que nadie me metiera en la cárcel. Era mi diminuta venganza ante el destino, darle de patadas a la chapa de una puerta que no encajaba, cortar con una cizalla una tela de yute mugrienta, romper cristales pegando gritos.
Todo eso al tiempo que intentaba salvaguardar un nido en la entraña del caos para que nuestro hijo pudiera dormir al amparo. Una madriguerita de colores alegres con edredones y almohadas de plumón, dibujos colgados pese a todo encima de la cama y una moqueta gruesa, una muralla contra el miedo y los fantasmas de la noche.
Con el paso de los años, acabé por domesticar esta casa, a la que había cogido manía. Tras haber vivido en ella como una sonámbula, tras confundir la mañana con la caída de la tarde, dejé de darme golpes contra las paredes y empecé a pintarlas. Dejé de destrozar los tabiques y los falsos techos, de considerar cada metro cuadrado como una fuerza enemiga. Aplaqué mi furia y acepté meterme en la ropa de una persona tratable. Tenía que volver al mercado de los vivos. A quien decía que era viuda lo rociaba con un lanzallamas. Pasmada de pena sí, viuda no.
Pero aún me quedaban por liquidar las malas hierbas que tenían invadido el jardín. Durante meses estuve arrancando todo lo que se me ponía a tiro con gestos repetitivos y perturbadores, aprendí el nombre de la grama vulgar, de la ortiga menor o la verdolaga, que quemé en hogueras clandestinas ya caída la noche (no estaba permitido hacer fuego por culpa de las partículas pequeñas). Erradiqué las plantas invasoras, como la ambrosía y la hiedra que reptaba en la sombra, y, a fuerza de acosar a las indeseables, despejé la parcela al tiempo que me expulsaba las sombras de la cabeza.
Poco a poco empecé a vivir «burguesamente» allí, como lo disponía una de las cláusulas de la póliza de seguros que había firmado para protegernos de incendios, de daños por agua o por allanamiento de morada (una desgracia nunca ha impedido otra según la famosa ley de Murphy, que no me había pasado inadvertida). Iba sintiendo menos rabia y conseguía dibujar los planos de ambas plantas tal y como los habíamos imaginado Claude y yo. Sabía exactamente lo que le habría gustado a él, los materiales que tenía pensados, consultaba las páginas cuya esquina habíamos doblado en el catálogo Lapeyre. Había acabado por volver a mi ser y por dar luego con los artesanos que vendrían a fijar una losa, cambiar una viga o embaldosar un suelo deteriorado, que vendrían a remozar el cuarto de baño o a instalar la calefacción central. A lo mejor un día volvía a apetecerme darme un baño.
Podía suceder que disfrutase al escoger un color, al armonizar una pintura con la madera de una puerta. Podía suceder que me pareciese hermosa la forma en que la luz rasante entraba en la cocina inmediatamente antes de la cena.
Pero no entendía para quién era esa luz. Prefería los días de lluvia, que, al menos, no pretendían distraerme de mi tristeza. Había decidido que la casa iba a ser lo que me vinculase a Claude. Lo que le iba a dar un marco a esta vida nueva que nuestro hijo y yo no habíamos escogido. Aún era «nuestro hijo», si bien iba a tener que aprender a decir «mi hijo». Igual que iba a tener al final que acabar por decir «yo» en vez de ese «nosotros» en que me había sustentado. Ese «yo» que me malherirá, que me nombrará esa soledad que no quise, esa distorsión de la verdad.
Seguí con la idea de crear el pequeño estudio de grabación que le apetecía a Claude desde hacía mucho. Una habitación insonorizada donde había tenido la esperanza de poder encerrarse para trabajar. Y donde habrían estado los instrumentos que tenía, un bajo, una guitarra y el sintetizador que acababa de comprar (un Sequential Circuits Six-Track, me disculpo por mencionarlo, pero tiene su importancia), en el que tecleaba con auriculares en los oídos.
Avanzaba con paciencia, iba a necesitar casi veinte años para terminar con todas las habitaciones, con todas las superficies, no cambié las ventanas hasta el año pasado. He pintado hace nada los postigos. Si lo llego a saber… Todo este trabajo para que un promotor acabe por derruirlo todo. Nunca restauré la fachada, que sigue un tanto sucia, como estaba. Salía demasiado caro. Nunca hice la terraza de madera, como habíamos planeado. Cuánta razón he tenido.
Era otra cosa lo que me importaba. Solo me obsesionaba algo que mantenía en secreto para no asustar a mi entorno. No lo mencionaba, o más bien no lo mencionaba ya, porque pasados dos o tres años habría parecido sospechoso que me empeñase en querer entender cómo había ocurrido el accidente. Un accidente cuya causa no se explicó nunca, por lo que el pensamiento nunca se estuvo quieto.
Había precisado todo este tiempo para saber si esa palabra, destino, que oía pronunciar por todas partes, tenía sentido. Ahora que no me queda más remedio que irme de aquí para que construyan una carretera en el sitio de la casa, necesito hacer por última vez un balance que me permita cerrar la investigación. Es el colmo que me arrolle una carretera después de que Claude muriera en la carretera. Una carretera en el momento en que al planeta lo tienen reventado todas esas carreteras que aceleran el consumo de dióxido de carbono. Claude se habría reído de esta ironía de la suerte. El título de ese libro del crítico de rock americano Lester Bangs que estaba leyendo, colocado al pie de la cama, con esa frase de Lou Reed —atribuida primero a James Dean—, con el que había dado yo, era Reacciones psicóticas y mierda de carburador. Una historia de carburadores, vaya atolladero.
Doy un último repaso al tema, igual que recorres por última vez tu casa antes de cerrar definitivamente la puerta. Porque la casa está en la entraña de lo que provocó el accidente.
Si yo no hubiese querido vender el piso.
Si no me hubiese empeñado en ir a ver esa casa.
Si mi abuelo no se hubiese suicidado en el momento en que necesitábamos dinero.
Si no nos hubiesen dado antes de lo previsto las llaves de la casa.
Si mi madre no hubiese llamado a mi hermano para decirle que teníamos un garaje.
Si mi hermano no hubiese metido en él la moto durante su semana de vacaciones.
Si yo hubiese aceptado que nuestro hijo se fuese de vacaciones con mi hermano.
Si yo no hubiese cambiado la fecha de mi viaje a mi editorial de París.
Si hubiese llamado a Claude el 21 de junio por la noche, como habría debido hacer, en vez de escuchar a Hélène contarme su nueva historia de amor.
Si hubiese tenido un móvil.
Si la hora de las mamás no hubiese sido también la hora de los papás.
Si Stephen King hubiese muerto en el terrible accidente que tuvo tres días antes que Claude.
Si hubiese llovido.
Si Claude hubiese escuchado «Don’t Panic», de Coldplay, y no «Dirge», de Death in Vegas, antes de salir de la oficina.
Si Claude no se hubiese dejado los trescientos francos en el cajero automático.
Si Denis R. no hubiese decidido devolverle el 2CV a su padre.
Si los días anteriores al accidente no se hubieran descontrolado con una serie de acontecimientos cada cual más inesperado y todos ellos a cuál más inexplicable.
Y, sobre todo, ¿por qué Tadao Baba, ese ingeniero japonés tan entregado, que revolucionó la historia de la firma Honda, se cuela en mi existencia de mala manera, y eso que vive a diez mil kilómetros?
¿Por qué la Honda 900 CBR Fireblade (espada de fuego), joya de la industria japonesa, en la que circulaba Claude ese 22 de junio de 1999, la reservaban para la exportación a Europa y estaba prohibida en el Japón por considerarla demasiado peligrosa?
Vuelvo a la letanía de los «si» que me ha tenido obsesionada todos estos años. Y que ha convertido mi existencia en una realidad en condicional perfecto.
Cuando no se presenta ninguna catástrofe, avanzamos sin mirar atrás, clavamos la vista en la línea del horizonte, de frente. Cuando surge un drama, damos marcha atrás, volvemos para rondar por allí, llevamos a cabo una reconstrucción. Queremos entender el origen de todos y cada uno de los gestos, de todas y cada una de las decisiones. Rebobinamos cien veces. Nos convertimos en especialistas en la relación causa-efecto. Acorralamos, disecamos, hacemos autopsias. Queremos saberlo todo de la naturaleza humana, de los móviles íntimos y colectivos que hacen que eso que sucede suceda. Sociólogo, policía o escritor, a saber…, deliramos, queremos entender cómo se convierte uno en un número en las estadísticas, en una coma en el gran todo. Y eso que nos creíamos únicos e inmortales.
—————————
Autora: Brigitte Giraud. Título: Vivir deprisa. Traducción: María Teresa Gallego Urrutia. Editorial: Contraseña. Venta: Todostuslibros.



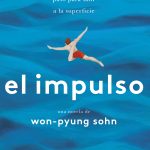


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: