En su más reciente novela, El último en morir (Alfaguara), el escritor mexicano Xavier Velasco (1964) ha hecho un autorretrato en tres dimensiones: la emocional, exprimiendo el jugo de sus querencias más íntimas; la vocacional, exponiendo todas aquellas consideraciones pertinentes que convierten a un aficionado en un verdadero escritor, y la demencial, donde un narrador cuenta su propia carrera libertina para arrancarle a la vida, a base de sudor, tenacidad fanática, desaires, desengaños, fracasos, ilusión y talento, su esencia literaria para contarla en forma de novela.
—Podrías llamarlos Tema 1, Tema 2, Tema 3, revisar mis palabras y descubrir que apenas hablo de otra cosa. Claro que siempre es fácil glorificar aquello que no tienes, y de eso está repleta la novela. Cuesta creer que los deseos insatisfechos sean un combustible tan rendidor. El personaje pierde apuesta tras apuesta, ya sea en el romance o la escritura, pero entre peor le va más convencido queda de seguir jugando. La tríada es sacrosanta porque es irrenunciable. Pídeme que te pinte un mundo sin mujeres, escritura ni amor, y de una vez te digo: «Me bastan dos colores, rojo y amarillo».
—Yo diría que digerimos la realidad a partir de unas cuantas percepciones tramposas, o si prefieres falsas. Adriana, mi mujer, dice que en la ficción las mentiras sólo sirven de pegamento. Escribimos ficción, hoy más que nunca, para poder decir ciertas verdades que nadie aguantaría en la sobremesa, ya no digamos en las redes sociales. La gran coartada de la literatura consiste en hacer creer a los palurdos que lo suyo es irreal.
—Cuando alguien te pregunta por alguna novela que encuentras aburrida pero no quieres hablar mal del autor, dices piadosamente que “está muy bien escrita”. De esa manera no te comprometes recomendando bodrios, ni desahuciándolos. ¿Comprarías un coche que está muy bien construido pero no se mueve? Escribir bien no es gracia, es requisito. Si quien narra no sabe contarme la historia, de muy poco me sirve que use palabras guapas y biensonantes. Quiero saber qué pasa con las marionetas, no ensalzar las virtudes del titiritero. ¿O es que se cree que vine a verlo a él?





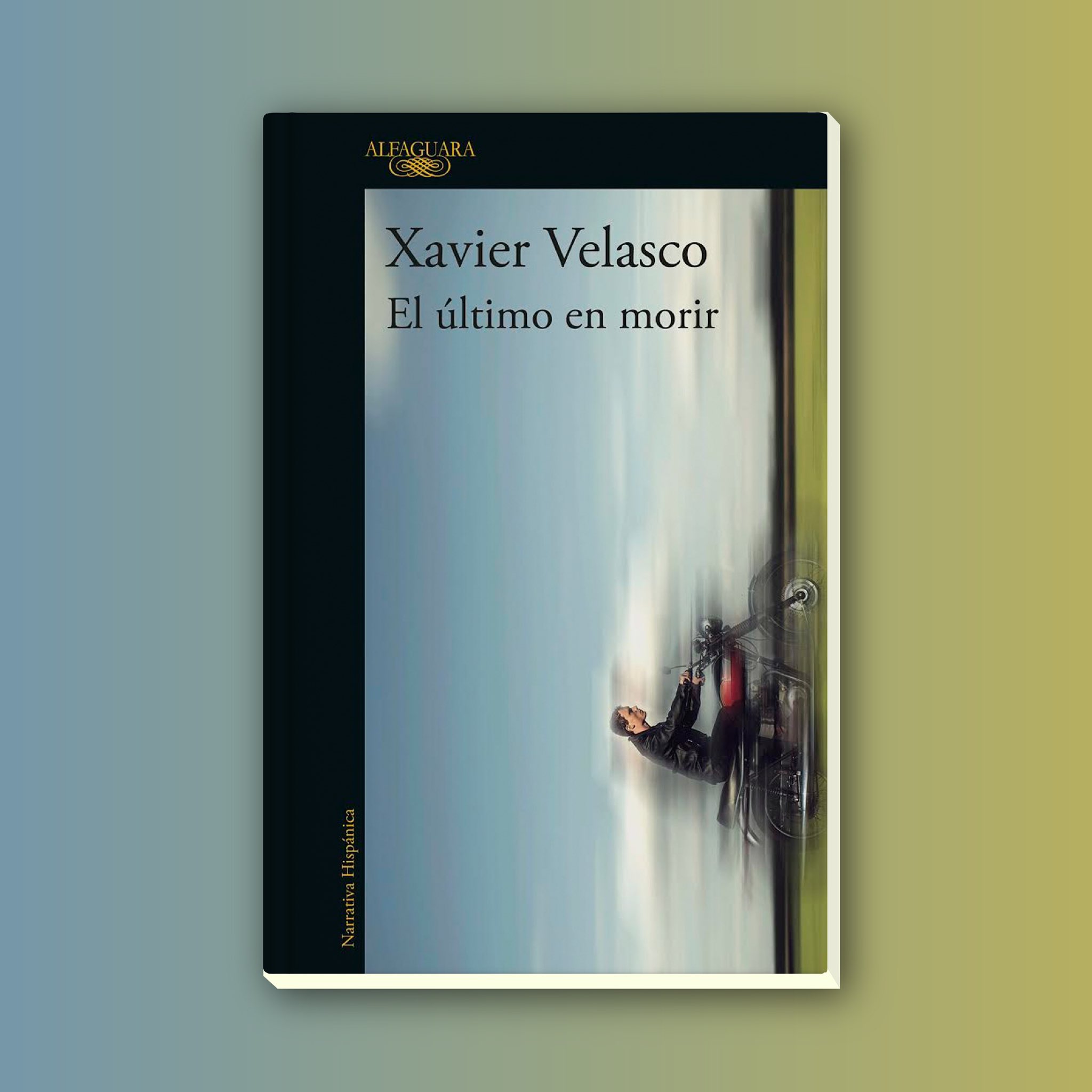



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: