Úbeda estaba enfermo. Necesitaba escribir para no morirse, pero lo último que quería en esta vida era ser célebre. Que un ejército de cortos de seso sin algo mejor que hacer lo idealizara. No. Antes muerto. Porque veía los padecimientos de quienes, tras haber perseguido al éxito ilusamente, lo alcanzaban. Ay de ellos firmando libros y más libros, filas interminables en las ferias de venta de baratura por contrato. Viejas que les contaban hasta el color de los zoquetes del marido al pobre mártir, y en cuánto tiempo se le hacía el agujerito con semejante callo que tenía en el pie derecho Roberto Carlos. No poder escribir más lo que les salía de adentro… Tener que novelar lo que se le daba bien a la marabunta vulgarota. ¿Cómo no se moría esa gente? No lo llegaba a comprender.
Ese día fue que se lo juró, nunca sería famoso, ni aunque viniera a pedirle por favor la más grande de las editoriales a la puerta de su casa, en el barrio de Tapiales. El problema era que con semejante talento que él tenía, se lo había hecho saber su señorita de tercero de la primaria, debía andar cuidándose todo el tiempo de que no se filtrara algo. Solamente a Felisa le leía algún párrafo, y para qué… Para qué se iba a repetir tantas veces después de lo que acaeció ese domingo de pascuas en casa de tía Margarita:
Sonó el timbre. Lo mandaron a abrir a él porque estaba justo papando mosca. Siempre, siempre hay que hacerse el ocupado en la vida porque si no las cosas pueden ir muy pero muy mal. Abrió. Dos jóvenes cargando una despampanante cantidad de huevos y roscas se zambulló al interior de la casa casi sin saludarlo. Ella era hermosa, una femme fatale, y él… Un pelotudo. Un pelotudo de estos que porque tienen un programa en el cable un día se ponen a escribir y venden, mucho venden, porque se hacen el autobombo, y porque tienen amigos en todas partes que les empapelan el subte con la tapa del libro, claro.
Rápidamente lo odió, con toda su alma. Le preguntó el nombre a Felisa y se parapetó en el living, alejado de todo el mundo, a googlear a ver qué había escrito semejante engreído. ¡Todos! ¡Todos los presentes poniéndole atención a él! Hasta tía Margarita, vieja horrible, casi ciega y medio sorda, le andaba atrás con el andador, y en cuanto el hombre tenía un segundo ella le ofrecía algo para tomar. “Todavía tengo, Genoveva, muchas gracias”, respondía el pusilánime mirándola por sobre los lentes de ver de lejos (los célebres no se acuerdan de los nombres de la gente, ni de lo que hacen, ni de la cara, porque tienen siempre muchas cosas importantes que hacer).
La producción del marrano eran dos libritos horribles. Uno de poemas melosos, peores que las canciones de ese venezolano insoportable que escuchaba su vecina a los gritos, Sarjona, o algo así, y el otro era una compilación de cuentos malos efectistas que había escrito en principio para una red social (imaginen ustedes el tono), y luego algún chupamedias del programa de streaming le habría propuesto la excelente y bien infeliz idea de publicarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no torturar a los lectores con una porquería más en las estanterías de los stores de libros?
Con la indignación en la punta de la lengua, la sangre en el ojo y la flor en el ojal volvió Úbeda a la mesa en donde los comensales seguían adulando al tarúpido, que se había animado a aflojarse un poco la corbata. El pelo teñido de un anaranjado impresentable. Asentía sin escuchar demasiado las anécdotas que los presentes le compartían, embobados. Dos por tres miraba su teléfono móvil. ¿A ver cuántos nuevos seguidores tengo? ¡Seguro que miraba eso! ¿Qué otra cosa puede mirar un pelandrún de semejante entalladura?
Entonces explotó. Úbeda. No pudo más de la bronca. Se sentía cómplice de hacer del mundo algo un poco peor, y no lo soportaba. “¡Mediocre!”, le gritó. Se abalanzó sobre la mujer hermosa que admiraba al tarambana y la zamarreó. “¿No te das cuenta de que estás enamorada de un pavote? ¿Un opa? ¡Un imberbe que no hace más que copiar y pegar estupideces recicladas! ¡¡PORQUE NUNCA TUVO NADA QUE DECIR!!”.
Todos hicieron silencio. La Genoveva al borde del atragantamiento. María Marta la ayudó a pasar el escón con un poco de jugo de naranja. Felisa amagó a decir algo pero Úbeda la detuvo. Con gesto heroico y el pecho henchido sacó de su bolsillo una hoja de papel arrugado y leyó, leyó, leyó…. Lo que se había jurado no hacer en su vida, con los ojos casi salidos de sus órbitas. Y tan sulfurado estaba que no se dio cuenta de que la sobrina menor de prima Eduviges lo estaba filmando. A los pocos minutos había sido compartido en la red social. Y a los pocos minutos había hecho un desparramo interesante: 45 likes, y contando.
Esa misma noche el video no paraba de circular. Felisa, como loca, la familia lo mismo. Júbilo y más júbilo en el mugroso barrio de Tapiales. Al otro día tenía mensajes en su teléfono de completos desconocidos, y de conocidos también, invitaciones a eventos de esos que tanto despreciaba, gente gritando, comiendo, y riendo de ordinarieces infinitas, pedidos de amistad en el Facebook que Felisa le había abierto ¡sin su permiso!, y que desconocía porqué le llegaban a su mail. Pero lo peor…. Halagos… Muchos, muchos halagos mal escritos, con emoticones en lugar de con palabras… “Aver cuando nos vemos, Inojo… (Uno que lo conocía de la juventud, por eso el apodo ya casi olvidado)… Que vas aser hoy a la noche , al fin se te dio!… 🤡”. (Y la lista continuaba).
La acidez galopante no le permitió salir de la cama. Apagó el teléfono y le pidió a su señora que se lo diera de baja. Estaba jubilado, podía darse ese lujo, lujo de pocos… Se tapó la cabeza con la sábana como si así pudiera borrarse del mundo, y se negó a comer. Mientras se daba cuenta de que el ego de macho le había jugado una mala pasada supo, con una claridad insoportable, que ya no iba a poder volver a escribir ni una sola línea sin pensar en quién la leería.
Abrió el cajón de la mesita. Se tomó un lexotanil con Seven Up. Encendió el teléfono. Abrió el Facebook con asqueroso entusiasmo y… Y que los eunucos bufen…
——————————
Nota al pie: Podría Úbeda haber decidido hacer alguna otra cosa quizá más literaria como suicidarse, o tener un brote de sarampión, pero a sabiendas de que ya nadie llega a leer los finales de los cuentos, con suerte los comienzos y sólo cuando los retuitea algún célebre, se dejó llevar por la podredumbre dominante.


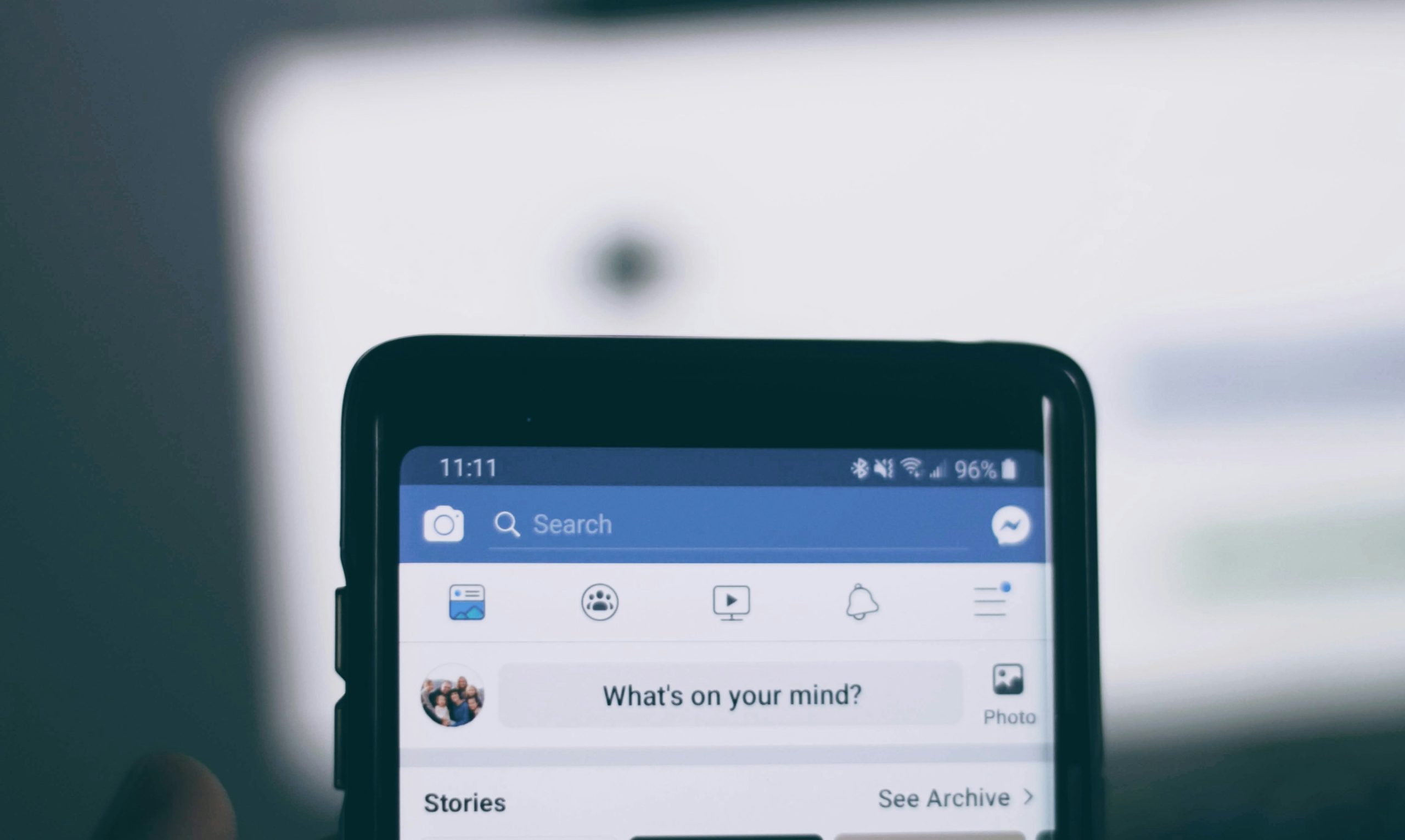



Mon dieu!