En este artículo reproducimos la primeras páginas del libro de Edurne Portela El eco de los disparos, Cultura y memoria de la violencia, y la opinión de la autora sobre los años de plomo de ETA, la inhibición de la sociedad vasca y los nuevos creadores que están escribiendo del conflicto.
Alguna vez he escuchado a escritores vascos como Bernardo Atxaga (1951) o Fernando Aramburu (1959) decir que ninguna generación como la suya ha vivido el problema de ETA. Estos escritores se criaron en el contexto de una ETA que se erigía por aquellos años como la única capaz de plantar cara al franquismo, una ETA que tenía cierto halo romántico fuera de Euskadi y un irrefutable halo sagrado dentro de ella. Para cuando yo nací en 1974, Franco estaba a punto de morir y ETA estaba con nosotros para quedarse.
Los vascos de mi generación hemos crecido con la ETA de los años del plomo, la que socializó el sufrimiento, la que volaba por los aires o ejecutaba a «agentes» del estado español con uniforme o sin él, a periodistas, a concejales, la que plagaba nuestros barrios de dianas con nombres de «enemigos del pueblo». También nos criamos escuchando historias de torturas, viendo las fotos de Mikel Zabalza o Lasa y Zabala exhibidas en muros y manifestaciones, sintiendo la presencia policial en nuestras calles y la amenaza de los GAL. Pero nosotros hacíamos nuestras vidas, algunos con familiares en ETA, otros con padres amenazados y con escolta, algunos escuchábamos Kortatu mientras otros escuchaban Mecano, algunos iban de potes a la Herriko Taberna, otros pasábamos de largo, algunos aplaudían cuando ETA asesinaba a un «txakurra» otros nos encogíamos de hombros; pero en casa no hablábamos de política, en el instituto tampoco, en la cuadrilla tampoco. Y veíamos el «conflicto» sin verlo, como si la cosa no fuera con nosotros (hasta que a alguno le tocaba), y creíamos firmemente en el «algo habrá hecho» y en el «quien se mete en política, ya se sabe…».
El recuerdo y el relato de algunas de estas vivencias guía El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia, donde exploro qué significa crecer y educarse política y sentimentalmente en una sociedad que ha convivido con la brutalidad de la violencia. Propongo que la memoria del testigo es esencial para la construcción del «relato del conflicto» porque la mayoría de la sociedad vasca no hemos sido ni víctimas ni verdugos, sino espectadores (a veces amedrentados, a veces cómplices, a veces indiferentes). También reflexiono sobre qué tipo de cultura nos puede ayudar a lidiar con la herencia contaminada de ETA y todo lo que ésta ha traído consigo, reconociendo a un conjunto de creadores (vascos y no vascos) que en los últimos años han revelado en sus obras la complejidad de este problema y que, tal vez por apuntar a esa misma complejidad, han sido frecuentemente ignorados o tachados de equidistantes.
Primeras páginas de El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia
Los barbudos
Tap, tap, tap, tap, tap… le gusta el sonido de sus zapatos de charol sobre las tumbas, la precisión con la que tiene que dar el salto para no resbalarse al caer sobre el mármol mojado. Es mayo –parece que todas las comuniones se hacen en mayo– y sin embargo no hay flores primaverales, sólo ramos artificiales en las tumbas; tampoco hay gente visitando a sus muertos. Igual es porque es lunes, un día poco común para visitas; un día poco común para comuniones. El cementerio está al lado de la iglesia y casa parroquia donde vive su tío; dentro han quedado de sobremesa los mayores. El día ha sido largo: salir muy temprano de casa, llenar el coche de comida, conducir un par de horas hasta la frontera –donde han estado retenidos un buen rato–, seguir conduciendo por lo menos una hora más. Y después llegar a esa casa, llena de hombres barbudos que ella no conoce de nada, y saludar a su tío, que le da un poquito de asco porque tiene los labios demasiado carnosos y siempre suda en exceso. Se ha puesto nerviosa al tener que cambiarse de ropa, meterse en el vestido que tan fácilmente se arruga –lo sabe porque su abuela se lo ha repetido mil veces «cuidado con el vestido, que en seguida se arruga y vas a hacer la Comunión hecha un Cristo»–, colocarse con dificultad esos calcetines de ganchillo tan duros, inflexibles y rasposos, calzarse los zapatos de charol por estrenar. Los zapatos sí le gustan porque puede hacer ruido con ellos al caminar –«tap», «tap»– y al bailar «tap, tap, taptaptap, taptap». La ceremonia ha sido larga; los barbudos han estado en ella. Los barbudos siempre están ahí; si no ellos, otros parecidos, como si fueran una especie que forma parte de la fauna que rodea a su tío. Normalmente, sin embargo, no se relacionan tanto con la familia. Por eso le extraña que algunos hayan participado en la ceremonia y que todos lo hayan hecho en el banquete. Ella está acostumbrada a esa extrañeza, a no hablar con sus amigas de las excursiones familiares a Biarritz o Bayona o San Juan de Luz, dependiendo en qué parroquia esté su tío. Tampoco esta vez les contará que para poder recibir la comunión de mano de su padrino han ido un lunes de mayo a Francia. Por supuesto no les mencionará nada de los hombres barbudos, lo cual no le importa demasiado porque no le caen especialmente simpáticos. Lo que sí le da pena es no poder contarles la tarde tan bonita que está pasando en ese cementerio solitario, saltando de tumba en tumba con sus zapatos de charol.
Los barbudos (2)
Hizo su primera comunión allá, en Francia, que algunos prefieren llamar Iparralde. Cree que se celebró un lunes porque era el único día en el que su padre cerraba el restaurante y era el día en que toda la familia pasaba la frontera, o lo que algunos prefieren llamar la muga, para visitar al tío Joxean, el héroe familiar, el cura del Pueblo (no del pueblo). Recuerda que hizo la comunión el mismo día que su prima y que comieron cordero, preparado en el restaurante de su padre, y que había un montón de gente que no eran familiares ni amigos. Eran tipos barbudos a quienes les gustaba mucho el cordero segoviano y el vino riojano pero que se cagaban en España y los españoles. También se acuerda del paso de la frontera. Porque en aquel entonces sí había fronteras. Piensa que los policías de la aduana tenían que saber quiénes eran. Al fin y al cabo, un lunes de cada mes la familia entera –padre, madre, abuela, tres ni- ños y una perra– se presentaba a primera hora de la mañana diciendo que iban a dar un paseo por Biarritz o Bayona o San Juan de Luz y volvía a la noche. Se tenían que preguntar qué hacían los niños por ahí de paseo un día de escuela o por qué llevaban tanta comida en el maletero. Cordero. Sobre todo, cordero. ¡Cómo les gustaba a esa gente el cordero de su padre! Y a la vuelta volvían con el coche supuestamente vacío. Porque su padre, además de ser solidario con los barbudos, también aprovechaba la ocasión para comprar coñac a buenos precios en Francia y había creado un compartimento secreto donde esconder las botellas.
Lo que todavía no entiende es que con los atentados en Francia contra los barbudos sus padres fueran allá tan a menudo y les llevaran a ellos. ¿No tenían miedo de que un día estallara una bomba en una de sus casas o entraran los matones con sus pistolas y metralletas y los acribillaran a todos? ¿O que los detuvieran en la frontera y los hicieran desaparecer como a esos chicos de Tolosa cuyos cuerpos encontraron años después? Piensa en qué habría pasado si en uno de esos viajes a Francia se hubieran cruzado con un comando, no de barbudos, sino de tipos con cazadora negra de cuero y gafas oscuras, y este comando hubiera decidido que su familia participaba en la causa de los barbudos. ¿Habrían asesinado a toda la familia, tal vez con una bombalapa en el Renault 18 familiar? ¿Les habrían secuestrado, abuela, perra y niños incluidos, y habrían acabado en una fosa común en Alicante? Qué exageración. Claro que no. Más normal hubiera sido estar tomando algo con el tío Joxean en uno de los tantos bares presididos por fotos en blanco y negro de San Juan de Luz o Bayona y haber volado por los aires. La perra se habría salvado.
Cuando se pierde en los porqués (¿por qué su padre, un hombre conservador y ni siquiera vasco, les llevaba cordero a los barbudos?, ¿por qué nadie pensó nunca en los peligros que corrían?, ¿por qué sus padres nunca reconocieron estas excursiones como colaboración con banda armada?), vuelve a recordar el día de su comunión. Y le vienen a la cabeza un par de imágenes muy claras. La imagen más viva es la de ella y su prima, vestidas de corto (porque ninguna de las dos quería «disfrazarse de novia»), con sendos vestidos blancos adornados con florecitas rosas bordadas, calcetines de algodón de ganchillo y zapatos de charol negro, dando saltos de tumba en tumba en un viejo cementerio en el que se suponía que estaba enterrado un famoso cantante al que ella no conocía. Estaba feliz. No porque hubiera tenido una gran fiesta o recibido muchos regalos –los barbudos no se destacaban por su generosidad, daba la impresión de que siempre estaban esperando recibir algo– sino porque se sentía privilegiada. Debía guardar secreto sobre el día de su comunión. Nadie en su colegio podía saber adónde había ido (ella en el momento tampoco lo supo, sólo que estaba en Francia), dónde había celebrado su comunión (y esto todavía menos, sólo que era una casa parroquia), quién había oficiado la ceremonia (eso sí, fue Joxean, su padrino), qué le habían regalado (nada que pueda recordar), qué tipo de tarta habían comido en el banquete (San Marcos, que era la especialidad del restaurante de su padre y que ella detestaba). Era un día que no podía compartir con nadie de su misma edad que no fuera testigo y partícipe y eso le hacía sentirse especial. Pero un momento. Llega la segunda imagen. Recuerda a su tío Joxean detrás de una mesa sobre la cual había un mantel blanco, un copón, y un plato de hostias, diciendo algo que sonaba familiar, pero que ella no llegaba a entender. ¿Era latín o euskera? La cara de Joxean roja y congestionada; su calvicie incipiente salpicada de rizos que parecían un estropajo de Nanas, y de gotones de sudor que le iban chorreando vertiginosamente sobre la frente, los ojos, las orejas, el cuello, incluso la comisura de los labios. Los barbudos estaban sentados en sillas de paja alrededor de la mesa, como apóstoles penitentes y, enfrente de ese Joxean desperdigado y sudoroso, Patricia y ella intentaban mantenerse impertérritas. Ella giró levemente la cabeza y buscó con la mirada a sus padres, a sus hermanos, a su abuela. No vio a nadie. Ni siquiera a la fiel Zuri. Y recuerda sentirse culpable por no ser capaz de concentrarse para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, por sentir esa desazón que le impedía reconocer la supuesta solemnidad del momento. Pero tal vez esto pertenece a alguna pesadilla posterior, en la que Joxean y sus barbudos se encarnaron en lo que realmente eran. T
al vez en ese momento fue feliz, no sintió ni aprensión ni miedo ni desconcierto, y son los años vividos rodeada de tanta sinrazón los causantes del desasosiego que siente al recordar ese día. En cualquier caso, no le cabe ninguna duda de que los saltos de tumba en tumba en ese viejo cementerio haciendo resonar sus zapatitos negros de charol contra la piedra es el recuerdo más querido de ese día y de todos los lunes que permanecen en su memoria con olor a cordero y a extrañeza, a hombres barbudos y a amenazas solapadas.
_________
Autor: Edurne Portela. Título: El eco de los disparos. Editorial: Galaxia Gutengerg. Edición: Papel


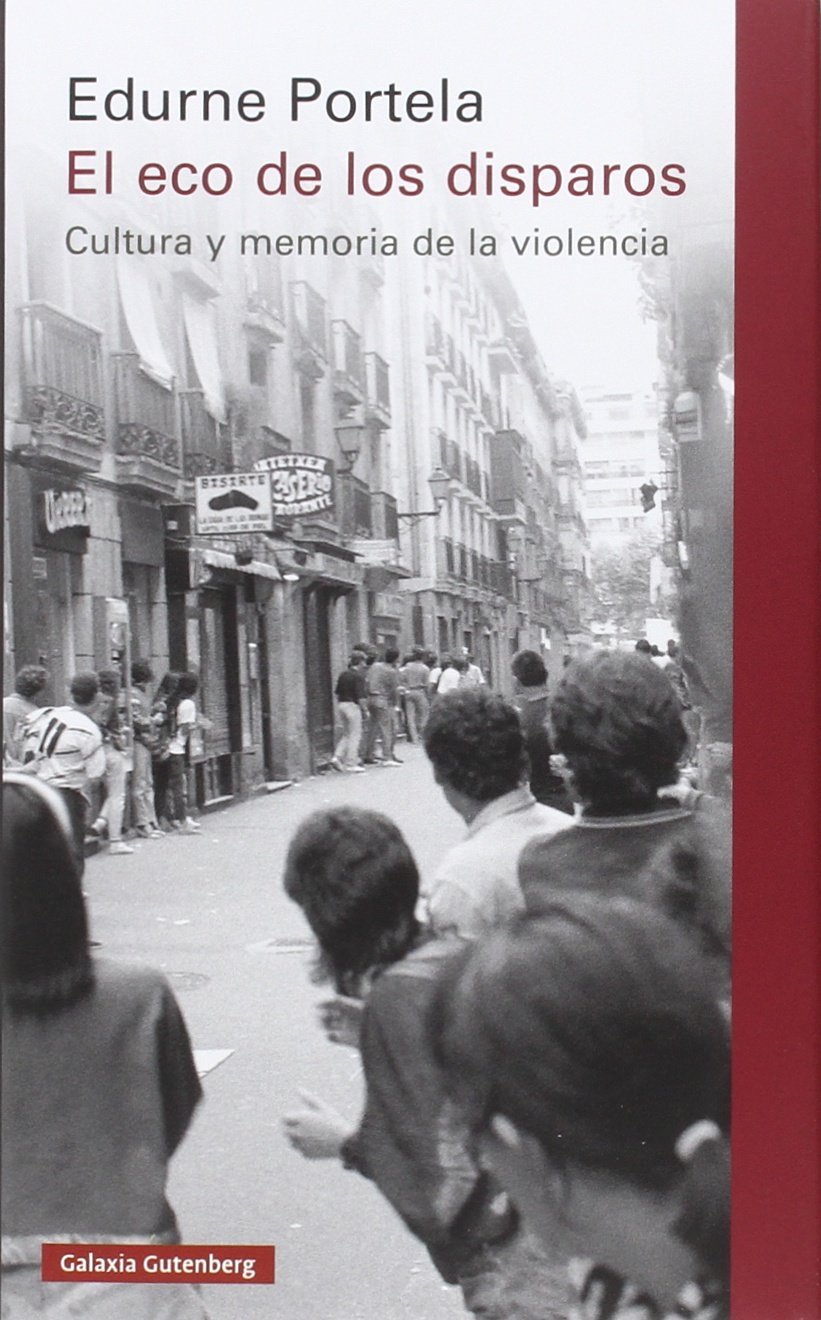
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: