Vea Kaiser despliega en Los héroes felices el abanico de peripecias que vive una familia griega desde los años cincuenta hasta el presente. Una novela sobre la belleza de la vida, el anhelo y los nuevos comienzos, pero también sobre los errores que empujan a tomar ciertos caminos y sobre los aciertos que se descubren en ellos. Aquí, puedes leer las primeras páginas de esta novela publicada por AdN Alianza de novelas.
Canto I
Que trata de un pueblecito
de la frontera greco-albanesa
donde dos personas que en el fondo se quieren
acaban separadas porque la familia
tiene grandes
planes
para ellos
Prólogo
En Varitsi, un pueblecito de las montañas cercano a la frontera greco-albanesa, existía un refrán que decía que la hora más oscura siempre es la que precede al alba. Sin embargo, cuando María Kouzis, en la primavera de mil novecientos cincuenta y seis, se sobresaltó en la cama y tuvo que apoyarse en la pared de su alcoba para que aquellos milenarios muros tranquilizasen un poco su corazón desbocado, tuvo la certeza de que jamás había vivido una noche tan oscura como aquella, y eso que apenas eran más de las doce. María Kouzis se preguntó si acaso se había perdido entre sus pensamientos, si se le había ido la cabeza soñando despierta o si tan solo había quedado un momento traspuesta. La anciana no se fiaba mucho del sueño, pues quien duerme demasiado profundamente pasa por alto lo que sucede a su alrededor. Sea como fuere, estaba convencida de haber recibido una señal. Y a lo largo de su vida María Kouzis había aprendido a hacer caso de las señales en cualquier forma que se presentaran.
Siendo ella aún joven, los animales de su ciudad natal en Asia Menor empezaron a parir quimeras. Un ternero con dos cabezas, una cabrita cuya brillante piel blanca se asemejaba a la de un bebé humano… Hasta los perros salvajes se mantenían a distancia de aquellas criaturas, y después de que un pajarillo sin alas cayera de su nido, María Kouzis y su madre —en mil novecientos dieciocho— decidieron abandonar Asia Menor. Al padre, un comerciante culto que había estudiado en París, aquello de las señales le parecía una ridiculez y se quedó. Los turcos, que, pocas semanas más tarde, tomaron la ciudad en su devastador afán de limpiar toda la costa de griegos, lo mataron de una cuchillada, saquearon la casa y le prendieron fuego.
Un día, por las calles del Pireo, que se habían llenado de refugiados y adonde habían ido a parar María Kouzis y su madre, una vendedora ambulante le ofreció una taza de café, lujo que echaba en falta con gran pesar. Pero la joven no se apresuró a apurar aquel oro negro, sino que únicamente se interesó por los posos: se habían depositado poco a poco en el fondo de la taza dejando un anillo en el borde superior. Y tal y como prometía aquel símbolo del anillo, pocos días más tarde conoció al hombre de su vida: un rico comerciante de sal de las montañas del noroeste. Él quedó impresionado por la inteligencia, la exquisita educación y la gracia natural de María… y se casó con ella, aunque no supiera cocinar ni pudiera aportar una dote. Y gracias a aquella taza de café llegó María a la cama en la que aún dormía ahora, muchos años después de la muerte de su marido, en una casa señorial de sólidos muros de piedra, la casa más grande de todo Varitsi, el pueblecito de montaña cercano a la frontera de Albania por el que, desde hacía siglos, pasaba la principal ruta de comercio de sal.
María Kouzis creía firmemente que los antepasados enviaban señales desde el cielo para indicar el camino a sus descendientes. Aquellas señales podían darse en cualquier momento y en cualquier lugar; eso sí, lo único en lo que no creía era en las bolas de cristal, que le parecían una tontuna de las gitanas.
Cuando se sobresaltó en la cama, en aquella noche del año mil novecientos cincuenta y seis, la señal fue una imagen en un sueño. Así pues, en cuanto hubo constatado que estaba despierta otra vez, María Kouzis —a quien en el pueblo simplemente llamaban Yaya María: abuela María— salió corriendo al patio con una sonrisa en su arrugado rostro y se arrodilló ante el icono que tenía su pequeño altar en una hornacina en el muro de la casa. En aquella postura, el cabello blanco le cubría toda la espalda hasta las plantas de los pies y brillaba bajo la luz de la luna mientras ella pronunciaba un responso tras otro, besando el cristal de la hornacina hasta que el vaho lo empañó por completo.
Aquella noche, a Yaya María se le había aparecido santa Paraskevi, espléndidamente ataviada, para asegurarle que los planes de boda que tenía urdidos para sus nietos eran acertados.
La anciana había arreglado ya muchos matrimonios. Incluso a muchachos y muchachas que no se podían ni ver había conseguido emparejarlos si los augurios apuntaban a un feliz desenlace, asegurando así la continuidad de muchas familias. A ella misma la habían compadecido siempre por haber tenido dos hijas gemelas pero ningún varón, aunque Yaya María había sabido salvar esta carencia casando bien a ambas. A Despina, veintiún minutos mayor que su hermana, sensible, cariñosa y reflexiva, la había colocado como esposa de un brillante maestro del pueblo de arriba; a Pagona, que poseía brazos fuertes y mucha voluntad para cualquier tarea, la había casado con un artesano muy trabajador… Dos buenos partidos, y eso que las dos muchachas habían heredado los dientes del marido de Yaya María y su fatal tendencia a pudrirse, además de ser, como su madre, mucho más bajitas que la media y no demasiado agraciadas.
Pero después las gallinas empezaron a cantar como gallos, las tijeras se caían siempre de punta, la hierba se marchitó ya en primavera, y llegó la guerra. En mil novecientos cuarenta, los italianos; en mil novecientos cuarenta y tres, los alemanes, y, después de sobrevivir a los enemigos extranjeros, en el país estalló la guerra civil por quién habría de gobernarlo en el futuro. El marido de Despina engendró un hijo, se marchó con los comunistas y no se volvió a saber nada de él. El marido de Pagona luchó a favor de las tropas leales a la corona y se quedó en el pueblo, y ella le dio seis hijas, de las cuales, por otra parte, tan solo sobrevivieron las que hacían los números uno y tres; la segunda falleció en la hambruna de la guerra, la cuarta y la quinta eran siamesas y murieron a los tres días de nacer, y la última vino al mundo muerta.
En los años de la guerra hizo tal mella en el pueblo el hambre que hasta las acederas que crecían silvestres entre los adoquines se aprovechaban para hacer sopa y a las palomas mensajeras les costaba la vida abrir el pico…, y casi nadie quería tener más hijos. Yaya María había leído las señales. Con todo, su principal preocupación no era el hambre, sino que su único nieto no iba a encontrar mujer con quien casarse cuando, como anunciaban las señales, llegara la paz. Las contadas muchachas del lugar ya estaban prometidas desde su nacimiento. Nadie conocía las leyes no escritas de los arreglos matrimoniales de Varitsi mejor que Yaya María. Y nadie sabía mejor que ella que su queridísimo nieto, Lefti, tenía todas las papeletas para quedarse sin mujer.
Estando su hija Despina sentada a la rueca y dando de mamar al niño, Yaya María empezó a lamentarse en voz bien alta de lo terrible que sería que Lefti tuviera que abandonar el pueblo a la hora de encontrar esposa. Y estando Pagona pelando manzanas, Yaya María empezó a decir que era una pena que la familia de Pagona jamás tuviera ningún derecho a la herencia familiar… porque sus hijas ya eran demasiado mayores para Lefti y no era de recibo que se casara con alguna de ellas. Yaya María engatusó a sus hijas, sembró en ellas la peligrosa semilla de la preocupación y del miedo, y las gemelas pronto estaban cuchicheando entre ellas sobre lo bonito que sería que los hijos de ambas pudieran casarse —primero susurraron y luego ya hablaron en voz alta—, hasta que Pagona, siguiendo el consejo de su madre, en la primavera de mil novecientos cuarenta y ocho, se embutió como pudo en la vieja ropa interior de su boda y emborrachó a su marido, Spiros. Y repitió la operación dos veces hasta que le creció la barriga y dio a luz a una niña a quien llamaron Eleni. Spiros enfureció: Pagona le había prometido no traer más niños al mundo en aquellos tiempos difíciles, pero ella le susurró al oído que aquel bebé era una nueva prueba de su virilidad. Y al final aquella niña recibió todas las atenciones imaginables: Despina la cuidaba porque no solo era su sobrina sino también su futura nuera; Pagona la tenía entre algodones porque la pequeña garantizaría la herencia de aquella rama de la familia, y, para Yaya María, Eleni se convirtió en la niña de sus ojos. Esto sucedía para fastidio infinito de las dos nietas mayores, Foti y Christina, a quienes les parecía una injusticia tremenda que la abuela no les hubiera contado cuentos jamás en tanto que a Eleni la obsequiaba con historias incluso cuando esta aún era demasiado pequeña para entender nada.
Eleni y Lefti se criaban espléndidamente, estaban sanos y fuertes. Yaya María tenía mucho cuidado de que nunca les diera la corriente… y nada obstaculizaba el futuro matrimonio de ambos. Nada excepto la mala conciencia de la abuela. Cada vez que miraba a la pequeña a los ojos se preguntaba si estaba bien que Eleni tan solo hubiera venido al mundo para que un muchacho encontrase un buen partido. Y cuando los veía jugar juntos como si fueran hermanos, la abuela recordaba que eran primos… ¿Y si sus bisnietos nacían luego con rabito de cerdo?
Sin embargo, en aquella fatídica noche de la primavera de mil novecientos cincuenta y seis, tras siete años esperando una señal, a la anciana se le apareció en sueños santa Paraskevi y en la visión tomaba la mano de Eleni, que por entonces tenía siete años, y la unía a la de Lefti, de once, mientras a su alrededor crecían los girasoles y se multiplicaban hasta el infinito y giraban la cabeza hacia la santa como si lo hicieran para mirar al sol. Y mientras tanto María Kouzis, en mitad de la noche, cogía flores del jardín como loca para adornar el icono, le corrían las lágrimas por la cara, surcada de arrugas, ahora que veía asegurado el futuro de la familia y la continuidad de su legado. Sus nietos se casarían y con ellos volverían las fuerzas a la familia de Varitsi. Ahora sí que podía empezar la época de paz con la que había soñado desde que, de joven, viera desde el mar cómo se alzaban en su tierra natal las columnas de humo.
Un único detalle pasó por alto en su profundo alivio: que los girasoles son las flores del amor desgraciado y sin esperanza. Pero eso no se le habría de ocurrir hasta una década después, cuando ya era claramente demasiado tarde.
Siempre que alguien vuelve
En mil novecientos cincuenta y seis, en las montañas de la frontera entre Grecia y Albania había muchos lugares secretos. Había cuevas donde los partisanos de la guerra civil escondían sus armas tan bien escondidas que luego no las encontraban. Había puentes sin pretil sobre los arroyos de la montaña que, construidos en su día por los hombres, ahora estaban tan inmersos en el paisaje que solo los utilizaban los animales del bosque. Y había bosques tan espesos que solo los narradores de cuentos podían imaginar quién o qué se ocultaba en ellos.
En Varitsi, sin embargo, un pueblecito en medio de esas montañas, no había secretos. Varitsi era un lugar de paso obligado en la antigua ruta principal del comercio a través de la alta montaña. Durante décadas fue el lugar donde se recaudaban los impuestos de aduana de las caravanas de mulas que transportaban sal hacia el sur a través de las montañas. Las casas, construidas sobre la falda de la montaña, bordeaban la carretera principal casi hasta lo alto del desfiladero. A esta carretera principal daba siempre el muro más grueso de cada casa. Grandes piedras que se antojaban inexpugnables para cuantos pasaban a su lado. Pero aquellos gruesos muros tenían ojos y oídos. Grietas que permitían la escucha, torrecillas y ventanucos disimulados que hacían imposible atravesar el pueblo, aun con el mayor sigilo, y pasar desapercibido. Todo el mundo sabía incluso dónde escondían sus presas los perros.
Así pues, tampoco cierto jueves de la primavera de mil novecientos cincuenta y seis hubo de pasar mucho tiempo antes de qu el pueblo se diera cuenta de que había regresado un hombre al que nadie había vuelto a ver desde que se fuera a la guerra en mil novecientos cuarenta y seis. Y es que en los últimos años, empezaba a ser más habitual que los hombres se marcharan de allí, no que regresaran. Salvo por algunos vendedores ambulantes, aquella ruta a través de las montañas ya no se transitaba para transportar mercancías. Había nuevas carreteras y rutas por mar, y para mantener a sus familias los hombres tenían que irse al valle y buscar empleo en las fábricas de tabaco o algún trabajo temporal en la construcción de carreteras. Algunos lo daban por imposible y preferían probar suerte en el extranjero. A Varitsi llegaban más postales que personas, con lo cual el hecho insólito de que alguien volviera, más aún teniendo en cuenta que era alguien a quien habían dado por muerto, provocó gran excitación en el pueblo.
A Yaya María, la excitación no le gustaba en absoluto, la consideraba una enfermedad muy perjudicial para el corazón. Estaba convencida de que había sido la constante excitación lo que se llevó a su marido a la tumba tan pronto, así que, apenas asomó la cabeza a la calle aquella mañana y se enteró de que, durante la noche, había llegado al pueblo un hombre causante de gran excitación, sacó de la cama a sus amados nietos y, muy excepcionalmente por ser el día que era, les dio permiso para subir a los pastos con las cabras.
Eleni y Lefti se pusieron contentísimos.
El invierno había sido duro y la primavera, lluviosa. Hasta hacía pocos días no les habían dejado cruzar ni los límites del pueblo, porque los ríos que rodeaban por todas partes aquel pueblecito de la ladera del monte Kipi llevaban más agua que nunca. Durante semanas, lo que no solían ser más que inofensivos arroyos que serpenteaban valle abajo entre profundas gargantas, rocas muy escarpadas y cataratas se habían transformado en monstruosas e indómitas fuerzas de la naturaleza, capaces de arrancar troncos de árbol como si fueran ramaje seco del que se lleva la corriente más débil. A Yaya María le daba miedo que sus nietos pudieran resbalar y caer a alguno de los torrentes. Desde que había terminado la guerra y desde que, a principios de los años cincuenta, se supo controlar la tuberculosis, la principal causa de muerte en Varitsi eran las aguas enloquecidas: el agua suponía un peligro mayor que los lobos, los osos, el rayo o el frío del invierno.
Encerrados en casa, los dos primos se habían aburrido mortalmente durante todas aquellas semanas. Habían jugado tanto a las canicas, a las tabas o a sus juegos de mesa que por las noches soñaban con los dados. Habían adiestrado a los perros que guardaban los rebaños para que se pusieran en dos patas a la orden de «¡Manos arriba!» y se hicieran el muerto a la señal de «¡Bang!», y su Yaya María les había contado cuentos hasta que las cuerdas vocales se le habían irritado tanto que apenas le salía de la garganta un débil graznido. Ni siquiera les divertía ya incordiar a las hermanas de Eleni, las adolescentes Foti y Christina, y a los demás niños del pueblo les tenían declarada la guerra. Ni se acordaban de cuándo había empezado aquella enemistad. Lefti ya tenía cicatrices de haberse pegado con ellos cuando nació Eleni. Y ella, que nunca había llorado cuando tenía hambre o sueño, ni siquiera cuando aún no sabía hablar, sollozaba como si se le partiera el alma cuando Lefti se llevaba algún bofetón o incluso cuando simplemente le llamaban alguna cosa fea.
Varitsi en realidad estaba formado por dos pueblos: el Varitsi central, también llamado «de abajo», vigilaba la carretera. Desde la guerra, apenas cuarenta de las sesenta casas estaban habitadas permanentemente. Por otro lado, al pueblo de arriba, que estaba a dos kilómetros al noreste y en su día había sido tan grande como el de abajo, apenas había vuelto nadie después de la guerra, con lo cual los lugareños empezaron a llamarlo Micro-Varitsi. Las tierras de pastoreo de la familia no estaban lejos de Micro-Varitsi, y Eleni y Lefti condujeron a las cabras hacia el oeste, bordeando el pueblo, hasta un lugar desde el que tenían una buena panorámica de las dos partes, así como de la estrecha carreterilla serpenteante que unía los pueblos de arriba y de abajo. Por la mañana estuvie- 25 ron buscando escarabajos de colores, al mediodía compartieron el paquete de comida que la abuela les había preparado y atado con un cordel, y por la tarde a Lefti se le ocurrió un truco de magia.
—¡Soy Lefti, señor de la Luz y de la Sombra! —exclamó poniendo voz de barítono y subiéndose de un salto a una roca atravesada de brillantes vetas de cuarzo. Eleni tuvo que sujetarse la tripa de la risa.
—Tú eres Lefti, mi primo.
—¡El señor de la Luz y de la Sombra te ordena subirte aquí, detrás de mí, para ver cuanto ve tu señor!
Eleni obedeció sin rechistar. Lefti abrió los brazos y los dos juntos contemplaron el valle desde las alturas.
—¡Ahora ordeno a la Sombra que devore el pueblo! —dijo Lefti, abriendo las manos, y Eleni se asombró al ver que la sombra que arrojaba la cima de la montaña comenzaba a moverse de verdad a lo largo del borde de las manos de Lefti e iba tragándose el pueblo a pequeños bocados. Eleni siempre había sabido que su primo poseía poderes mágicos. Se quedó boquiabierta… hasta que oyó una algarabía de voces de niños. Eleni y Lefti avistaron un tropel de gente que subía por la serpenteante carreterilla en dirección al pueblo de arriba. A Eleni le faltó tiempo para tirarle de la camisa a su primo:
—¡Mira, Lefti!
Los dos primos, sin palabras en lo alto de la roca, guiñaron los ojos porque no daban crédito: alguien había aparecido en Varitsi, y los niños del pueblo lo acompañaban a su destino entre brincos y jaleos.
—¡Ay, Lefti —chilló de excitación Eleni—, dentro de dos semanas es tu cumpleaños, tiene que ser tu papá!
Desde la última vez que había regresado a Varitsi un hombre a quien daban por desaparecido en la guerra, tres años atrás, Lefti rezaba fervientemente para que también su padre volviera algún día. Ni él ni Eleni sabían mucho de las cosas que habían sucedido antes de nacer ellos, salvo que había habido dos guerras. Primero, los dos pueblos habían luchado contra los alemanes. Pero, después de vencer a los alemanes, el país se había dividido: los unos querían al rey, los otros el comunismo, y la disputa se había vivido incluso dentro del propio Varitsi. El pueblo de abajo había luchado del lado de los monárquicos, pero el de arriba —de donde procedía el padre de Lefti— estaba de parte de los comunistas. Habían vencido los seguidores de la monarquía, motivo por el cual en cada casa tenían colgado un retrato del rey; al mismo tiempo, casi todos los que habían luchado por el comunismo desaparecieron; a los pocos que regresaron no les saludaban por la calle ni les servían en el kafenion. Lo que había sido de aquellos desaparecidos no lo sabía bien nadie. Los adultos, tapándose la boca con la mano, murmuraban que si estaban en prisión en alguna isla, que si habían huido cruzando la frontera, que si habían muerto… Pero Lefti se acordaba a diario de que su padre le había prometido por lo más sagrado que volvería. El corazón le latía como si se le fuera a salir por la boca.
—¡Vamos, vamos, Lefti! —chillaba Eleni, que ya había echado a correr. Los padres de Eleni le habían insistido mil veces en que nunca debía preguntarle a nadie por el padre de Lefti y su destino; el padre de Lefti era una mala persona, un traidor a la patria…, claro que a Eleni le daba igual por quién hubiera luchado. Ella estaba de parte de su primo de manera incondicional. Lefti se echó el morral al hombro, llamó a las cabras con un silbido y emprendió el camino detrás de Eleni.
Un buen pastor se cuida de que no se le pierda ninguno de los miembros más débiles del rebaño, pero Lefti enseguida se puso tan nervioso que dejó de correr detrás de las cabras para ir delante como Eleni.
—¿Adónde vas con tanta prisa, Lefti? —le gritó al pasar el maestro, con quien se cruzaron en el pueblo de arriba y quien tuvo que arrimarse contra el muro de piedra de una casa medio derruida para dejar paso a los niños con sus alocadas cabras detrás—. ¡Oye, Lefti, que te estoy preguntando algo! —le gritó enfadado cuando el niño siguió corriendo sin contestar. El curso escolar había terminado ya para que los niños pudieran ayudar con las numerosas tareas que el campo imponía al final de la primavera, pero el maestro consideraba importante no perder su autoridad en el período de vacaciones escolares.
—¡No tengo tiempo! —gritó Lefti sin darse la vuelta, y el maestro se apresuró a buscar un lapicero y un trozo de papel en los bolsillos. Quería apuntar que semejante falta de respeto implicaba unos azotes con la vara de avellano el primerísimo día de clase. Como tantos hombres del pueblo, también el profesor había perdido casi por completo la capacidad de recordar a consecuencia de la guerra. Sobre todo cuando, como era el caso, iba de camino al kafenion, fuente del delicioso tsipouro en el que cada noche ahogaba la escasa memoria que aún tenía, hasta que la cabeza le quedaba como una pizarra bien borrada. Pues lo único que unía a todos los habitantes de Varitsi, rojos o monárquicos, era que no querían recordar.
Lefti corría calle abajo lo más deprisa que podía al tiempo que prestaba atención a Eleni, cuyas piernas eran bastante más cortas que las suyas, no fuera a tropezar y se cayera. A diferencia del núcleo de Varitsi, el pueblo de arriba estaba construido sobre una ladera muy escarpada de la montaña. Las casas se amontonaban unas sobre otras y como por azar se abrían entre ellas las calles, de adoquines mal puestos entre los cuales brotaban las malas hierbas. Eleni, Lefti y el rebaño de cabras cambiaron de dirección dos veces hasta encontrarse con el tropel de gente: el recién llegado se había detenido ante la antigua casa de la familia de Lefti e intentaba forzar el candado que mantenía clausurada la puerta principal desde que Lefti y su madre se habían mudado al centro del pueblo para vivir con la familia de Eleni. Al principio lo consideraron algo provisional, pero las ventanas sin cristales y el tejado medio hundido de la casa no parecían algo provisional, sino más bien abandonados para siempre. Como a todos los hombres que regresaban, también a aquel desaparecido durante tantos años lo rodearon los niños del pueblo, asombrados de que aún llevase el mismo traje con el que antaño había partido. Los niños no sentían tanta curiosidad por quién era, de dónde venía o qué había vivido como por su extraño traje y su peculiar sombrero, que parecían salidos directamente de alguna ilustración del libro de Historia que el maestro solía leerles en clase con voz quebradiza. Era un hombre de cabeza estrecha y tez pálida; cabello castaño claro, muy fino; ojos claros, barba rala, calva incipiente en las sienes; por su aspecto general, parecía una versión de Lefti con treinta años más. Eleni agarró la mano de su primo. Este se quedó mirando al hombre, que de pronto le devolvió la mirada y abrió la boca para preguntar casi sin voz:
—¿Lefti? —El niño se le abrazó y apretó la cara contra su vientre.
—¡Papá! —Lefti se enganchó a la gruesa tela de la chaqueta del recién llegado, dispuesto a no soltarse nunca más, sintiéndose pleno por primera vez en su vida.
El hombre le puso las manos en los hombros y se arrodilló:
—¡Por todos los Cielos, Lefti, eres igual que tu padre! —Lefti dio un paso atrás—. Soy yo, tu tío Thanos. ¿No te acuerdas de mí?
Lefti no se acordaba y, para mayor apuro, aún hubo de darse cuenta de cómo le observaban los demás niños. La única que se había vuelto hacia otro lado era Eleni, que observaba a las cabras arrancar las hierbas que crecían entre las grietas del muro de la casa abandonada.
—Lefti, ¿dónde está tu padre?
El tío Thanos iba a decir algo más cuando se oyeron los pesados pasos de unas botas que se acercaban por las angostas calles del pueblo de arriba. Al punto aparecieron el señor Mavrotidis y otros hombres de Varitsi, y se abalanzaron sobre él haciendo caso omiso del tropel de niños. Antes de decir una palabra, el señor Mavrotidis agarró al recién llegado por el cuello de la chaqueta y lo tiró al suelo.
—¡Bienvenido de vuelta, cerdo comunista!
El tío Thanos fue a caer sobre la gravilla, y el señor Mavrotidis comenzó a darle patadas con sus pesadas botas militares. Del señor Mavrotidis, en cuyas mejillas destacaban las profundas cicatrices de un impacto de metralla, se contaba que durante el servicio militar torturaba a los comunistas arrancándoles las uñas con tenazas al rojo vivo. En Varitsi no había policía, los únicos que hacían las veces de algo similar a los gendarmes eran Mavrotidis y sus hombres. Sus palabras eran obedecidas y sus palizas no se cuestionaban. Lefti se quedó petrificado. Eleni lo agarró de la mano, dio un silbido para llamar a sus cabras, que habían huido espantadas en todas direcciones, y lo arrastró lejos de allí sin volver la vista una sola vez.
No ralentizaron el paso hasta que no solo hubieron dejado bien atrás los gritos del tío Thanos, sino el pueblo de arriba entero. Eleni se chupaba el dedo meñique.
—Deja de hacer eso o se te caerá la uña —dijo Lefti, repitiendo las palabras de Yaya María, a pesar de que no se las creía. Lefti suspiró y contó las cabras, que olisqueaban las hierbas del borde del camino—. Falta la cabrita pequeña. —Y la llamó. Pero la cabrita no venía. En respuesta, lo que oyó fue:
—¡Papá, papá, ven a limpiarme el culo! —Y a ello siguió una fuerte risotada. Lefti apretó la mano de Eleni cuando vio salir de detrás de los árboles a Loukas, el hijo de Mavrotidis, a su mejor amigo, Stavros, y a otros tres muchachos del pueblo. Desde que tenía uso de razón, Lefti consideraba a Loukas su enemigo, si bien él nunca le había dado motivos para serlo. Loukas se parecía tanto a su padre que Lefti imaginaba que de mayor le saldrían solas las cicatrices de metralla en las mejillas. Con sus brillantes zapatos, Loukas daba puntapiés a las piedras para que le cayeran a Lefti. Stavros, un bruto, hijo de un campesino, que seguía a Loukas a todas partes, sujetaba la cabrita en alto, agarrada de las patas como si fuera un saco de harina. —
Devuélvenosla —dijo Lefti en tono conciliador. Loukas hacía suyo cuanto se le antojaba. Por ejemplo, dulces de los que Lefti solía recibir de su vecino o canicas que no escondía a tiempo.
—La cabrita ha lloriqueado casi igual que tú al ver al criminal de tu papá. —Loukas soltó las manos que antes tenía enganchadas en la cinturilla del pantalón y dio un empujón a Lefti—. ¡Eres un cobarde, igual que tu padre! ¡Búlgaro hijo de puta!
Lefti permitió que lo tirara al suelo a propósito con la esperanza de que así lo dejara en paz antes. Cerró los ojos con fuerza al ver que Loukas daba un paso adelante…, pero entonces este profirió un chillido como un cerdo en el matadero. Lefti abrió unos ojos como platos: Eleni le había clavado los dientes en el brazo a aquel matón y no lo soltaba. Aunque, sin duda, los demás muchachos querían ayudar a su amigo, ninguno sabía qué hacer. Al fin y al cabo, en aquel pueblo imperaban ciertas reglas básicas, y una de ellas era no hacerle daño a una niña jamás.
Pasado medio minuto que costó a Loukas sus buenas lágrimas, Eleni lo soltó y el chico se miró la herida del mordisco, mientras sus compañeros contemplaban el suelo compungidos. Lefti se levantó del suelo, agarró a Eleni, que escupía sangre de Loukas, y escapó de allí con su prima, corriendo lo más deprisa que pudieron… seguidos de las cabras, que trotaban sin balar siquiera, como si hubieran comprendido la gravedad de la situación.
Para cuando Eleni y Lefti llegaron a casa, ya bañaban sus muros de piedra los colores del crepúsculo. Lefti abrió el portón del patio e hizo entrar a las cabras, que se abalanzaron ansiosas al abrevadero.
—Loukas sabe a cerdo crudo —dijo Eleni, mientras Lefti trajinaba con el grueso perno que fijaba al suelo la segunda hoja del portón del patio.
Lefti se limpió la mano en el pantalón, dio unos suaves toquecitos sobre la maraña de indómitos rizos de color castaño oscuro de su prima y dijo:
—Si yo soy el señor de la Luz y de la Sombra, a partir de ahora tú serás la heroína del reino.
—¿Princesa no?
—Las princesas son muy bobas. Lo único que saben hacer es tener miedo. Las heroínas se defienden.
Con gesto pensativo, Eleni ladeó la cabeza y luego entró en la casa brincando muy contenta:
—¡Soy una heroína! ¡Una heroína valiente y no una princesa cobarde!
Lefti suspiró, anhelando ser capaz de ver el mundo con los ojos de Eleni, aunque solo fuera por un día. Su prima no solo tenía padre, y además un padre fuerte a quien todo el pueblo respetaba, sino que también tenía una madre que no se pasaba las noches llorando hasta caer vencida por el sueño y, sobre todo, que no entreabría las cortinas para curiosear por la ventana cuando creía que no la miraba nadie. Cierto era que las hermanas de Eleni, Foti y Christina, eran unas histéricas y tenían unos celos enfermizos de ella, pero no dejaban de ser hermanas. Lefti cerró el portón tras de sí con cuidado y rodeó los tiradores con la cadena de hierro que no solían poner salvo en las noches de invierno, cuando algún lobo o algún oso bajaba al pueblo en busca de comida.
Lefti tomó aire profundamente tres veces y se sentó en el borde del pilón de piedra en cuyo interior crecían las rosas con las que Christina y Foti preparaban el agua de rosas para endulzar los bollos. Le zumbaban los oídos, y los gritos de su tío aún resonaban en el interior de su cabeza.
Se le acercó trotando uno de los lanudos perros que guardaban los rebaños, le dio en la rodilla con el hocico húmedo y empezó a gruñir de contento al pasarle Lefti la mano por el cuello, tan peludo y enredado. Al vecino, Yorgos, uno de los pocos habitantes del Varitsi de abajo que había luchado en el bando comunista y que había vuelto algunos años atrás, le habían entrado en casa los matones del lugar y se habían pasado una noche entera ajustándole las cuentas. Oyéndolo desde su casa, por la espalda de Lefti competían los escalofríos con la carne de gallina. Cuando, días después, fue a llevarle leche de cabra a Yorgos, vio que tenía un retrato del rey colgado en la sala. A partir de aquella noche, Yorgos se hizo monárquico; aunque también desde entonces le faltaron la mayoría de los dientes y el que antaño fuera un hombre fuerte quedó convertido en un tullido que apenas podía caminar derecho.
—¿Sabes una cosa? —dijo Lefti al perro mientras le rascaba la barbilla y el animal estiraba el cuello de gusto—. La política es lo peor del mundo. Por culpa de la política atacaron las montañas los italianos. Y luego ocuparon el país los alemanes. Y luego, cuando ya se habían marchado esos enemigos, luchamos todos unos contra otros. Todo por culpa de la política. Porque no se ponían de acuerdo en quién tenía que gobernar el país. Por culpa de la política se fue a la guerra mi padre y no ha regresado. Seguro que lo tienen encarcelado en alguna isla. Y ahora, ¿qué? Todos dicen que vivimos en paz, pero en paz no está nadie. Todos se odian.
El perro mantenía los ojos apretados, gruñía desde lo más profundo de la garganta y Lefti quiso creer que su gruñido era señal de aprobación.
Aquella noche, Lefti decidió dos cosas:
Desde aquel momento, renunciaba a la esperanza de que su padre regresara algún día. Y jamás en la vida se metería en cuestiones políticas. La política, los partidos y todas esas cosas solo servían para romper las familias y trazar fronteras invisibles que dividían a la gente. No, pensó Lefti, él no iba a querer saber nada de esas cosas nunca. Y entonces se dio un palmetazo con la mano izquierda sobre el revés de la derecha. Había olvidado que aquellos perros lanudos estaban llenos de pulgas.
La casa familiar era grande y tenía muchas habitaciones que, sin embargo, eran pequeñas, estrechas y sombrías. En ellas había más muro que aire, pues las gruesas paredes de piedra eran así para impedir que entrase el frío que solía reinar en las montañas de octubre a marzo. Únicamente la cocina era grande y espaciosa. A un lado tenía una gran mesa de madera maciza que, en su día, había mandado hacer el suegro de Yaya María. Ofrecía sitio para veinte personas al menos, aunque desde las bodas de las gemelas, la última gran fiesta antes de la guerra, ya nunca se ocupaba más de la mitad. El marido de Yaya María había muerto al enterarse de que los italianos habían asaltado su caravana de mulas. Como si hubiera visto el futuro, se había llevado la mano al pecho, había anunciado que no quería seguir viviendo en un mundo así y había caído inconsciente, con la cara descompuesta. Claro que eso al menos le había ahorrado el disgusto de ver cómo sus bienes y su familia se reducían de año en año. Los suegros de Yaya María murieron en la primera hambruna. De las cuñadas y cuñados de Pagona, una parte se marchó y la otra enfermó de tuberculosis. Y la familia política de Despina se había unido a los comunistas. De aquellos parientes no se hablaba por norma general, pero la noche en que regresó el tío Thanos, las mujeres no dejaron de cotorrear acerca de aquel a quien habían dado por desaparecido mientras preparaban la cena. Enfrente de la mesa había una cocina de carbón de tres metros de largo. Sobre la reja de hierro que cubría el fuego hervían dos pucheros. Sin dejar de remover uno de ellos, la madre de Eleni preguntó a su hija —como quien no quiere la cosa— qué aspecto tenía el tío, qué había dicho y cómo olía, al parecer con el único fin de regañarla a cada respuesta diciéndole que no se debería haber acercado a él. Eleni, entretanto, soportaba con resignación que Yaya María le sacara las hojas, hierbas y otros recuerdos del día en el campo que traía enredados en los rizos.
—Si es que hay que cortarte este pelo… —decía la abuela cada vez que sacaba algún escarabajo, apresurándose a tirarlo al suelo y a aplastarlo con el tacón del zapato—. Ya verás como se te enrede alguna vez un ciervo alado, uno de esos escarabajos grandotes. Reza porque no te lleve una oreja de un bocado.
—¿De verdad que Lefti creyó que era su padre? —preguntó Christina, al tiempo que depositaba dos frascas de agua en el centro de la mesa.
—Mira que es ingenuo… —malmetió Foti.
La cocina olía a pan recién horneado. La única que no participaba en la conversación era Despina, la madre de Lefti. Sacaba un queso del paño de hilo azul con que lo tenían envuelto y lo cortaba en finas lonchas, muy despacio, como a cámara lenta. Despina ni siquiera levantó la vista cuando entró Lefti y, sin saludar, se sentó al lado de Eleni. Pagona y sus hijas, en cambio, siguieron cotorreando como si el chico no estuviera. Conjeturaban de dónde habría venido el tío Thanos, o si Mavrotidis lo habría encerrado en el antiguo puesto de aduana, o lo que un acontecimiento así podría suponer para la familia… De pronto, se abrió la puerta y entró Spiros en la cocina, iluminada con lámparas de aceite. La cesta de hierro llena de leña que traía entre los brazos parecía no pesar más que una toalla. Spiros la dejó en el suelo con un sonoro golpe que al instante puso fin a las conversaciones. Spiros Stefanidis era uno de esos hombres tan queridos como temidos por sus familias. Las mujeres se centraron en poner la mesa en silencio y hasta Eleni fue a lavarse las manos sin que nadie se lo mandase.
—Thanos ya no es parte de esta familia. Y vosotras, panda de gallinas, ya estáis dejando de hablar de él de una vez por todas —dijo en un tono que no dejaba lugar al más mínimo atisbo de protesta.
Foti y Christina terminaron de poner la mesa. Despina cortó las lonchas de queso en daditos, Pagona se sirvió de dos paños de cocina para agarrar las asas del puchero de guiso de cabrito y llevarlo a la mesa. Hasta que no estuvieron todos sentados cenando, no interrumpió el silencio Yaya María.
—Spiros, Lefti está a punto de cumplir doce años. Mañana te lo deberías llevar contigo al valle cuando vayas a por los rebaños —dijo, y Lefti levantó la cabeza por primera vez en toda la velada. Participar en la recogida de los rebaños en la alta montaña era el mayor honor que podía recaer sobre un muchacho, pues significaba que entraba a formar parte del colectivo de los hombres. Y que ahora no solo podría llevar su propio bastón en la mano, enjuagarse la boca con aguardiente y limpiarse la comida de entre los dientes con una navaja, sino que también tendría ocasión de escuchar los chistes guarros y las historias celosamente guardadas por las mujeres, esas que solo estaban permitidas después de haber conducido las ovejas hasta los pastos de la alta montaña en verano. Spiros y Yaya María intercambiaron miradas. Siempre lo habían hecho. Nadie conocía la naturaleza del particular vínculo que existía entre ellos, pero a veces daba la sensación de que la anciana dirigía a aquel hombre tan grandullón y autoritario como si fuera una marioneta colgada de cuatro hilos invisibles.
—Salimos al amanecer, así que vete a la cama pronto, Lefti. No quiero tener que esperarte.
Pero antes de que Lefti alcanzara siquiera a dar las gracias y menos aún a mostrar la ilusión que le hacía, se inmiscuyó Eleni:
—¡Qué bien! ¡Vamos a buscar a las ovejas! Lefti no se atrevía a mirarla. Siempre lo habían hecho todo juntos. No sabía cómo explicárselo, pero su tío se le adelantó.
—No seas tonta, Eleni, tú eres una niña. Tú no vas. Y como Lefti se había temido, a Eleni le faltó tiempo para protestar. Spiros dio un puñetazo en la mesa.
—¡A callar o te quedas sin cenar!
Y entonces Eleni se metió debajo de la mesa y no paró de refunfuñar sobre aquella injusticia hasta que Spiros acabó partiendo un trozo de pan con la mano, intentó en vano que se quedaran encima de él los diminutos daditos de queso cortados por Despina, se metió en la boca un puñado de aceitunas y, entre improperio e improperio, anunció:
—Yo me voy al café.
Cinco semanas más tarde, Eleni se aseguró de que sus hermanas aún permanecerían un buen rato en la cocina limpiando judías antes de subirse, rodilla derecha por delante, encima del baúl de madera pintada que tenían delante de la ventana. El dormitorio que compartía con Foti y Christina estaba en el piso de arriba. Las ventanas eran estrechas para que no se perdiera el calor de la casa en invierno, pues nevaba mucho, y aún quedaban demasiado altas para que la pequeña de siete años pudiera asomarse sin ayuda a la plaza del pueblo y a la calle principal, la que conducía al pueblo de arriba. El baúl de madera, donde guardaban el ajuar de Christina, crujió bajo su peso. La hermana de Eleni custodiaba el contenido del baúl como su bien más preciado y, si hubiera visto a la niña haciendo el bruto encima, le habría tirado de las orejas hasta dejarlas más largas que las del borrico del vecino. Asomada a la ventana, Eleni prestaba atención a los ruidos de la cocina, pues mientras sus hermanas siguieran despotricando acerca de la inminente boda de Yorgos, el vecino, ella no corría peligro.
—Si es que no ha visto a la novia en su vida… Seguro que es más fea que un dolor —oyó decir a Foti.
—Yorgos es un tullido y un traidor a la patria. ¡Vamos! Que yo no me casaba con él ni aunque me ofreciera dos baúles de plata como ajuar —se burló Christina, aunque a Eleni no le interesaban sus chismorreos; lo que quería era atisbar al tío de Lefti.
Las escarpadas montañas que solían dibujarse por detrás del pueblo de arriba estaban sepultadas bajo la niebla, como si el mundo se acabara cien metros por encima de las casas. La niebla se había levantado el día anterior sin previo aviso, junto con la lluvia que había caído en Varitsi durante los últimos días. Eleni odiaba el mal tiempo. Cuando hacía malo, tenía que quedarse en casa con sus hermanas y la abuela limpiando o ayudando en la cocina, mientras que a Lefti le dejaban hacer lo que quisiera. Hacía tres semanas que había cumplido doce años y, desde entonces, el padre de Eleni lo llevaba con él a todas partes. A Lefti le dejaban ir al bosque, acompañar al padre de Eleni al valle, hablar con desconocidos. La última vez que Eleni le había preguntado a su padre si podía ir con él, Spiros se había enfadado tanto que la había tumbado sobre las rodillas para darle una azotaina. Eleni no se había podido sentar en dos días. El tío Thanos se había esfumado igual de deprisa que había aparecido. Eleni había oído murmurar a sus hermanas que el señor Mavrotidis lo había encerrado en el antiguo puesto de aduana, donde encarcelaban a todos los que cometían algún crimen en Varitsi hasta que llegaban de la gendarmería del valle para llevarse al malhechor. Sin embargo, allí no había ido nadie de la gendarmería, o ella se habría enterado; depués de todo, en aquel pueblecito de la montaña no había nada más emocionante que la visita de algún hombre de uniforme. Eleni ya había preguntado por el tío Thanos a la madre de Lefti, su tía Despina, pero como esta casi se había quedado muerta sin aire, su madre le había prohibido volver a preguntarle nada. Sin embargo, Eleni no era una princesa cobarde. Se le había metido en la cabeza encontrar al tío de Lefti para que este contara con un adulto propio en lugar de andar todo el día con Spiros.
La niña apretaba la naricilla chata contra el cristal de la ventana, y el vidrio se llenaba de vaho. Pasado un escaso cuarto de hora, vio dos figuras que se acercaban desde el pueblo de arriba. Eleni reconoció las siluetas de inmediato: un hombre corpulento como un oso, de hombros anchos como un armario, acompañado por un muchacho delgaducho y desgarbado que tenía que dar dos pasos por cada zancada del grandullón: no cabía ninguna duda de que eran su padre y Lefti.
Eleni guiñó los ojos y observó cómo Spiros entraba en el café de Mikis y cómo Lefti le seguía. A ella no la habían llevado nunca, ni siquiera sabía cómo era por dentro. Todo lo que conocía del mundo del kafenion eran las sillas que sacaban a la calle cuando hacía bueno.
—¡Rata asquerosa! —oyó de pronto a Christina detrás de ella, y se dio la vuelta sobresaltada—. ¡Te he dicho cien veces que no toques el baúl de mi ajuar con esos dedos sucios! ¡Y sobre todo que no te subas encima!
La voz de Christina sonaba histérica, y Eleni se apresuró a bajar del baúl de un salto, pero se encontró como un animal atrapado en medio del cuarto, sin saber cómo esquivar a su hermana, que ya apretaba los puños. Christina dio un paso adelante; bajo el pañuelo le asomaban unas greñas de un rubio ceniciento, le brillaban las manos, aún mojadas de limpiar judías, y traía el delantal todo manchado de rayones verdes.
Con gesto amenazador iba a darle su merecido a Eleni, acorralada contra la ventana, cuando esta, sin pensar, agarró el orinal lleno que había junto a la cama de Foti. Christina lanzó un chillido al ver a su hermana pequeña meciendo el orinal por encima del baúl del ajuar.
—Ni se te ocurra, condenada…
—Prométeme que no me harás daño —jadeó Eleni, a quien casi le cortaba la voz el miedo a los potentes brazos de su hermana mayor. Y para reforzar su amenaza, abrió el baúl. Como Christina sacaba las telas, juegos de cama, manteles y prendas de ropa dos veces al día para acariciarlas cual si fueran gatitos, el baúl nunca estaba cerrado con llave… y, a partir de ahí, todo sucedió muy deprisa. Christina se abalanzó sobre Eleni como una furia para arrancarle de las manos el orinal. El contenido de este ondeaba con serio peligro de derramarse sobre las telas blancas. Las dos hermanas tiraban del orinal cada una de un lado hasta que Eleni le dio una patada en la espinilla a su hermana. Christina lanzó un grito y soltó el orinal; Eleni, del susto, lanzó otro grito; las dos clavaron la vista en el recipiente suspendido en el aire y lo siguieron cada fracción de segundo, como si el tiempo transcurriera a cámara lenta, hasta que el contenido se derramó profusamente sobre el ajuar de Christina.
Christina se puso a gritar como no había gritado en su vida y como no habría de gritar nunca más. Sus gritos no es que resonaran en toda la casa: hicieron temblar el pueblo de Varitsi entero y dejaron mudos del susto a los pájaros de todos los jardines vecinos. Christina y Foti siempre habían mostrado una fuerte tendencia a la histeria, hasta el punto de que, en tiempos, su madre las tenía que agarrar de la trenza para meterles la cabeza en el agua fría del abrevadero. Eleni no se parecía demasiado a sus hermanas: mientras que Foti y Christina eran de piel clara y áspera, cabello fuerte, de un rubio ceniciento, así como de constitución robusta, Eleni era menuda, tenía la piel cetrina de su abuela y el pelo oscuro, con unos rizos como sacacorchos tan crespos y salvajes que no era raro que algún desconocido le pidiera permiso para tocarlos. Dada la diferencia de edad entre ellas, Eleni apenas había vivido antes las metamorfosis producto de la histeria de sus hermanas, así que se quedó como paralizada en un rincón mientras Christina gritaba como si le fuera la vida en ello. La primera en acudir corriendo fue Despina, que sujetó a Christina de los brazos e intentó calmarla.
Al poco irrumpió en el cuarto Pagona, con las manos manchadas de harina y la cara colorada del calor del horno.
—¡Christina! ¿Qué pasa, hija? Dinos, ¿es que te han hecho algo? Pero Christina no hacía más que chillar y chillar, hasta que por fin entró en la habitación de las tres hermanas Yaya María con un vaso de agua que vertió poco a poco por el cuello de la muchacha.
—Te están oyendo los vecinos. Y nadie se quiere casar con una mujer que chilla como el ganado.
Casarse era el pensamiento que, desde hacía medio año, ocupaba por entero la cabeza de Christina, a quien solo le quedaban dos meses para cumplir los dieciocho y frente a cuya ventana se paseaban a diario algunos mozos, así que se calmó por un momento, respirando hondo unas cuantas veces antes de señalar con el dedo a Eleni y decir con una voz que esta creyó propia de las bestias de los cuentos de Yaya María:
—¡Esa rata asquerosa ha vaciado el orinal de Foti en el baúl de mi ajuar!
Eleni sabía que no le serviría de nada negarlo ni protestar e hizo lo único que se le ocurrió en aquel instante: salir corriendo todo lo deprisa que le permitían sus piernecitas de siete años, salir corriendo de la habitación, escaleras abajo, cruzar la sala, cruzar la cocina, salir al patio, llegar al jardín y esconderse en la caseta donde pasaban el invierno los perros. Se agazapó al fondo del todo, se abrazó las rodillas y decidió que mordería a todo el que intentara sacarla de allí. Menos a los perros, que esos te devuelven el mordisco.
Tuvieron que pasar varias horas y caer la noche sobre Varitsi hasta que la familia se puso a buscarla: Yaya María por la casa, y Pagona y Despina en el patio y en el bosque de detrás; tan solo Spiros aguardaba en el café con una botella de tsipouro: los ataques 40 de histeria de sus hijas le eran indiferentes desde hacía dieciocho años. Christina se negaba a salir a buscar a Eleni, y Foti le hacía compañía, en parte por solidaridad y en parte por pura pereza.
Lefti llegó a casa, con la cara roja como un tomate, pues había sido incapaz de respirar en aquel café tan lleno de humo, justo cuando todos los que salieron en busca de Eleni se habían dispersado.
—¿Dónde está todo el mundo? —preguntó a Foti y a Christina, que permanecían sentadas a la mesa, enfurruñadas como si las hubiera engañado un marido infiel.
—Esa indeseable se ha escapado después de engorrinarme el ajuar —bufó Christina y se echó a llorar otra vez.
—Ojalá se la coman los lobos —añadió Foti.
A Lefti le dolían la cabeza, por el humo de los cigarrillos del kafenion, y la tripa de tanto café de puchero demasiado dulce como le había hecho tomar su tío. No obstante, sin decir nada dio media vuelta y salió de la casa. Tres semanas atrás, al celebrar su duodécimo cumpleaños, su tío le había dicho que ya era casi un hombre, con lo cual Lefti, el muchacho sin padre, en principio se había sentido tremendamente orgulloso. Con todo, después de pasar cuatro horas en el café oyendo a los hombres hablar de política, aquella noche sintió un particular alivio cuando pudo volver a refugiarse en el lugar favorito de su infancia: la caseta de los perros. Y tal y como había imaginado, allí estaba su prima, agazapada al fondo del todo.
—Tranquila, que soy yo.
Lefti metió una mano en la caseta, tanteando dónde estaba la de Eleni.
—La culpa ha sido de Christina —musitó la niña.
En la oscuridad de la caseta de los perros, Lefti no alcanzaba a ver si lloraba, pero cuando la atrajo hacia él y la apretó contra su cuerpo notó que estaba temblando.
—No llores, Eleni. Las heroínas no lloran.
—¿No?
—No. Las heroínas no lloran. Tú eres demasiado fuerte como para llorar. Y además yo voy a cuidar de ti. Te lo prometo.
Autor: Vea Kaiser. Título: Los héroes felices Editorial: AdN Alianza editorial. Edición: Papel y kindle


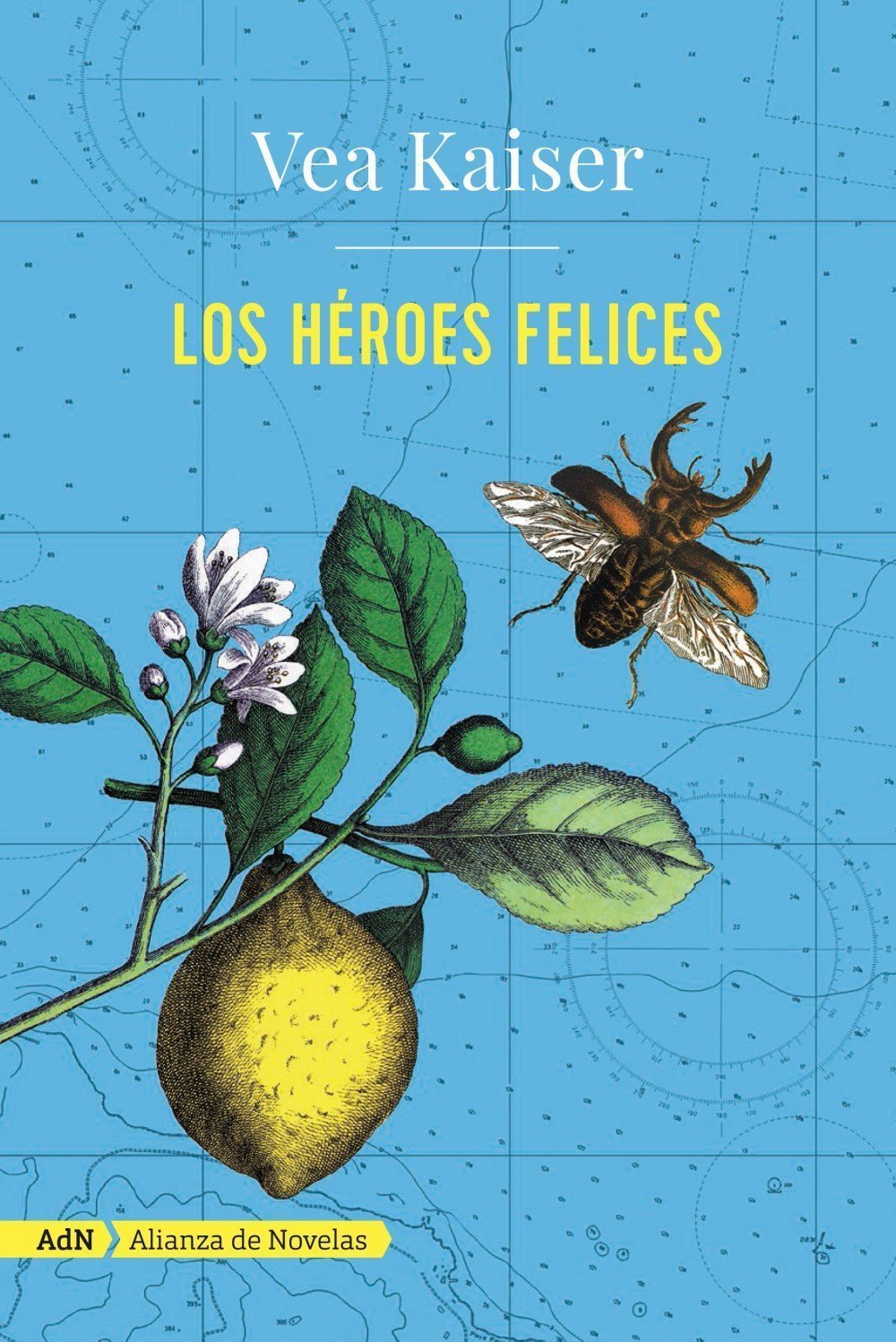
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: