Cuentos completos reúne todos los relatos de Dylan Thomas en una cuidada edición, con excelente traducción de Miguel Martínez-Lage y con presentación de Manuel Vicent. Esta recopilación de todos los cuentos de Dylan Thomas, que van cronológicamente desde los relatos oscuros y casi surrealistas de su juventud hasta celebraciones de la vida tan gloriosamente ruidosas como «Navidades infantiles en Gales» y «Con otra piel», traza el progreso del llamado Rimbaud de Cwmdonkin Drive hacia su dominio del lenguaje cómico. Aquí también hay historias escritas originalmente para la radio y la televisión y, en un breve apéndice, las piezas de juventud publicadas por primera vez en Swansea Grammar School Magazine. Un punto culminante de la colección es el «Retrato del artista cachorro», un vívido collage de recuerdos de su infancia en Swansea que combina el lirismo de su poesía con el brillo y el humor astuto.
Zenda adelanta la presentación de Manuel Vicent y el primer cuento del libro, publicado por Nórdica.
***
DYLAN THOMAS:
ASÍ BEBEN Y GALOPAN LOS CABALLOS
por Manuel Vicent
Antes de escribir el primer verso Dylan Thomas comenzó a trabajar de reportero a los dieciséis años en el periódico local South Wales Daily Post, en Swansea, la ciudad al sur de Gales donde nació el poeta en 1914. Muy pronto comenzó a apuntar maneras. A tan tierna edad un día de invierno, soplándose los sabañones, entró en la taberna habitual cuyos cristales estaban empañados por el vapor del alcohol y con un ojo displicentemente entornado comentó con un colega: «La primera obligación de un buen periodista es la de ser bien recibido en el depósito de cadáveres». Se supone que después de soltar esta sentencia, encendería un pitillo y acodado en la barra se tomaría una pinta como un hombrecito iniciando así el mar de cerveza en el que navegaría toda la vida hasta naufragar.
Puede que en medio de la paz insonora de aquella comarca de Gales, solo interrumpida por el grito de las gaviotas y el mugido de las vacas, ocurriera algún crimen de vez en cuando para matar el tedio, pero esta no era una cosecha regular que diera esa tierra de campesinos y pescadores, con acantilados cabalgados desde altos pastos con manzanos y maizales. Solo el mar era violento, aunque en los tiempos en que no tenían un penique en el bolsillo el poeta y Caitlin Macnamara, la chica con la que se casó en 1937, llegaron a alimentarse exclusivamente de berberechos, que afloraban en la larga bajamar entre algas amargas. Comían berberechos y luego él dejaba sola a su mujer y se iba a la taberna a cantar, cogido del brazo de los marineros, canciones galesas que años después, durante las borracheras en Nueva York, lejos de la patria, le llenarían de nostalgia.
A los veinte años Dylan Thomas, aquel hijo desabrochado del profesor de literatura del Grammar School, a quien siempre se le veía con mugrientos cuadernos garabateados asomando por los bolsillos del abrigo, dejó el periodismo y publicó los primeros poemas, que no eran sino un conjunto de imágenes explosivas hechas con palabras que nunca hasta entonces nadie había unido, golpeándolas unas con otras con un ritmo violento. «Junto a relamidas arenas y estrellas de mar, / con sus lúbricas cruces, gaviotas, garcetas, berberechos y velas, / hombres que dan la mano a las nubes / que se inclinan sobre redes del crepúsculo». Con estos versos ganó el premio Poetry Book y fue esta la primera puerta de la gloria que penetró sin ser la de un bar.
Es todavía un misterio sin descifrar cómo aquel joven desastrado, con ínfulas de maldito, que era famoso por la cantidad de cerveza que engullía, se convirtió de pronto en un divo semejante a los nuevos héroes de la canción con la única arma de sus versos. En la posguerra su voz comenzó a oírse por la BBC. Esa emisora que durante unos años había dado partes diarios de sangrientas batallas perdidas o ganadas, de pronto estableció un frente lírico: un poeta recitaba ante el micrófono unos versos rotos, alucinados, en los que se representaba a sí mismo como actor bajo múltiples rostros y unas veces se le sentía de joven airado, otras de cobarde, de héroe, de amante, de adúltero, de miserable ladrón, de plagiario, pero en el interior de cada máscara resonaban sus poemas con la tralla de unas imágenes surrealistas siempre inesperadas. Con sus charlas poéticas en la BBC, Dylan Thomas se convirtió en una leyenda. Fue el primero en servirse de los medios de comunicación para exhibir su terrible alma derrotada en un ejercicio de exhibicionismo, que sangraba por todas las costuras como una criatura inmunda y feliz.
De hecho, fue adorado en vida, destruido por el éxito y muy pronto después de su muerte acaecida en Nueva York en noviembre de 1953, a los treinta y nueve años, comenzaron a llegar a Swansea en peregrinación devotos fanáticos, que en su casa de Laugharne, The Boat House, convertida en museo, adquirían postales, placas, bandejas, dedales, toallitas y posavasos con su nombre e incluso hubo comerciantes que ganaron mucho dinero vendiendo ampollas con supuestas gotas de sudor del poeta, pero la reliquia que desde el principio tuvo más éxito fue una jarra de cerveza con el rostro de Dylan Thomas estampado, con un pitillo mediado en la boca, cuando su nariz no era todavía un bulbo rojo ni sus ojos tenían el aire vidrioso. El hecho de que esta jarra fuera el recuerdo preferido por sus admiradores plantea el dilema que dividió la biografía de nuestro héroe: saber si su enorme fama que le acompañó en vida fue debida a que era un gran poeta o un magnífico borracho. Muchos creen que bebiendo cerveza en una de esas jarras se llega al alma del poeta mucho antes que leyendo sus versos. Pero no todos piensan así. Un joven judío, un tal Robert Allen Zimmerman, que andaba por Nueva York rasgando la guitarra, cambió su nombre y en su homenaje en adelante se hizo llamar Bob Dylan después de leer sus poemas. «¿Se habla de llorar cuando el temporal ruge? ¿Será el arco iris el color de las túnicas?».
El éxito llegó cuando comenzó a dar recitales en Nueva York en locales abarrotados por mil oyentes pasmados ante aquel ser que hacía hablar a los peces, a los árboles, a las flores, a los niños, a los animales en la pieza literaria Bajo el bosque lácteo. A cada aplauso seguía una borrachera. En las fiestas, rodeado de mujeres, de pronto exclamaba: «Veo ratas subiendo por las paredes». Las chicas gritaban y él aprovechaba este juego para esconderse entre sus piernas. Fueron tres viajes a Nueva York cada uno con un clamor renovado, con una destrucción más acelerada. Pero en el cuarto viaje el caballo ya no pudo más, pese a las inyecciones de cortisona que le proporcionaba el doctor Milton Feltenstein. Un día de noviembre de 1953 quedó exhausto. En la fachada del hotel Chelsea, de la calle Veintitrés de Nueva York, hay una placa que recuerda que allí fue arrebatado por un delirium tremens al final de una fiesta en que se bebió veinte cervezas de un trago y de allí fue llevado al hospital St. Vincent, donde murió tres días después. Sucedió en una de las habitaciones que daban atrás, cuando estaba en brazos de su amante Liz Reitell. El cadáver fue devuelto a Laugharne y durante el entierro su mujer Caitlin bailó borracha sobre el féretro como una venganza por el abandono al que tuvo sometidos a ella y a sus hijos.
Existe un itinerario sentimental de Dylan Thomas que ha convertido en templos los antros y tabernas donde él se embriagaba. Por donde el poeta paseó sus huesos, algún pub del Soho, de Green Village, en NY. The Antilope, The Mermaid, algunas tabernas sagradas de Londres, el Brown’s Hotel de Laugharne, siempre hay un devoto que proclama su gloria acodado en la barra. La mitomanía del cine fue su alimento. Marilyn, Charlot chocaron con él sus copas. De pronto el público vio en Dylan Thomas a una estrella de carne y hueso, que se ofrecía en sacrificio y se despeñaba desde lo alto de sus versos y lo adoptó como la criatura que simbolizaba la llegada de una nueva era. Pero el éxito no le ofreció escapatoria. Fue devorado cuando Stravinski concebía con él una ópera sobre Ulises. Dylan Thomas le tomó la delantera y navegó con los pies por delante de regreso a Ítaca.
***
DESPUÉS DE LA FERIA
Ya estaba cerrada la feria, habían apagado las luces de los tenderetes en donde vendían las rodajas de coco, y los caballitos de madera, inmóviles en la oscuridad, aguardaban la música y el runrún de la maquinaria que de nuevo los pusiera a trotar. En las casetas, las lamparillas de naftalina se habían ido apagando una por una, y las lonas cubrían uno a uno los tableros de juego. Todo el gentío había vuelto a su casa, ya solo quedaba alguna lucecita en los ventanucos de las caravanas.
No, no había un solo lugar. Despacio, se dirigió hacia los carromatos que estaban más alejados del centro de la feria, y descubrió que solo en dos de ellos había luces. Sujetó con fuerza su bolso vacío y se quedó indecisa mientras decidía en cuál iba a molestar. Por fin optó por llamar a la ventana de uno pequeño y decrépito que estaba allí al lado. De puntillas, ojeó el interior. Delante de una cocinilla, tostando una rebanada de pan, estaba sentado el hombre más gordo que hubiera visto jamás. Dio tres golpecitos con los nudillos en el cristal y luego se escondió en las sombras. Oyó que el hombre salía hasta los escalones y preguntaba: «¿Quién? ¿Quién?». Pero no se atrevió a responder. «¿Quién? ¿Quién?», repitió.
La voz de aquel hombre, tan fina como grueso era su cuerpo, le hizo reír. Y él, al descubrir la risa, se volvió hacia donde la ocultaba la oscuridad.
—Primero llamas —dijo—, luego te escondes y después te ríes, ¿eh?
La niña apareció entonces en un círculo de luz, a sabiendas de que ya no le hacía falta seguir escondida.
—Una niña —dijo el hombre—. Anda, entra y sacúdete los pies.
Ni siquiera la esperó; ya se había retirado al interior del carromato, y ella no tuvo más remedio que seguirle, subir los escalones y meterse en aquel desordenado cuchitril. El hombre había vuelto a sentarse y seguía tostando la misma rebanada de pan.
—¿Estás ahí? —preguntó, porque en ese momento le daba la espalda.
—¿Cierro la puerta? —preguntó la niña. Y la cerró sin esperar respuesta. Se sentó en un camastro y le observó tostar el pan.
—Yo sé tostar el pan mejor que tú —dijo la niña.
—No me cabe ninguna duda —dijo el Gordo.
Vio que colocaba en un plato un trozo de pan carbonizado, y vio que enseguida ponía otro frente al fuego. Se le quemó inmediatamente.
—Déjame tostártelo —dijo ella. Y él le alargó con torpeza el tenedor y la barra entera.
—Córtalo —dijo—, tuéstalo y cómetelo.
Ella se sentó en la silla.
—Mira cómo me has hundido la cama —dijo el Gordo—, ¿quién eres tú para hundirme la cama?
—Me llamo Annie —dijo.
Enseguida tuvo todo el pan tostado y untado de mantequilla, y la niña lo dispuso en dos platos y acercó dos sillas a la mesa.
—Yo me voy a comer lo mío en la cama —dijo el Gordo—. Tú tómatelo aquí.
Cuando acabaron la cena, él apartó su silla y se puso a contemplarla desde el otro extremo de la mesa.
—Yo soy el Gordo —dijo—. Soy de Treorchy. El adivino de ahí al lado es de Aberdare.
—Yo no soy de la feria —dijo la niña—. Vengo de Cardiff.
—Cardiff es una ciudad bien grande —asintió el Gordo. Y le preguntó por qué andaba por allí.
—Por dinero —dijo Annie.
Y luego él le contó cosas de la feria, los sitios por donde había andado, la gente que había conocido. Le dijo cuántos años tenía, qué pensaba, cómo se llamaban sus hermanos y cómo le gustaría ponerle a su hijo. Le enseñó una postal del puerto de Boston y un retrato de su madre, que era levantadora de pesas. Y le contó cómo era el verano en Irlanda.
—Yo siempre he sido así de gordo —dijo—, y ahora ya soy el Gordo. Como soy tan gordo, nadie me quiere tocar.
Le habló de una ola de calor en Sicilia, le habló del Mediterráneo. Ella le habló del niño que había encontrado en el puesto del astrólogo.
—Eso es por culpa de las estrellas otra vez —dijo él.
—Ese niño se va a morir —dijo Annie.
Él abrió la puerta y salió a las tinieblas. Ella no se movió. Se quedó mirando en derredor, pensando que a lo mejor él se había ido a buscar a un policía. Sería una fatalidad que la volviera a pillar la policía. Al otro lado de la puerta abierta, la noche estaba inhóspita y ella acercó la silla a la cocina.
«Si me van a pillar, mejor será que me pillen caliente», se dijo.
Por el ruido, supo que el Gordo se acercaba y se echó a temblar. Subió los escalones como una montaña con patas, y ella apretó las manos debajo de su pecho flaco. A pesar de la oscuridad, vio que el Gordo sonreía.
—Mira lo que han hecho las estrellas —dijo. Traía en los brazos al niño del astrólogo.
Ella lo acunó. El niño lloriqueó en su regazo hasta quedarse callado. La niña le contó el miedo que había pasado después de que se fuera.
—¿Y qué iba a hacer yo con un policía?
Ella le contó que un policía la estaba buscando.
—¿Y qué has hecho tú para que te ande buscando la policía?
Ella no contestó. Tan solo se llevó al niño al pecho estéril. Y él vio qué flaca estaba.
—Tienes que comer, Cardiff —dijo.
Y entonces se echó a llorar el niño. De un gemido, pasó el llanto a convertirse en una tormenta de desesperación. La niña lo mecía, pero nada lograba aliviarlo.
—¡Calla, calla! —dijo el Gordo, pero el llanto todavía fue en aumento. Annie lo sofocaba con besos y caricias, pero persistían los alaridos.
—Tenemos que hacer algo —dijo ella.
—Cántale una nana.
Así lo hizo, pero al niño no le gustó.
—Solo podemos hacer una cosa —dijo—. Tenemos que llevarlo al tiovivo.
Y con el niño abrazado al cuello, bajó deprisa las escaleras del carromato y corrió por entre la feria, desierta, mientras el Gordo jadeaba pegado a sus talones.
Entre puestos y tenderetes llegaron hasta el centro de la feria, donde estaban los caballitos del tiovivo, y subió a una de las monturas.
—Ponlo en marcha —dijo ella.
Desde lejos se oía al Gordo dando vueltas al manubrio con que se echaba a andar aquel mecanismo que ponía a galopar a los caballitos el día entero. Ella oía bien el runrún espasmódico de la maquinaria. Al pie de los caballitos, las tablas se estremecían en un crujido. La niña vio que el Gordo apalancaba una manivela y lo vio sentarse en la montura del caballito más pequeño. El tiovivo empezó a dar vueltas al principio despacio, pero enseguida ganó velocidad. El niño que llevaba en brazos la pequeña ahora ya no lloraba: batía las palmas. El airecillo de la noche le mesaba el cabello, la música le vibraba en los oídos. Los caballitos seguían dando vueltas y más vueltas, y el trepidar de sus pezuñas acallaba los lamentos del viento de la noche.
Y así fue como empezaron a salir de sus carromatos las gentes de la feria, y así encontraron al Gordo y a la niña de negro que llevaba en brazos a un pequeño. En sus corceles mecánicos daban vueltas y más vueltas, al compás de una música de organillo que iba en aumento.
—————————————
Autor: Dylan Thomas. Traductor: Miguel Martínez-Lage. Título: Cuentos completos. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


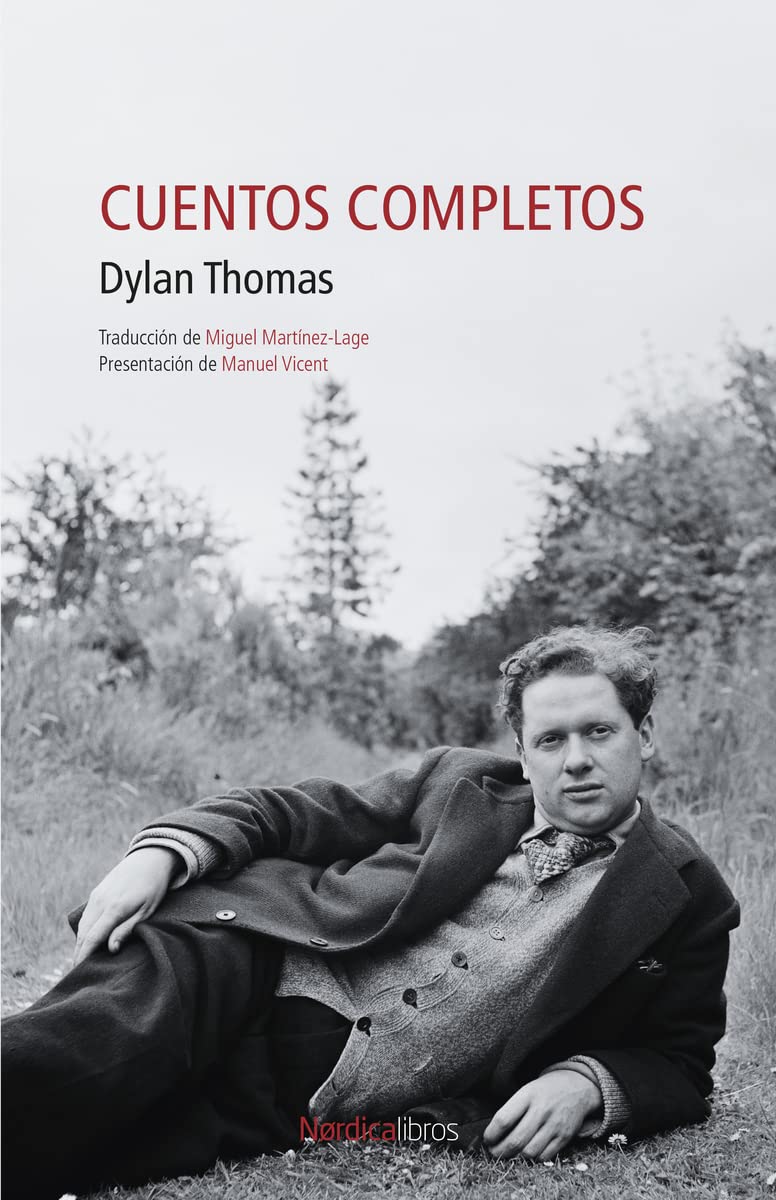



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: