Es curioso que, siendo tan rico en todos los aspectos el idioma que tenemos, carezca de una palabra precisa desde el punto de vista cotidiano para el asunto que nos va a ocupar a continuación, la soledad. Para poder ir rápidamente al grano, me limitaré a contrastar la situación de nuestra lengua con el inglés que, para tratar de la soledad, distingue solitude (soledad buscada) de loneliness (soledad no querida). Ya ven que he tenido que buscar en castellano dos o más palabras para designar lo mismo que el término inglés. Los traductores lo tienen crudo: es verdad que pueden usar palabras como solitariedad (invento de Unamuno), solitud, retraimiento, retiro, solipsismo o, simplemente, aislamiento, pero todas ellas tienen inconvenientes y, sobre todo, no pueden competir con la matriz, soledad, que reina como el sol y deslumbra toda alternativa.
El último premio Jovellanos de Ensayo (2025), Andrés Ortega, trata de resolver todos esos problemas de un modo muy inteligente ya desde el propio título: Soledad sin solitud: Por qué tantos están tan solos (ediciones Nobel). Dejando aparte las cuestiones terminológicas y conceptuales —es decir, tenga más o menos viabilidad la propuesta de solitud— lo que interesa destacar en esta reflexión es el carácter, más que paradójico, brutalmente contradictorio que presenta en este ámbito la sociedad que hemos construido: una era de hiperconectividad que, sin embargo, nos condena por un lado a estar más solos que nunca y, por otro, al mismo tiempo, impide la soledad satisfactoria.
Como se ha dicho ya en múltiples ocasiones, el individuo del siglo XXI ha sustituido la relación personal, tangible, cara a cara, que posibilita un contacto físico, por una comunicación fría, impersonal, a través de pantallas u otros sofisticados medios tecnológicos. Podría parecer que en el fondo hacemos lo mismo con otros instrumentos, pero no es así, porque la llamada realidad virtual o paralela no es tanto realidad como artificio y hasta simulación. Sus efectos psicológicos y emocionales son demoledores: a la vez que se dificulta la soledad creativa (solitud), nos hundimos en la depresión de la soledad impuesta (alienación).
Estos rasgos tan llamativos del mundo digital en el que estamos instalados —y del que somos en cierto modo prisioneros— han desencadenado en los últimos tiempos una catarata de publicaciones sobre cómo vivimos la soledad en nuestros días. Necesitamos reflexionar acerca de lo específico de la soledad actual, es decir, en qué se diferencia de la soledad de antaño y cómo le afectan las nuevas condiciones de vida, la globalización y, sobre todo, la revolución tecnológica. Teniendo a priori todos los elementos para progresar material y moralmente, no parece que lo hayamos conseguido. Más bien, al contrario.
Para ubicarnos, como casi siempre, debemos mirar al pasado, para precisar dónde estamos en este turbio presente y para descifrar adónde nos dirigimos. Una perspectiva global es lo que ofrecen obras como Una historia de la soledad, de David Vincent (traducción de Horario Pons, Fondo de Cultura Económica) y Una biografía de la soledad: Historia de una emoción, de Fay Bound Alberti (traducción de Lucía Alba Martínez, Alianza). Aunque sus objetivos pueden parecer coincidentes, se trata de obras muy disímiles. La primera, la de Vincent, es una historia clásica, a partir de fuentes literarias e históricas, de cómo se ha entendido y cómo ha evolucionado la soledad en el mundo occidental desde fines del siglo XVIII. La segunda, la de Alberti, es una aproximación más personal, con una fuerte impronta literaria y hasta poética, que hace hincapié en el aspecto emotivo de la soledad e indaga en su génesis histórica, vinculada a la modernidad y al capitalismo.
Pese a las diferencias apuntadas, ambas obras coinciden o convergen en la dimensión ensayística. Pero, lejos de ser monolítica, la soledad tiene un carácter proteico que la hace idónea para un tratamiento puramente literario, en su sentido prístino: una recreación de las soledades en tiempos y espacios heterogéneos, con protagonistas de toda índole, de un confín a otro del globo. Por decirlo con una acuñación perfecta, un Mapa de soledades. Tal es el título de una deslumbrante obra (publicada por Seix Barral) de Juan Gómez Bárcena, que viaja con la imaginación y con un bagaje nada trivial de datos contrastados, a los más diversos escenarios donde se puede vivir, sentir y hasta morir de soledad. Puede ser en una isla o en un desierto, pero también en medio de la selva o entre la multitud, o incluso siendo prisionero en una celda o estando en una celda en oración.
Cito esta última palabra, con toda intención, porque la impronta laica dominante en nuestra sociedad puede diluir o desdibujar una de las dimensiones tradicionales de la soledad, ese carácter de recogimiento íntimo que, en una simplificación usual pero excesiva, tendemos a denominar mística o religiosa. No hay que ser un eremita o un anacoreta para buscar la soledad y habitar gozoso en ella, por lo menos en determinados momentos de la vida. En Breve tratado de la soledad (Kairós), Mario Satz nos habla de «la llamada interior» y del «aprendizaje» de la soledad. Tanto en el cristianismo, como en el taoísmo y el budismo —pero no solo en ellos y no solo con una impronta religiosa— se busca el alejamiento de la sociedad para conquistar la serenidad y encontrarse uno mismo mediante el silencio y la meditación.
La vivencia de la soledad tiene una vertiente estructural y otra coyuntural. Antes de tratar de la primera, obviamente más importante, quisiera detenerme brevemente en la segunda. El reciente confinamiento en sus propias casas de la población en casi todo el mundo a causa de la pandemia de COVID, ha generado unos problemas físicos y psíquicos que han llevado al primer plano de preocupación la soledad vivida a la vez como imposición, retraimiento y angustia. Si el teletrabajo sustituye a la presencia física en el puesto laboral, las telecomunicaciones desplazan las citas tradicionales. Debe subrayarse una vez más que no es una mera sustitución sino una transformación cuyas consecuencias aún no podemos calibrar y que afectan a la vida cotidiana, la convivencia y hasta la indumentaria. Lo expresa muy bien el título de un ensayo de Pascal Bruckner, Vivir en zapatillas (traducción de María Belmonte Barrenechea, Siruela).
Aunque Bruckner no aborda directamente el tema de la soledad, esta termina colándose por las rendijas de ese nuevo estado de «renuncia al mundo» que se extiende imparable. No sería tan grave si no fuera soledad forzada o inducida y, sobre todo, si no fuera porque el mundo actual también nos rechaza, o tal parece, como si careciese de sentido la sociabilidad secular. De ahí que la cuestión estructural haya alcanzado cotas de auténtica alarma, desplazando a esa otra imposibilidad de solitud o soledad deseada y fructífera.
Cuando hoy vemos en los titulares de los medios que una nueva epidemia silenciosa se extiende por las sociedades modernas, todos sabemos de qué se trata. La cuestión es tan grave que no admite dilaciones. Hacen falta medidas urgentes en el ámbito político, social, económico, cultural, médico y psicológico. No estaría completo el panorama que he tratado de ofrecer aquí si no mencionara un libro que aborda el problema con toda su crudeza: se trata de un volumen colectivo coordinado por Esteban Sánchez Moreno y José Guillermo Fouce Fernández: Soledad no deseada (Los libros de la Catarata). Si la solitud ha sido para algunos la puerta de entrada en el Paraíso, la soledad es para muchos (muchísimos) el verdadero Infierno de nuestra era y de nuestro mundo.



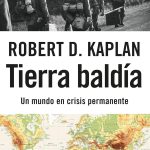


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: