Este libro contiene relatos vividos y escritos en primera persona sobre la cruel supervivencia de los refugiados en los confines que separan Afganistán e Irán, tras más de 40 años de guerras. La autora antepone a cada una de las crónicas una reflexión sobre el estado de las cosas.
En Zenda ofrecemos un extracto de La frontera de los olvidados (De Conatus), de Aliyeh Ataei.
***
Para el exiliado, el mundo está en constante mutación. Sus coordenadas cambian y llega un día en que ya no son las que él dejó llevando un hatillo bajo el brazo. El mundo cambia y el exiliado también. La guerra y el exilio vuelven caduca la noción de estabilidad, y la inestabilidad acaba convirtiéndose en la norma. Por eso, cuando el exiliado oye decir que la guerra ha terminado, vuelve rápidamente hacia su casa. ¿Cómo imagina que encontrará su casa, cuya llave entregó a unos extranjeros cuando partió? ¿Qué es lo que quiere? Quiere reconstruir su mundo ignorando que ha cambiado y él también. Se empeña en ello y lo cree posible. El exiliado es alguien que se ha perdido en tierra de nadie, entre la vida y la muerte, y busca quizás reconstruirse a sí mismo por encima de todo, sin preocuparse por el estado de su casa, que otros han dejado reducida a escombros.
LA GUERRA HA TERMINADO, ESTAMOSEN PLENA RECONSTRUCCIÓN
Año 1389 del calendario solar persa (2010)
Biryand, Irán
Mi tía materna se llama Anar, como la fruta (granada). Nadie sabía, ni siquiera ella misma, por qué le habían puesto ese nombre, lo cierto era que su vida tenía un claro sabor agridulce, como las granadas. Empezando por su rostro: a los siete años se había caído de la bicicleta y se había partido el labio superior, quedándole una cicatriz muy parecida al de una granada rajada. La vergüenza que le producía esta deformidad hizo que creciera taciturna y reservada. El hecho de tener un nombre cuyos atributos uno acaba manifestando, no tiene nada de sorprendente en nuestra cultura, ya que, como reza un proverbio persa, nadie escapa al destino de su nombre. Pero, en el caso de mi tía, esto iba más allá del hecho de tener una cicatriz en el labio. A los diecisiete años se había comprometido con un primo suyo que murió unos meses antes de la boda en un accidente de coche, en la carretera que va de Kabul a Kandahar. En aquella época, uno podía tener la suerte de sobrevivir a las guerras tribales, pero finalmente acababa muriendo como en todas partes: de accidente, infarto o cáncer…
Durante tres años, es decir, hasta que cumplió los veinte años, estuvo poniéndose cada noche y en silencio su vestido de novia.
(…)
En la época en que Anar decidió regresar a Afganistán, yo ya estaba establecida en Teherán y la acompañé al aeropuerto. No entendía por qué había tomado la decisión de volver a un país en donde reinaba una gran incertidumbre tras la caída de los talibanes y, en definitiva, a un país devastado que ya no tenía nada que ver con el que había dejado en su juventud. ¿Era consciente de eso? Pero ¿quién era yo para darle lecciones? ¿Qué exiliado no siente la necesidad de volver a su casa por miserable que esta sea? A mí misma me habían asaltado muchos interrogantes después de la caída de los talibanes y la instauración de la República islámica de Afganistán. ¿De dónde era yo? ¿Del lugar en el que había pasado mi infancia? ¿Cuáles eran exactamente mis raíces? ¿En qué se basaba mi identidad? ¿Qué era en sí la identidad? Probablemente, Anar no se hiciera tantas preguntas a los sesenta años. Me dijo adiós con la mano al cruzar la puerta de embarque y se alejó.
Al principio, enviaba fotos y correos electrónicos desde Kabul. Había recuperado la gran propiedad de su padre en Paghmán. La casa estaba en ruinas y en gran parte calcinada, pero Anar quería mostrarnos a toda costa lo que quedaba de ella. En una fotografía posaba ante una imponente chimenea decorada con estucos de yeso, pero, al mirarla más de cerca, se adivinaba que la pared de la chimenea era la única que aún quedaba en pie entre los escombros. En otra foto se la veía sentada al borde de un gran estanque seco y lleno de sacos y bidones vacíos. Alzaba los ojos hacia el cielo y detrás se distinguía el frontón dañado y ennegrecido por el fuego. Gracias a mi tío, que se conocía la historia de todas las casas de aquella zona, me enteré de que la casa del padre de Anar había sido requisada por los comunistas antes de caer en manos de los muyahidines y luego de los talibanes. Anar, por supuesto, no decía nada en sus correos acerca de todos los trámites que había tenido que hacer para lograr recuperarla. Finalmente, instalada ya en su casa, nos envió un correo electrónico en el que decía: «La guerra ha terminado, estamos en plena reconstrucción…».
En menos de un mes ya se había puesto a dar clases de inglés a unos niños en su casa. Para enseñar una lengua, te tiene que gustar hablar, y ella era más bien callada. En una de las fotos se la veía cubierta con un velo delante de una pizarra con las letras del alfabeto latino. Un grupito de niñas y niños estaban sentados en el suelo de la habitación de la imponente casa semidestruida y sonreían al objetivo. Anar tenía una deslumbrante sonrisa que realzaba su mandíbula y su labio partido.
Esa fue la última foto que recibimos de ella.
Durante todo ese tiempo, su marido rogó encarecidamente a mi madre que le ayudara a convencer a Anar de que regresara a Irán, decía que era una inconsciente y que la iban a matar. ¿Lo decía por amor o por compasión? Fuera como fuese, logró convencer a mis padres de que tomaran medidas. Aquí nadie se hacía ilusiones con el futuro de Afganistán, pero convencer a alguien que había partido con tantas esperanzas de reconstruir su vida sobre unas ruinas era harina de otro costal. Anar estaba convencida de que los talibanes habían sido erradicados para siempre y que el país renacería nuevamente. Según ella, la información que nos llegaba era muy exagerada. Finalmente, alegamos el estado de salud de mi madre para hacerla volver. Unos días antes de su partida, nos enteramos de que la habían hospitalizado.
Las fronteras entre Irán y Afganistán se cerraron de nuevo, por lo que nadie podía cruzarlas legalmente. Contratamos a un coyote de confianza para que fuese a recogerla. Dos semanas después, se bajó de un Peugeot 405 gris en Biryand, envuelta de pies a cabeza en un chador negro y una especie de mordaza blanca atada alrededor de la mandíbula. Todos corrimos al patio para saludarla. Cuando nos vio, sus ojos se iluminaron. Señaló a su boca y, con muchos esfuerzos, hizo una especie de ruido sordo. No podía hablar.
El contrabandista, un pariente lejano nuestro que se llamaba Mohammad Ozmán, se bajó del coche con una pequeña maleta y nos dijo:
—Los talibanes le cortaron la lengua para que no enseñara inglés a los niños.
Los ojos de Anar continúan sonriendo y seguirán sonriendo hasta la eternidad.
—————————————
Autor: Aliyeh Ataei. Título: La frontera de los olvidados. Traducción: Javier Hernández Díaz. Editorial: De Conatus. Venta: Todos tus libros.


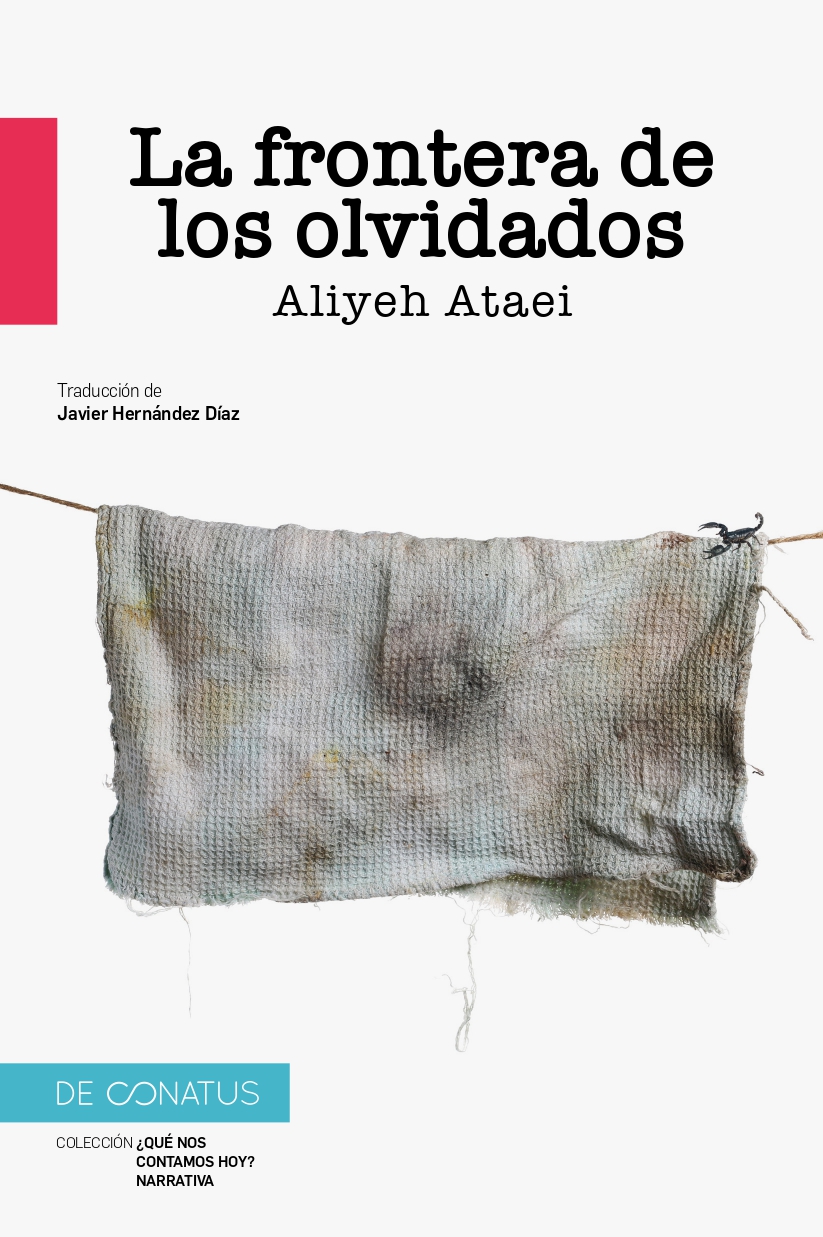



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: