Empecemos por lo evidente: Las fidelidades, de Diane Brasseur, no es una gran novela. Es, con todo, un libro que se lee bastante bien, y eso ya dice mucho en su favor. No podemos aspirar a que cada libro que leamos nos cambie la vida. Con que nos haga pasar un rato agradable, es más que suficiente.
Contaros la novela es muy fácil porque en ella no pasa absolutamente nada. En apariencia, el libro trata de la relación que mantiene un hombre de 54 años con su amante de 31. La inquietud que le provoca al narrador esta diferencia de edad queda reflejada desde el primer párrafo:
No quiero envejecer. No quiero que me aparezcan manchas marrones en las manos, no quiero que me gotee la nariz sin darme cuenta, no quiero pedirle a mi interlocutor que repita lo que acaba de decir poniendo mi mano detrás de la oreja para que haga resonancia. No quiero olvidar el nombre de una ciudad en la que he estado, no quiero empalmarme menos, no quiero que me cedan el asiento en el autobús a pesar de que yo lo hago, a pesar de que le digo a mi hija que lo haga. No quiero encarar la muerte serenamente.
Digo que Las fidelidades trata en apariencia de esta relación porque lo que se cuenta no se sitúa en el terreno de lo factual, sino de lo factible. El libro se presenta como una sucesión de escenas, protagonizadas por la mujer del narrador o por su amante, pero que son imaginadas por él. Piensa, por ejemplo, en cómo reaccionará su mujer cuando descubra su infidelidad al mirar involuntariamente su móvil, que él habrá dejado olvidado en la repisa de la chimenea, mientras pasa el aspirador. Piensa en qué estará pensando su amante en ese mismo instante, mientras él está en la cama con su mujer. Piensa en cómo será la relación que tendrá su amante con su hija, la complicidad que se creará entre ellas, las preguntas que su hija le hará a su amante, las mismas que nunca se habrá atrevido a hacerle a su madre. Piensa en cómo las dos irán a la piscina y en qué pensará su hija cuando vea en el vestuario el cuerpo desnudo de su amante bajo la ducha. La novela trata, por tanto, de lo que un hombre piensa que dos mujeres pensarán o harán, y en este punto Diane Brasseur alcanza un eminente grado de penetración psicológica.
Hay un detalle de Las fidelidades que no quisiera pasar por alto, y es que, si bien nunca llegamos a saber el nombre de la mujer, sí sabemos desde el inicio el nombre de la amante. Se llama Alix.
Del nombre de Alix, la letra que prefiero es la x.
Alix es como Alice, pero mejor.
Es un nombre del que uno se acuerda. Alix no es Julie o Marie.
Cuando estoy con ella, no me canso de repetir su nombre, como si cada vez dijese: “Mi amor”. A veces hago énfasis en la segunda sílaba y, en mi boca, mucho tiempo, arrastro la x.
Al igual que al protagonista de la novela, me gusta el nombre de Alix. No solo por su sonoridad, sino porque hubo una época de mi vida en la que decir “Alix” también equivalió a decir “Mi amor”.
Alix, mi Alix, había venido desde Connecticut para estudiar un año en la Universidad Autónoma de Madrid y nos conocimos en el tren de cercanías que tomábamos tras las clases en la facultad. Era un mes de diciembre de hace 20 años y me fijé en ella nada más subir al tren.
Yo llevaba un gabán de marinero que me había comprado en el Lefties de Gran Vía por 19,95 euros. Era una prenda que lucía con orgullo y que me imprimía seguridad, tal vez porque aún no había descubierto que, cuando me la abrochaba por delante, se me abría por detrás, exponiendo ominosamente mi trasero (es lo que tienen los Lefties de 19,95 euros). Esta seguridad me permitió observarla con descaro.
Recuerdo que ella llevaba gafas ese día, a pesar de que nunca más la volví a ver con ellas. Eran de un violeta tornasolado que combinaba a la perfección con su cabello rojizo, sus ojos azul verdoso y su piel ligeramente pecosa. En un primer momento me figuré que sería alemana. Más adelante descubriría que era americana de ascendencia irlandesa.
Los dos íbamos de pie en el cercanías, a un metro y medio de distancia, y yo no dejaba de preguntarme: “Cuando nuestras miradas se han cruzado, ¿me ha sonreído o ha sido una ilusión mía?”. Me pareció que su sonrisa tenía la forma de una ola de mar.
Desde un principio tuve claro que debía hablar con ella. Nunca había abordado así a una desconocida, pero decidí que aquella sería mi primera vez (tal vez por influencia de las novelas francesas que había leído, en donde los personajes no se conocen de noche en un bar, sino que ligan en la calle en horario de oficina). Me faltaba, no obstante, el valor necesario para dar el paso, y durante todo el viaje estuve tratando de encontrarlo.
Creo que lo acabó de decidirme fue que aquel día tenía que estudiar para un examen. Aquella pelirroja, sin embargo, me ofrecía una alternativa más tentadora. Eran las seis de la tarde. Podía volver a casa a estudiar o podía enamorarme. Elegí enamorarme.
Alix y yo bajamos en la estación de Nuevos Ministerios y la seguí en dirección a las escaleras mecánicas. Resolví lanzar el ataque cuanto antes porque sentí que, a cada segundo que pasara, se iría mermando mi confianza, al igual que le ocurre al narrador de Las fidelidades:
Al principio, cuando llamaba a Alix, marcaba su número muy rápido para evitar la tentación de cambiar de idea. Le escribía emails sin releerlos para estar seguro de enviarlos. Subía las escaleras de su casa de cuatro en cuatro.
—No trates de pensar una frase ocurrente porque ninguna te va a convencer —pensé—. Atrévete únicamente a encararla y después no tendrás más remedio que hablar con ella.
Así lo hice. Justo antes de que subiera las escaleras, le di un par de toquecitos en el hombro y contuve la respiración. Para mi sorpresa, ella se volvió con el gesto sereno, sin el menor rastro de extrañeza, como si hubiese estado a la espera de aquel momento. Le dije entonces la única frase que no me sonó estúpida del todo:
—Disculpa, pero te he visto en el tren y he pensado que tú y yo deberíamos conocernos.
Alix no dijo nada. Tan solo asintió y sonrió, y subimos juntos las escaleras mecánicas.
—Así que es así de fácil —pensé—. Las novelas francesas tenían razón.
Al llegar al metro, nos intercambiamos los teléfonos y regresé a casa en un vagón que avanzaba a ritmo de marcha triunfal. Creo que aquella noche no estudié demasiado.
Unos días después, quedé con Alix para tomar un café en la universidad. De aquella primera cita, tan solo recuerdo que hablamos de corbatas. Le comenté que me llamaba la atención que los políticos de Estados Unidos siempre llevasen corbatas azules o rojas. Yo pensaba que era por los colores de la bandera, pero Alix, que estudiaba Relaciones Internacionales, me sacó de mi error.
—Llevan esas corbatas —me dijo— porque está demostrado que esos colores, junto con la camisa blanca, son los que mayor impacto visual producen.
Las fidelidades se inicia con un viaje que el narrador va a realizar a Nueva York para pasar las navidades con su familia. Acaba de despedirse de su amante, Alix, y se pregunta qué pasará durante todo ese tiempo hasta que vuelva a verla. Le asalta el temor de que Alix pueda conocer a otro hombre, un hombre más joven y atractivo que él. Le angustia la posibilidad de tener que afrontar a su vuelta que la ha perdido para siempre.
Como en la novela, aquel día me despedí de Alix para ir a pasar las navidades a Alicante. Al poco de llegar, decidí mandarle un email para evitar que se cortara el hilo que nos unía. No obtuve, sin embargo, respuesta a mi misiva y, al igual que al narrador de la novela, me afligió pensar que la había perdido sin remedio.
Anduve penando todas las navidades hasta que el día de Reyes recibí la contestación de Alix. Se disculpaba por la tardanza y me decía que mi email había ido a parar a la carpeta de Correo no deseado, de lo cual no se había dado cuenta hasta entonces.
—Esto es ser adulto —pensé—: que tu mejor regalo de Reyes sea recibir un email de Alix.
En aquella carta, Alix me contaba cómo habían sido sus vacaciones y se despedía con esta frase: “Espero que hablemos pronto”. Con estas cuatro palabras sonando en bucle, regresé a Madrid como el rey que vuelve del exilio para ocupar su trono. Y Alix y yo volvimos a quedar.
Esta vez nos vimos de noche, en un bar de Malasaña. No recuerdo nada de lo que hablamos aquella vez, pero sí que estuvimos largo tiempo y que me sentí muy cómodo en todo momento. Como se cuenta en el último capítulo de Las fidelidades, donde el narrador rememora una de sus primeras citas con Alix:
Los temas se encadenaban como si nuestra conversación estuviese escrita y los silencios también. Naturalmente, el tiempo pasaba demasiado rápido.
Al cabo de una hora, debido al té y a la excitación, tuve que ir al baño.
Al igual que el narrador, yo también me pedí un té. No quería beber alcohol para estar en plenitud de facultades por si aquella noche me tocaba coronar el Everest. Y al igual que él, cuando volví del baño me pedí otro para continuar la conversación.
Al acabar la velada, acompañé a Alix a la boca del metro. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos quedamos en silencio unos segundos, contemplándonos. Supe que el momento de la verdad había llegado y me incliné para besarla. Ella se mantuvo en su puesto todo el tiempo, sin hacer el menor movimiento, y, cuando mis labios estaban a punto de tocar los suyos, los abrió para decir una única palabra:
—No.
Frené en seco mi incursión al paraíso y la miré perplejo. Se le había nublado la sonrisa.
—Tengo novio —me dijo.
Me pareció un detalle irrelevante y así se lo hice saber.
—No me importa.
Ella cerró entonces la única puerta por la que podía colarme en su vida.
—Pero a mí sí.
No intenté averiguar si era una negativa definitiva o si esperaba que yo insistiera. Aquel no marcaba para mí el final del trayecto. ¿Qué podría haberle dicho para convencerla? ¿Que lo que pasa en Madrid se queda en Madrid? ¿Que guardarle fidelidad a un novio que estaba a un océano de distancia era una falta de respeto a la vida? No tenía la menor intención de pleitear mi causa. No soy ese tipo de hombre. Yo siempre acepto un no por respuesta.
Me despedí de Alix con la mayor urbanidad de la que fui capaz, me alcé el cuello del gabán y me fui alejando por la avenida. No volví la vista atrás. Nunca sabré si ella lo hizo.
En el último capítulo de Las fidelidades, el protagonista nos cuenta cómo fue la primera vez que Alix y él se besaron. Al igual que en mi caso, queda con Alix en un bar en enero. Y lleva, como yo, un abrigo azul. Solo que, en Las fidelidades, Alix sí se deja besar. En Las fidelidades, es a Alix a quien no le importa que él tenga pareja. Pero más allá de esto, si os recomiendo este capítulo, es porque está impecablemente construido desde un punto de vista literario. Es un relato que cumple la máxima de Chéjov de que, si en la primera línea de un cuento aparece un clavo, en la última el protagonista tiene que pincharse con él. Todo aquello que parece casual cobra sentido al final, y solo entonces comprendes por qué la cita es en invierno, por qué él tiene que levantarse para ir al baño y por qué va vestido de esa forma. Es un relato tan bien pensado que debería enseñarse en las escuelas de escritura (si es que las escuelas de escritura sirven para algo, que yo creo que no).
Así que, como os decía, no hace falta que os leáis toda la novela, sino tan solo el capítulo final. Para que descubráis cómo supo el narrador que Alix, esta vez sí, se dejaría besar.


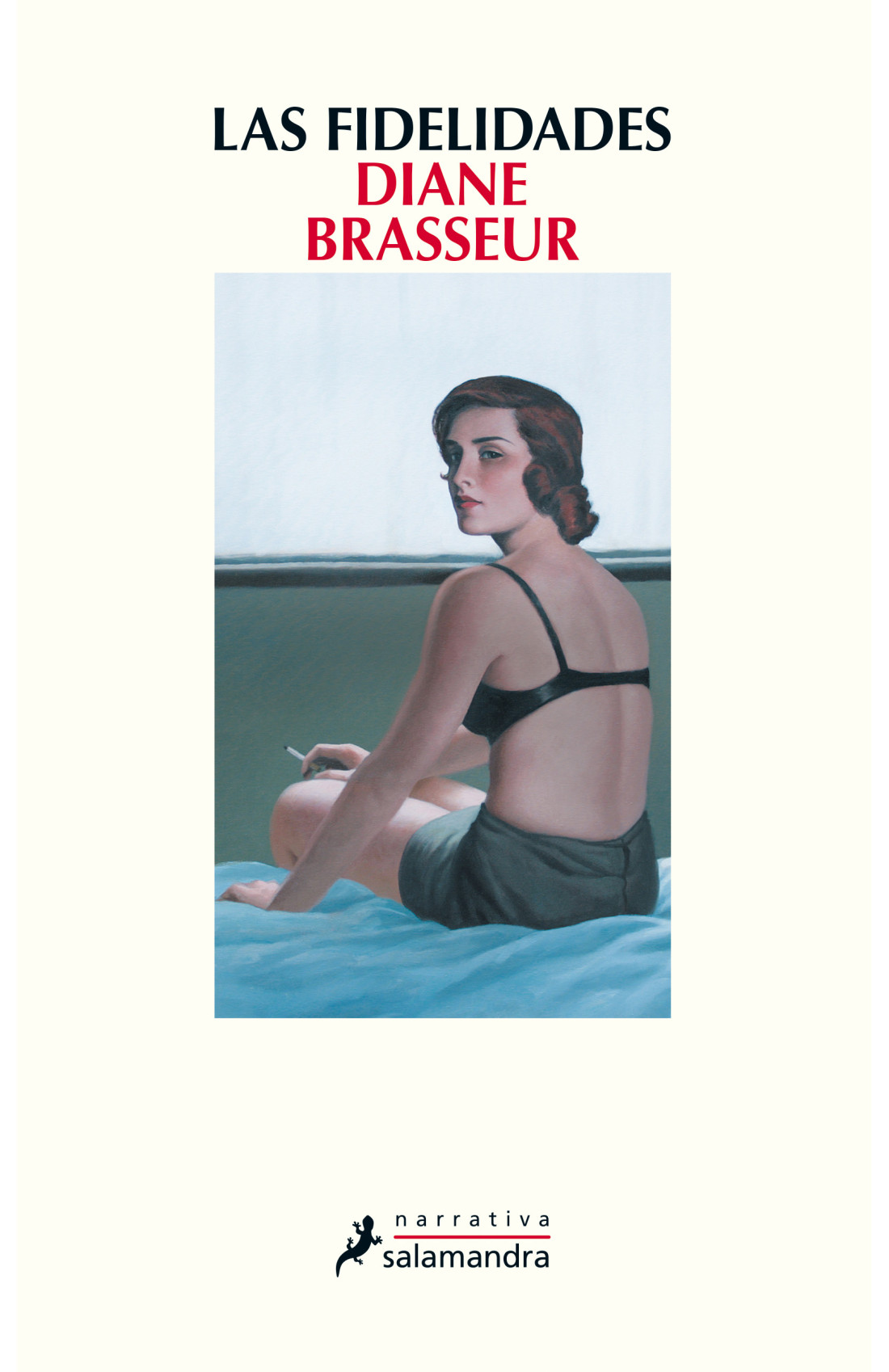
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: