En el siglo XV, un pintor aquejado de mal de amores recibe el encargo de copiar manuscritos en una abadía de Saint-Michel. Ese trabajo le ayudará a sanar su alma. Este relato habla de la belleza de las palabras; es un tributo fabuloso a los libros y a quienes los crean.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de A merced del mar (Minúscula), de Dominique Fortier.
***
La primera vez que lo vi, tenía trece años, una edad en ese limbo entre la infancia y la adolescencia, cuando ya sabes quién eres pero ignoras si algún día llegarás a serlo. Fue una especie de flechazo. No recuerdo nada preciso, salvo una certeza, señal de una fascinación tan profunda que se asemejaba al estupor: acababa de llegar a un sitio que había estado bus cando sin conocerlo, sin siquiera saber que existía.
***
Independientemente del ángulo desde el que se mire, resulta imposible ver con exactitud dónde termina la roca y dónde comienza la iglesia. Como si la propia montaña se estrechase, se alargase y se afilase, sin intervención humana, para dar forma a la abadía. Como si una mañana la piedra hubiera decidido trepar hacia el cielo y detenerse mil años después. Pero no siempre ha tenido el aspecto actual; la familiar silueta, objeto de innumerables fotografías y rematada por la aguja en la que baila el arcángel, solo data del siglo XIX.
Antes del siglo VII, el monte Saint-Michel ni siquiera existía; el islote rocoso donde se yergue la abadía en la actualidad era conocido con el nombre de «monte Tombe»; por lo tanto, dos veces monte, pues al parecer tombe no de signaba una sepultura, sino una simple elevación.
En torno al siglo VI, vivían en ese monte Tombe dos eremitas, que erigieron sendas capillas, una dedicada a san Esteban (el primer mártir cristiano) y la otra a san Sinforia no (al que debemos esa frase a la vez extraña y luminosa pronunciada durante su suplicio: «El mundo pasa como una sombra»). Su existencia transcurría en un aislamiento absoluto, consagraban sus días a la oración y sus noches a las visiones místicas. Vivían con nada: cada uno poseía una cogulla, un manto y un cobertor, y un cuchillo para ambos. Cuando andaban escasos de comida, hacían una hoguera con musgo y hierbas húmedas. Desde la orilla, los habitantes avistaban el humo y cargaban un burro con vituallas. El animal en filaba solo el camino del islote para abastecer a los santos hombres, que no deseaban mancillarse por el contacto con sus semejantes. Los eremitas descargaban las provisiones a regañadientes; habrían preferido no necesitar más alimento que su fe. El burro regresaba por el mismo camino, con las alforjas vacías golpeándole los flancos, a paso ligero por la arena de la bahía.
Según la leyenda, o una variación de esta, un día el burro se cruzó con un lobo que lo devoró. A partir de entonces, fue el lobo quien llevó de comer a los eremitas.
***
Durante el primer verano de mi hija, salíamos a pa sear todas las mañanas. Al cabo de unos minutos, se que daba dormida en el cochecito y yo me detenía en el parque Joyce o en el parque Pratt a contemplar los patos. Era un momento de gran quietud, por lo general el único del día. Me sentaba en un banco a la sombra de un árbol, sacaba un pequeño Moleskine y un rotulador de la bolsa del cochecito y, como en un sueño, iba tras aquel hombre de más de cinco siglos de edad que vivía entre las piedras del monte Saint-Michel. Su historia se mezclaba con la algarabía de los patitos, el viento soplando entre los dos ginkgos, macho y hembra, el correteo de las ardillas por la gran ca talpa de hojas anchas como caras y los parpadeos de mi hija abandonada al sueño. También los fui volcando en el papel desordenadamente porque me parecía que aquellos momentos eran de una importancia crucial y que, si no los ponía por escrito, se me olvidarían para siempre. Aquella libreta era mitad novela y mitad cuaderno de notas, me morando.
De noche, casi nunca me sentía con fuerzas para me ter el cochecito en casa antes de acostarme. Un día estalló una fuerte tormenta que lo caló todo. A la mañana siguiente, el cuaderno había duplicado su volumen y parecía una esponja empapada en agua. Las páginas estaban arrugadas, la mitad de las palabras se habían borrado; para ser más exactos, el centro, esto es, la mitad derecha de las páginas de la izquierda y la mitad izquierda de las páginas de la derecha. El resto aún se leía con claridad, pero a medio camino las palabras se desdibujaban, palidecían, se decoloraban y acababan desapareciendo. Quizá fue así, al mezclarse la tinta de unas y otras, cómo mi historia se fundió con la del monte Saint-Michel. Ahora ya no sería capaz de desenredarlas.
Esta anécdota se parece mucho a la escena final de Del buen uso de las estrellas, en la que lady Jane derrama una taza de té sobre los mapas que ha tardado horas en dibujar, cuyos colores se diluyen ante sus ojos. No lo hago adrede. Si lo hubiera inventado, lo habría escrito de otra manera. Pero el caso es que todos los días las palabras se ahogan en la lluvia, las lágrimas, el té, las historias se confunden, el pasado y el presente se entrelazan, las piedras y los árboles se hablan por encima de nuestra cabeza.
¿Cómo esos 2 hombres que no
existieron jamás pero que intento
inventar al mis tiempo
ora que viven
harán para
reunirse en la orilla
parque Pratt
sé que ellos
por escribirAnoche soñé que la abadía
partía a la deriva en un mar
tempestuoso, rozando los
capeando olas altas como
***
En ese año de gracia de 14**, el monte Saint-Michel se erguía en mitad de la bahía; en su centro se alzaba la abadía, y en medio de esta, cobijada alrededor del coro, la iglesia abacial. En medio del crucero había un hombre tendido, y en el corazón de ese hombre, un dolor tan hondo que la bahía no bastaba para contenerlo.
Carecía de fe, pero la Iglesia se lo perdonaba. Hay penas tan grandes que dispensan de creer. Tumbado sobre las losas, los brazos abiertos, el propio Éloi era una cruz.
—————————————
Autora: Dominique Fortier. Título: A merced del mar. Traducción: Iballa López Hernández. Editorial: Minúscula. Venta: Todos tus libros.


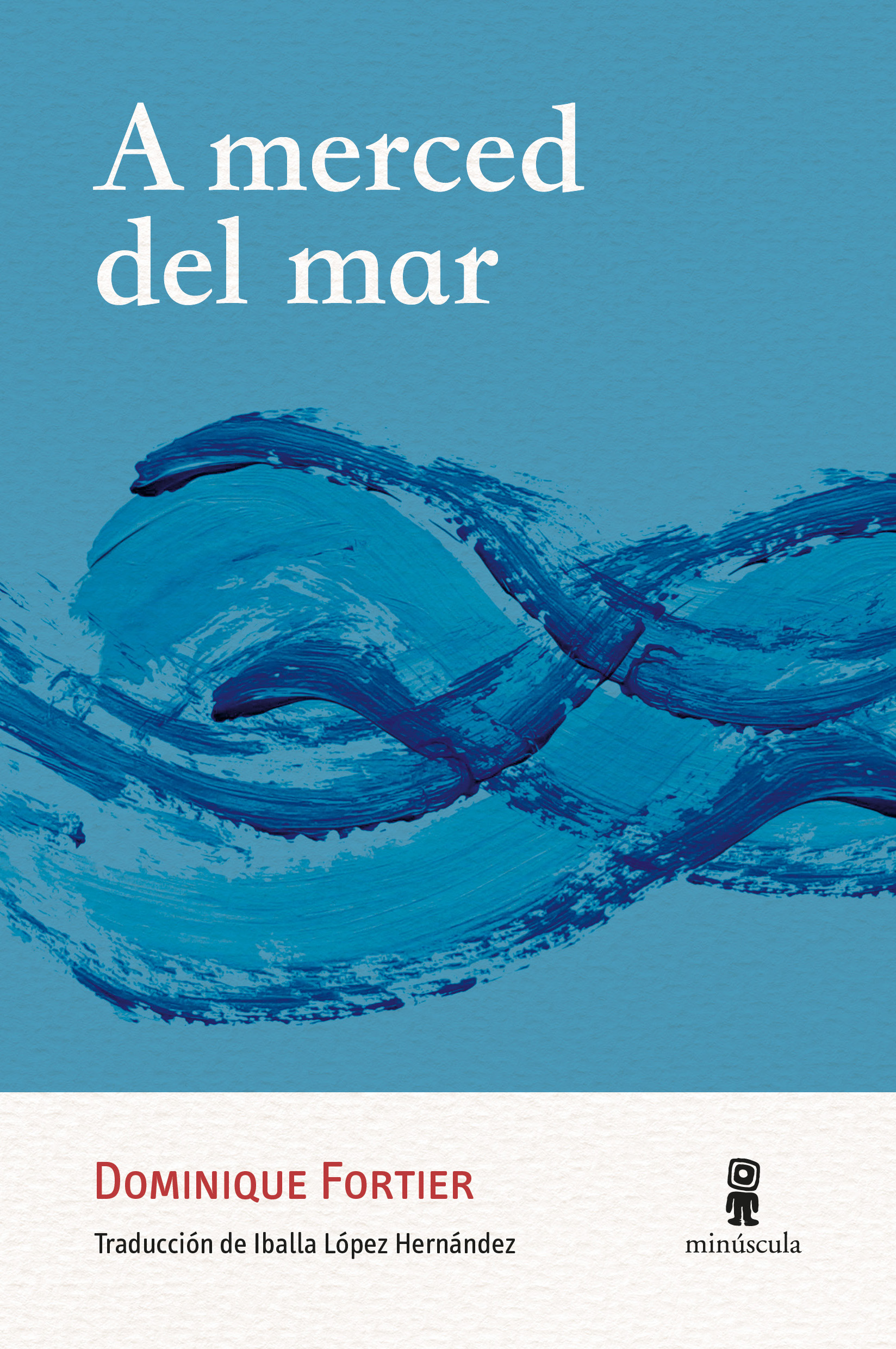



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: