La mayoría de los escritores —salvo los pájaros bobos de la literatura— no cesan de descifrar las claves de su arte, por lo que, con frecuencia, sus indagaciones teóricas se acaban convirtiendo en trasuntos creativos, y sus realizaciones creativas —poemas, relatos, novelas— en sustanciaciones teóricas. Esta develadora propensión lleva a los escritores a indagar en los aspectos creativos de otros autores, con el objeto de descifrar los interrogantes que su propia escritura plantea.
En este sentido, la tradición española viene de lejos, al encontrarse avalada por el prestigioso precedente de Gustavo Adolfo Bécquer y su Cartas literarias a una mujer (1860), y La poética (1883), de Ramón de Campoamor. Luego vendrían Juan Ramon Jiménez, Antonio Machado —quizá el poeta que haya hecho la poética más sustantiva de nuestra poesía contemporánea—, los poetas del 27 —Jorge Guillén, Luis Cernuda, Dámaso Alonso—, hasta llegar a Gabriel Celaya o al mismísimo Carlos Bousoño. Todos ellos se caracterizan por combinar en sus creaciones poéticas elementos teóricos —autorreferenciales y metadiscursivos— y, en sus ensayos y estudios, desarrollar sus cuestionamientos creativos.
Los ejemplos de este modo de obrar que caracteriza a los poetas modernos son múltiples en el ámbito de las letras españolas, si bien esta tendencia de poeta autorreflexivo, capaz de ahondar lúcida y razonadamente en su arte, suele atribuirse injustificadamente a la influencia de los autores anglosajones, debido a la fascinación que los poetas de la Escuela de Barcelona, especialmente Gil de Biedma, tuvieron por T. S. Eliot y W. H. Auden.
Ángel González es un buen ejemplo de poeta autorreflexivo —y, por lo tanto, muy contemporáneo—, que nunca ha cesado de reflexionar sobre su obra y el sentido último de su poesía, como se puede observar en las numerosas poéticas que recorren las tres etapas creativas con las que la crítica suele secuenciar su obra. En la reconocida como la más social y comprometida —desde Áspero mundo (1956) a Tratado de urbanismo (1967)—, pueden encontrarse tantas poéticas y textos metadiscursivos como en su segunda etapa poética, caracterizada, precisamente, por su confrontación con el nuevo paradigma poético, cuyos supuestos, estetizantes y destemporalizadores, predominaron desde mediados de los años sesenta hasta los inicios de la Transición.
Pero el poeta y el teórico, el creador y el pensador literario, se manifiestan, sobre todo, a partir de su presencia como profesor de literatura en algunas universidades norteamericanas, especialmente en la de Albuquerque, donde fijaría su residencia hasta su regreso definitivo a España. Es en esos años, acuciado por la imperiosa necesidad de acrecentar su currículum académico, cuando emprende una serie de estudios sobre aquellos autores que considera que han contribuido a prefigurar su escritura, especialmente Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, aunque en sus estudios también destacan los dedicados a Gabriel Celaya y Blas de Otero.
En estos poetas y en sus estudios literarios, Ángel González no solo buscaba las subrepticias claves de su escritura, sino la readaptación contextual de su poesía, o, si se prefiere, los supuestos creativos que reforzaran su disidente confrontación con el sistema de vigencias, tanto políticas como estéticas. Es por ello que, en algunas ocasiones, se tenga la impresión de que es el teórico quien escribe determinados poemas, y de que es el poeta, por el contrario, quien desarrolla algunas de sus más brillantes recensiones teóricas.
Sabemos que Ángel González estudió a sus predecesores desde el modernismo —incluso el de Rubén Darío, para contraponerlo al modernismo de Juan Ramón Jiménez— hasta los poetas —sus hermanos mayores— de la primera promoción de posguerra de la poesía engagée, entre los que especialmente se encuentran sus maestros —señalados más arriba—: Gabriel Celaya y Blas de Otero.
Por lo que cabe preguntarse si Ángel González, en esa profunda revisión que hizo en América sobre las claves y arcanos de su poesía, a través de sus autores más dilectos, para poder desplazar su poética hacia el compromiso textual y los valores inherentes de la palabra, no estudió también, en profundidad, los mecanismos de su poesía en alguno de sus coetáneos, de sus compañeros de generación.
La estancia de Ángel González en Barcelona como corrector de estilo, así como su relación con el grupo de poetas catalanes —Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, entre otros— fue decisiva para el desarrollo de su poesía. Por eso resulta llamativo que, aunque su obra poética dejase posteriormente huellas sutiles del interés por algunos de sus coetáneos —como puede verse en el homenaje a Jorge Guillén, «Glosas en homenaje a J. G.», incluido en Prosemas o menos (bien conocida es la admiración que ejerció el autor de Cántico sobre el joven Gil de Biedma), o en el que dedica a Claudio Rodríguez en Otoños y otras luces: «Glosas en homenaje a C. R.»—, no emprendiese una indagación teórica sobre ninguno de ellos. Especialmente sorprende en el caso de Jaime Gil de Biedma, por quien Ángel González sentía un profundo respeto intelectual y una clara afinidad poética.
Y, ciertamente, puede encontrarse un primer acercamiento analítico de Ángel González a la poesía de Jaime Gil de Biedma en su estudio del tono en los poemas del autor de Las personas del verbo. Se trata de un aspecto poco explorado en la obra del poeta barcelonés, pero que resulta deícticamente determinante en sus textos, para establecer, al mismo tiempo, el distanciamiento adecuado y la complicidad con el lector:
«el tono no es un añadido postizo al poema —como los gestos o la entonación en una lectura en voz alta—, sino que opera desde sus mismas palabras sin otras apoyaturas exteriores: el tono está marcado por el léxico, la sintaxis, el ritmo, la métrica, las imágenes, incluso la rima; depende exclusivamente de todo ello, a la vez que todo ello depende del tono para cobrar su sentido final» (74).
Este fragmento forma parte del artículo conjunto de Ángel González y Shirley Mangini Tono y poesía: A propósito de Jaime Gil de Biedma (Prohemio, 1975). Un artículo que puede considerarse precursor —quizá por ello la autora lo preserve significativamente en su libro— del estudio sobre Jaime Gil de Biedma que Shirley Mangini González dedicó al poeta barcelonés, publicado en 1980 por la editorial Júcar.
Cabe pensar, razonadamente, que tuvo que ser decisiva la influencia de Ángel González para que la incipiente investigadora norteamericana —que ulteriormente llegaría a ser una brillante y reconocida hispanista— se interesase por la poesía de Jaime Gil de Biedma hasta el extremo de convertirla en objeto de su trabajo de maestría, del artículo ya citado y del libro donde analiza críticamente la obra poética del autor de Las personas del verbo.
Shirley Mangini fue la primera esposa —oficial— de Ángel González, la que le acompañó en el breve pero intenso periodo de su segunda etapa creativa, que queda delimitado por Breves acotaciones para una biografía (1971) y Muestra, corregida y aumentada, de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan (1977), si bien lo que caracteriza su relación —igual que la sonata de Vinteuil en La Recherche— es su indagación biedmana, que marca el inicio y el final de su relación, ya que cuando aparece el libro sobre Jaime Gil de Biedma, en 1980, hacía un año que la brillante universitaria estaba contratada como profesora —assistant professor— en Yale, y por entonces, a pesar del apellido González que todavía preserva, ya estaban separados.
Shirley Mangini encontraría, a través de Gil de Biedma —y de su estancia con Ángel González en Barcelona—, a Juan Marsé, quien —y no Jaime Gil de Biedma— acabaría siendo el objeto central de su tesis doctoral (1982). En el novelista de Encerrados con un solo juguete, la estudiosa norteamericana descubrirá el rumbo que tomarán sus posteriores investigaciones en torno a la disidencia cultural —y los disidentes—del franquismo. Esta toma de conciencia sobre los pesares de nuestra historia reciente llevará a Mangini a rescatar del olvido y a reivindicar a las mujeres intelectuales de la Segunda República y de la Guerra Civil española, posteriormente silenciadas por el franquismo, con trabajos tan destacados como Rojos y rebeldes: La cultura de la disidencia durante el franquismo (1987) o Las modernas de Madrid: Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia (2001), así como —también cabe reseñarlo— a realizar una destacada biografía sobre la pintora Maruja Mallo: Maruja Mallo y la vanguardia española (2012).
Por ello, y a la luz de los intereses investigadores que jalonaron su trayectoria académica, el libro sobre Jaime Gil de Biedma adquiere notables resonancias gonzalianas. El lector no puede dejar de ver, a través de las reflexiones de la norteamericana, los dientes de conejo de Ángel González.
El poeta de Palabra sobre palabra manifestó en numerosas ocasiones la insatisfacción que le producía escribir versos alejados de los intereses de la vida, como si practicase una forma de onanismo literario: «Poner el último endecasílabo a un soneto era tan solo algo más emocionante que encontrar la palabra final de un crucigrama». De esta fútil sensación que le provocaba la poesía formalista —la poesía destemporalizada— también dejó muestra en un célebre poema de su primer libro, Áspero mundo: “Me falta una palabra, una palabra / solo”, se supone que para ultimar el crucigrama de un soneto. Por eso resulta inevitable establecer un paralelismo con esta percepción gonzaliana cuando Mangini explica el significado de El juego de hacer versos:
«Sus referencias burlonas al arte como juego, placer y vicio solitario, parecen expresar sutilmente un sentimiento de inutilidad de la literatura, “ejercicio de futilidad” frente al carácter irreversible de otros hechos —el tiempo, la circunstancia histórica— que tanto le preocupan al poeta en Moralidades».
La reverberación de Ángel González se hace evidente en esta impresión creativa tan compartida con el poeta barcelonés, por lo que uno no deja de buscar —y de encontrar— los dedos de Ángel González tras las académicas digitaciones de la investigadora norteamericana.
Así, puede afirmarse que Ángel González también estudió detenidamente a los poetas de su generación durante la etapa americana —especialmente a su admirado y respetado Jaime Gil de Biedma, y no solo a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado—, en el proceso indagador que le sirvió para reforzar sus supuestos creativos. Si bien, en esta ocasión, lo hizo a través de los ojos —algo muy gonzaliano— de Shirley Mangini.


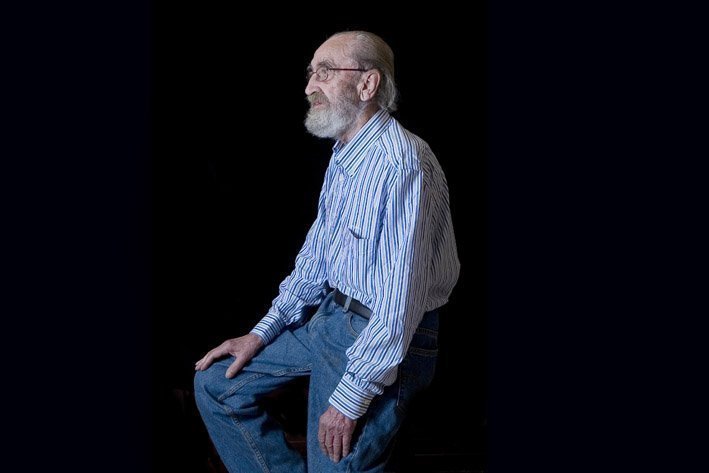
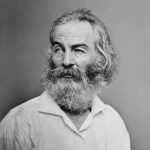


“En la poesía española, desde la antología de Poesía española (1932), de Gerardo Diego […] los poetas no han dejado de formular poéticas […] En este sentido, la tradición española viene de lejos, al encontrarse avalada por el prestigioso precedente de Gustavo Adolfo Bécquer y su Cartas literarias a una mujer (1860), y La poética (1883), de Ramón de Campoamor”.
Y mucho antes también: Enrique de Villena, el marqués de Santillana, Juan del Encina, Alonso López, González de Salas, Juan Luis Vives, Miguel Sánchez de Lima, Juan Díaz Rengifo, Jerónimo Mondragón, Luis Alfonso de Carvallo, Ignacio de Luzán…