Diecisiete miradas sobre el año 2030 componen el nuevo libro de Zenda, que desde del 20 de octubre puede descargarse gratuitamente. 2030 incluye relatos de Alberto Olmos, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello, Antonio Lucas, Cristina Rivera Garza, Espido Freire, Eva García Sáenz de Urturi, José Ángel Mañas, Karina Sainz Borgo, Luisgé Martín, Luz Gabás, Manuel Jabois, María José Solano, Pedro Mairal, Rubén Amón y Soledad Puértolas. El libro está editado y prologado por Leandro Pérez, coordinado por Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Fernando Vicente.
La edición en papel de este volumen de relatos no estará a la venta en librerías, aunque sortearemos y regalaremos numerosos ejemplares del libro en diversas iniciativas. La versión electrónica de 2030 puede descargarse en varias plataformas a partir de hoy. 2030 es una obra colectiva, patrocinada por Iberdrola, que sigue la senda de Bajo dos banderas, libro de relatos históricos coordinado por Arturo Pérez-Reverte en 2018; y también de Hombres (y algunas mujeres) y Heroínas, dos volúmenes de cuentos que celebran el 8 de marzo, coordinados respectivamente por Rosa Montero y Juan Gómez-Jurado en 2019 y 2020.
En Zenda iremos publicando a lo largo de los próximos días los distintos relatos que dan forma al libro. Hoy es el turno de Antes de quedarme encerrada aquí fuera, firmado por Cristina Rivera Garza.
***
Antes de quedarme encerrada aquí fuera
RECUERDO, decía el mensaje hecho de sargazos podridos que se deshacía poco a poco en la orilla de la playa. ¿O era RECUERDA? Lo leí en voz alta, como si Anastacio, que no sabía leer, pudiera en cambio entender claramente lo que le decía en voz alta. RECUERDO AQUÍ. Me volví a ver la montaña, sospechando que alguien nos miraba desde allá, en lo alto, mientras Anastacio chapoteaba con agilidad, incluso con alegría, entre las corrientes del agua gélida, de donde finalmente regresó con un envoltorio de salchichas en el hocico. Tonto, le dije. Está vacío, ¿no lo ves? Aunque avanzamos como siempre, ascendiendo a paso lento por los escalones de piedra que nos llevaban al edificio del Centro de Atención, no podía deshacerme de la sensación de que unos ojos ajenos, tal vez inanimados, nos seguían los pasos. ¿Qué tenemos que recordar?, le increpé al viento. Y, sobre todo, ¿para qué? Se lo pregunté a Anastacio una y otra vez. Y, una y otra vez, él se alzó sobre las patas traseras, haciendo una escaramuza ágil con las delanteras tratando de encontrar mis manos.
***
¿Quién tendría tiempo y ganas de escribir mensajes así en la Reserva? ¿Por qué no utilizaba medios más comunes como un lápiz y un papel? Sobre todo, ¿a quién se los dirigía? ¿De quién requerían una respuesta?
Me lo pregunté demasiado tarde, cuando ya había caminado varias veces sobre esas composiciones hechas a base de piedras o de ramas que aparecían, o medio aparecían, en las veredas terrizas de la Reserva. No sé cuántas veces deshice las frases con mis pies, pero el día que finalmente reparé en la forma —una secuencia horizontal de signos de otra manera indistinguibles de la basura o residuos del camino— registré también la repetición. Las había pisado antes, sin duda, en puntos diversos de los senderos: una serie de pequeñas ramas secas que emulaban letras sobre la tierra suelta. Basuritas. Coreografía de muchos rezos. Esa vez me detuve en el último momento, antes de que la suela de la bota destrozara el esqueleto de ese curioso abecedario. Me incliné con curiosidad y, sin pensarlo siquiera, recogí algunas de las ramas para inspeccionarlas de cerca. Me las acerqué a la nariz por costumbre. Palpándolas con cuidado, comprobé que algo o alguien las había podado concienzudamente, cortando las hojas y exponiendo sus muñones, despojándolas de su corteza, cuando no flexionando su tallo para conferirles un movimiento de apariencia humana. ¡El tiempo que debió haber tardado en formar algo así! Entonces recordé también las frases de piedras lisas, muy oscuras, que había encontrado con frecuencia en la playa, entre las redes de sargazo y el plástico que aventaban las olas, a un lado de la traza de espuma que marcaba el alcance máximo de la marea del día anterior. Y recordé los huesos, alineados unos junto a otros, simétricamente, hasta convertirse en forma. ¿También esos habían sido mensajes que no supe leer?
***
ESCARABEO. ¿Existía en verdad esa palabra hecha de ramas rotas, partidas a la mitad? ¿Qué hacían juntas estas letras junto al bebedero?
***
Volví a ver el camino que acababa de recorrer: atrás quedaban los 118 escalones de piedra del sendero Parry, tan solitario ahora como antes, bordeado de matorrales, plantas de yuca o de salvia, nopales coronados de flores amarillas, y los pinos que la asociación ecológica para la que trabajaba se empeñaba en preservar. Pinus Torreyana. No había nadie. Tenía mucho tiempo que la Reserva, antes asediada por turistas o caminantes de ocasión, se había quedado sola, al principio casi de manera natural, después de las primeras olas de contagios, y luego por las reglas que fueron restringiendo cada vez más el paso. Arriba: el cielo brumoso de las mañanas. Abajo: la arena en que se había convertido el suelo de los cuatro circuitos de senderos antes de dar de lleno con la arena de la playa. ¿Quién miraba estos mensajes entre este arriba y aquel abajo? Me sonreí con algo de nerviosismo, volteando de derecha a izquierda, como si tratara de discernir, entre la maleza de la marisma, la presencia de alguien más. ¿Había alguien más ahí? Luego elevé la vista al cielo. Una nube, desgajándose a lo lejos. Una bandada de pelícanos preparándose para su vuelo en picada hasta casi tocar el lomo de las olas. Una gaviota solitaria. Los helicópteros de la base militar. Todos tenían ojos. Todos eran, a su manera, lectores potenciales de estos mensajes escritos con la materia del desastre que nos ceñía de cerca. Pero nadie podría vivir aquí, me dije en voz alta, como si hiciera falta que algo más afuera de mí confirmara lo obvio. Si las ráfagas de viento habían sido capaces de esculpir los troncos de los pinos, inclinándolos a tal grado sobre el terreno que parecían arrastrarse sobre él, ¿no podrían también formar secuencias de letras sobre la arena? El ruido de unas pisadas me obligó a virar de repente, escudriñando mi entorno y aguantando la respiración. ¿Entonces sí había alguien más? Una ardilla de buen tamaño atravesó el sendero a toda velocidad, asustando a un par de lagartijas. Mira esto, le dije a Anastacio, que corrió tras de ellas para regresar, triunfante, con una presa todavía viva en el hocico. Me sonreí y le acaricié la cabeza erguida, fuerte, teñida ya de algunas canas. Sabía la respuesta: la Reserva había cerrado sus puertas al público unos diez años atrás. No había nadie más ni en el Centro de Atención ni en las veredas. Sólo quedábamos los pinos y yo. Solo quedaban ellos, sedientos y moribundos, presas de la depredación secreta de los escarabajos, y yo que, cumpliendo con mi contrato de trabajo, seguía colocando las feromonas en las trampas que pendían de sus ramas.
Sólo quedábamos los pinos, Anastacio y yo.
***
SOMOS ESCARABAJOS. ¿Decía eso, en realidad, la frase que formaban unas cuantas piedras? Las toqué con cuidado, tratando de no deshacer la oración, imaginando la manera lentísima en que los coleópteros tuvieron que haber cargado los guijarros sobre su lomo para luego depositarlas, uno a uno, al final de su jornada. No pude evitar una carcajada. Y, luego, tan repentino como la carcajada, no pude evitar escuchar con pasmo el eco de mi silencio. ¿Quién se escondía detrás de ese plural?
***
Hay escarabajos voladores y escarabajos que no se despegan jamás del ras del suelo. Hay escarabajos que, al sentirse amenazados, expelen una sustancia fétida para alejar a la fuente de peligro. Algunos cuentan con pinzas o cuernos. Otros tienen antenas. Algunos se alimentan de mierda y otros emiten luz. Todos tienen una cabeza, un tórax, un abdomen, y una pieza bucal enorme que les permite masticar. Y destruir. De entre los millones de especies de la orden de los coleópteros a mí me tocaba engatusar, con químicos artificiales, al barrenillo que, en su etapa de huevo y de larva, horadaba la médula de los pinos. Sin su latente amenaza, mi presencia en la costa habría sido innecesaria. Sin su gran poder de adaptación, sin su terco desafío, no habría tenido que recorrer los senderos de la Reserva tan seguido.
La sequía, que atacaba la región sin misericordia alguna, tenía la culpa de todo. Justo como había pasado casi medio siglo atrás, en últimos años de los 1980s, los pinos sin suficiente agua producían tan poca savia que a las larvas de los escarabajos no les quedaba de otra más que hacer lo suyo: corroer, raspar, cavar los túneles dentro de los troncos hasta dejarlos podridos y huecos. Las arboledas que tanto entusiasmaron a Parry cuando las vio por primera vez aquí, bajo la bruma costera de 1849, un año apenas después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, no eran más que cementerios ahora: grupos de árboles enjutos e inmóviles que se abrían también, como otro mensaje oscuro, hacia la indiferencia del firmamento. Los ojos de los pájaros o los de dios. Por eso tenía que checar las trampas de feromonas que colgaban de las ramas más gruesas de los pinos en un esfuerzo, siempre derrotado, por distraer a los escarabajos de su fin último, que era la pulpa, la savia, la vida de estos pinos extraños. Terminarían con todo, como lo habían hecho antes. Y, esta vez, no volvería la lluvia que alguna vez interrumpió el trabajo de su destrucción. De cualquier forma, continuaba con mi tarea como si todavía hubiera un mañana: recorrer los senderos, checar las trampas, asegurarme de la preservación de esta orilla de tierra.
***
¿Podría alguien sobrevivir en la Reserva sin que yo lo notara? Me lo pregunté muchas veces de regreso al cuarto, y muchas veces más mientras sacaba unas latas de sardinas de la alacena y vertía un poco de agua en la tetera eléctrica. Apenas se me ocurrió la idea, la deseché con un movimiento terco de cabeza. Algo así sería casi imposible, ¿verdad, Anastacio? Para empezar, desde el quinto rebrote del último virus, los parques y reservas nacionales habían reducido a un mínimo el número de visitantes, aceptando únicamente, y eso nada más en temporadas de invierno, a uno que otro de esos pescadores solitarios, de barbas ralas y overoles de hule, cuyo entusiasmo por el nuevo régimen les ganaba privilegios de entrada y recolección. Además, estaban ahí, desperdigados entre los valles, aunque más hacia el norte, los campos de entrenamiento del ejército, con todo su arsenal de armas y sus nuevas tecnologías. La Reserva requería también una serie de documentos oficiales—licencias de manejo, pasaportes, cartillas de vacunación—para otorgar permisos y abrir el paso, cosa especialmente difícil en este corredor migratorio que unía las costas de dos países. Nadie podría haber escapado de los ojos avizores de las cámaras de vigilancia, las armas de los soldados, o las penurias del hambre. A menos, claro, que fueran invisibles. A menos, claro, que se alimentaran de barrenillos. Y lagartijas. Y ardillas. Y nopales. Y salvia. Pronto tuve que reconocer que la lista de viandas era sustancial, y fue entonces que me llegaron a la memoria las cisternas de agua fresca que un grupo de ingenieros pagados por la universidad había rescatado al inicio de la última sequía para momentos de emergencia, sobre todo para el consumo de los dirigentes y sus familias. Sabía que nadie había tenido el cuidado de destruir los bebederos que, oxidados ya y contra todo pronóstico, funcionaban todavía en la entrada de cada uno de los senderos circulares de la Reserva. Si alguien vivía aquí, escondido entre los matorrales de la marisma u oculto en las cuevas de los acantilados, tendría que inclinarse alguna vez sobre estos bebederos. Si alguien vivía en este entorno, lo encontraría ahí, saciando su sed.
***
Había visitado la Reserva al menos tres veces por semana ya por varios años: quince tal vez, en todo caso no menos de doce. Como de costumbre, estacioné el Jeep en la parte baja, frente a la playa, sobre los restos del pavimento cuyas líneas blancas indicaban que aquí, alguna vez, hubo un estacionamiento, y emprendí el ascenso después de checar mi tarjeta de entrada. Fui recorriendo uno a uno los circuitos a paso lento, empezando por los más cortos en la base de la montaña que todavía ofrecían vistas deslumbrantes de las cañadas y los acantilados y, finalmente, del océano entero. Nada me molestaba al subir la cuesta, ni siquiera el pecho que se movía al ritmo de la respiración presurosa, pero el dolor en las rodillas me obligaba a tener cuidado con el descenso. La conducta humana había variado con las sequías, pero los mecanismos de la atención continuaban siendo los mismos: cuando una ha visto algo, ya no puede dejar de ver. Así, aunque ya necesitaba nuevos anteojos, no tardé en identificar más mensajes sobre el suelo.
TODOS MORIREMOS, podía leerse. Aunque tal vez decía, en realidad, TODOS MIRAREMOS. ¿Cómo estar segura de algo así? Me senté en cuclillas a un lado de la frase, abriendo bien los ojos. ¿Quién podría tener estos pensamientos tan oscuros, tan ciertos, además, sobre el fin que nos tocaría irremediablemente a todos? Caí sobre el suelo, pensativa. Atrás de mí, apenas a un metro de mi espalda, se elevaba el promontorio de tierra sobre el cual se erguía, a su vez, una cruz maltrecha. Tenía que ser alguien con deseos, o necesidad, de esconderse. Un prófugo, tal vez. Un desertor del ejército, ¿por qué no? Alguien con culpa o alguien con vergüenza. Un migrante, con toda seguridad. Alguien fuera del imperio de la ley o alguien que aspiraba a entrar en el imperio de la ley. Las ideas se me amontonaron en la cabeza. Capitán Anastacio, decían las letras talladas en la intersección de la cruz. Sonreí y me aproximé para tocarlas. Luego tomé algunos de los huesos finísimos, muy blancos, que yacían sobre el suelo. Mira nada más, Anastacio, le dije, admirando la formación y acercando un par de ellos a su nariz. ¿A quién o qué le había pertenecido ese esqueleto?, dije por decir. Volví la vista atrás, temerosa. Vigilante. Anastacio se recostó sobre la tierra y se lamió los pies, bostezando. No te das cuenta de lo que está pasando, le susurré, acariciándole las orejas. Mejor así, dije cuando volvimos a emprender la caminata.
***
La mirada de los otros cansa. La ingravidez que brinda la soledad, y que la soledad preserva, desaparece de inmediato cuando el cuerpo cae presa de la observación o vigilancia ajenas. La otra mirada se aloja con un peso desmedido sobre la epidermis y ahí, como si se tratara de una materia viscosa y densa, se expande, incómoda, sobre los hombros, que comba, y la energía, que termina por consumir entera. Tal vez por eso avanzaba por los circuitos de siempre con la respiración entrecortada, el dolor de sienes, y las gotas de sudor sobre la frente y el cuello. Tenía la impresión de que, si pronunciaba alguna palabra, me temblaría la voz. Parecía que llevaba un fardo encima en todo caso, algo estorboso que no me dejaba avanzar a mi ritmo mientras subía escalones o ascendía por tramos escarpados que, en otros momentos, no me habían requerido esfuerzo alguno. Tal vez era solo la edad. O tal vez la ola de calor que pintaba el entorno de amarillo, naranja, mostaza. No dejaba de voltear nerviosamente de derecha a izquierda, temiendo que en cualquier momento me asaltara el demonio que, cada vez estaba más segura, merodeaba estos caminos que conocía bien. No me sabía observada, pero sí me sentía observada. Al final tuve que tomar un descanso en una de las bancas del Jardín Whitaker, la colección de plantas costeras que alguna vez mantuvo cierto orden pero que ahora se desplegaba como un embrollo de tallos y raíces. Qué tan frágil era mi condición como para que unas líneas hechas de ramas y de piedras y de sargazo y de huesos me provocaran ese estado de alerta. Me reí a solas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me entretuve revisando el cielo mientras pasaba mi sobresalto. Anastacio me lamió las manos. Luego, ya un poco más calmada, tomé agua directamente del bebedero. En el camino de regreso, removí un montón de ramas secas con el pie y descubrí, con algo de sorpresa, la placa que decoró por años ese punto de la Reserva. Charles Parry. Médico y botanista. Miembro de la Comisión Geológica del Noroeste de 1847. Miembro de la expedición de botanistas que exploraron las plantas de la línea fronteriza. Árboles raros, así les llamó Charles Parry a los pinos costeros que, a merced del viento, adquirían formas retorcidas en el borde de los acantilados.
***
ESCARABEO. La palabra apareció en un sueño y, sobresaltada, me incorporé. Salí de la cueva a toda prisa, como si me persiguiera el demonio que imaginaba rondando la Reserva. ¿Así que sí existes, palabra?, le dije al amanecer. Anastacio me siguió de cerca, como era su costumbre. Algo con capacidad de lenguaje vivía entre nosotros, le anuncié, convencida, mientras subíamos la montaña. Un migrante que necesita mi ayuda, sin duda, le dije. Alguien que hablaba, o entendía, español. Ya era suficiente que desacatara las reglas de manera tan obvia, viviendo en una reserva del Estado, pero si además venía del otro lado las consecuencias podían ser desastrosas. Mi posición quedaría en entredicho. Tal vez la misión de la Reserva misma, que apenas se sostenía de dádivas privadas y se beneficiaba, de hecho, de la indiferencia de la máquina gubernamental, estaría en peligro. Tenía que interceptarlo antes de que lo detectaran las cámaras de vigilancia o le apuntara el arma de algún integrante del ejército. Antes de que lo vieran los pájaros hambrientos. Tenía que hablar con él.
***
Levanté el switch en la caja de fusibles tan pronto como entramos en el Centro de Atención. Una prisa súbita, como si estuviera a punto de hacer un gran hallazgo, dominó mis movimientos. Abrí el pequeño refrigerador maloliente y extraje a la distraída una docena de lagartijas descabezadas y una lata de cerveza. Saqué la silla al patio y la coloqué frente al tronco cortado que, a menudo, me servía de mesa o de otomano. El sol, redondo y púrpura, empezaba a ocultarse detrás de las olas. Anastacio se alejó entre los pinos, seguramente para cazar alguna ardilla o alguna urraca. El caparazón de un Jeep militar, ya sin llantas, me impidió observar su rastro. Mi mano temblaba cuando elevé la lata de cerveza, que contenía agua tibia, intentando aproximarla a los labios.
***
Salimos de la cueva temprano, listos para la jornada diaria. Anastacio emprendió el camino con una energía inusual, guiándome por las veredas de acuerdo a los caprichos de su olfato. Mira, le dije, cuando alcanzamos el pico de la Yuca, desde donde podíamos ver, con ayuda de catalejos, el movimiento de los soldados en su campo de entrenamiento. Un buque de guerra lo esperaba en el extremo norte de la bahía. Cuando los helicópteros alzaron el vuelo, nosotros salimos corriendo. Pasamos por los bebederos aprisa y, de ahí, cambié el rumbo hacia la arboleda de las feromonas. Los conos que colgaban de las ramas parecían estar en su sitio pero, una vez guarecidos bajo el follaje, pude notar que estaban ahora en las ramas más altas. La respiración, agitada otra vez. La cabeza, de izquierda a derecha. Alguien los había cambiado de lugar, sospeché en el acto. ¿Sería uno de ellos? ¿Sería uno de nosotros? Pero, para estar segura, me subí a las ramas y los volví a cambiar a mi vez, marcando la nueva ubicación con la navaja. Vamos, le dije a Anastacio, temiendo lo peor. Vámonos de aquí.
***
RECUERDO, decía la palabra que formaban las escamas casi transparentes sobre el mostrador. O, tal vez, era RECUERDA. Una orden o una afirmación. ¿Tal vez las dos? Me aproximé tanto como pude, inclinada sobre ellas, porque no podía enfocar bien de lejos, pero tampoco veía bien de cerca. El olor, al final, me convenció. Era una serie de pequeñas placas rígidas que, sobre la piel del pescado, ofrecía protección y aislamiento, pero que ahora, colocadas una junto a la otra, solo servían para dar un recado. Recuerda. ¿Pero que recuerde qué, Anastacio?, le pregunté al aire. La bruma de la tarde se deslizó poco a poco desde la costa y, de pronto, cruzó el umbral de la puerta. Todo en el cuarto se volvió borroso. Tartamudeé al pronunciar su nombre, asustada. Di un par de pasos con los brazos extendidos y, como si estuviera aprendiendo a caminar o como si hubiera olvidado caminar, continué hasta que las palmas de las manos chocaron contra un tronco.
***
Salimos del cuarto en el Centro de Atención con las cañas de pescar, mucho antes de que saliera el sol. Era la única hora en que descansaban los helicópteros y dormían los soldados. Tenía tiempo ya que ni los pescadores se acercaban a esta zona de la costa. Para mi sorpresa, Anastacio ladró un par de veces sin separarse de mi lado. ¿Había alguien más? Me quedé paralizada un rato, sin despegar las manos de la caña, mientras el eco de su voz animal desaparecía sobre el oleaje. Pronto, no quedó más que el rumor del mar. Estamos muy desprotegidos, le dije por decir algo. Pero nadie nos encontraría aquí, suspiré luego de un rato. Volví a colocar la carnada en el anzuelo y lancé la línea al agua con las manos temblorosas. La probabilidad de que picara algo era remota, pero igual no podía dormir. El zumbido en la cabeza no me dejaba conciliar el sueño y, cuando caía rendida sobre el catre, las pesadillas me despertaban a gritos. Mejor salir e intentarlo de nueva cuenta. Mejor meter los pies al mar y volver la cara al cielo.
Nos alejamos del agua cuando el sol empezó a pintar el horizonte de un rosa muy tenue. Vámonos, le dije a Anastacio. Pasamos frente a la oficina destartalada, donde un reloj checador ya sin manecillas señalaba que el tiempo había dejado de existir. No fue sino hasta que llegamos al cuarto dentro del Centro de Atención que me di cuenta que llevaba un pescado de buen tamaño entre las manos. Imbécil, le dije, mientras observaba los destellos iridiscentes que despedían sus escamas. Cómo caíste en un truco tan viejo. Cómo te dejaste masacrar de esta manera. Le corté la cabeza y las aletas mientras lloraba. Luego, me entretuve haciendo unos filetes delgadísimos sobre el mostrador. El esqueleto tan fino, hecho de huesos maleables, quedó intacto. Traté de prender el generador para ver si podía usar la parrilla eléctrica, pero, como no funcionó, me comí la carne cruda, laja a laja, frente a los ventanales. El sabor le recordó algo a mi lengua. Éramos tres y corríamos juntos por las veredas, compitiendo para ver quién llegaba primero al mar. Sonreí. O creo que sonreí. Escuché sus risas y el eco de sus risas. Los ojos de los pájaros y los ojos de las cámaras seguramente podían verme ahora así. Antes del accidente, de la pierna rota, de la gangrena. Antes del entierro. Antes de quedarme encerrada aquí afuera. Recuerda, me dije cuando todo estuvo a punto de quedar otra vez cubierto por la bruma. Recuerdo aquí.
—————————————
Descargar libro 2030 en EPUB / Descargar libro 2030 en MOBI / Descargar Libro 2030 en PDF.
VV.AA. Título: 2030. Editorial: Zenda. Descarga: Amazon (0,99 €), Fnac y Kobo (gratis).


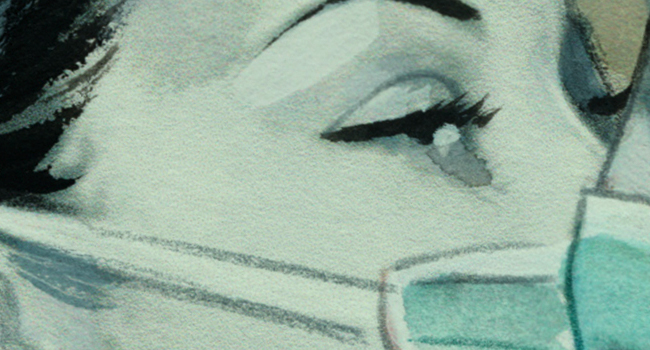




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: