Cuando sale la reclusa es la nueva novela negra de Fred Vargas. En ella se entrecruzan: el medievo, la arqueología, los mitos, el mundo de los animales y los oscuros laberintos del alma humana. A continuación puedes leer un fragmento del libro.
I
Sentado en una roca de la escollera del puerto, Adamsberg contemplaba a los marineros de Grímsey que volvían de la pesca diaria amarrar e izar las redes. Allí, en esa pequeña isla de Islandia, lo llamaban Berg. Viento marino, 11 ºC, sol borroso y hedor de los residuos de pescado. Había olvidado que, tiempo atrás, había sido comisario, al mando de los veintisiete agentes de la Brigada Criminal del distrito 13 de París. El teléfono se le había caído en los excrementos de una oveja y el animal lo había hundido de un certero golpe de pezuña, sin agresividad, lo cual constituía una manera inédita de perder el móvil, y Adamsberg la había apreciado en su justo valor.
Gunnlaugur, el dueño de la pequeña posada, también estaba llegando al puerto, dispuesto a seleccionar las mejores piezas para la cena. Sonriente, Adamsberg lo saludó con una seña. Pero Gunnlaugur no tenía cara de estar en uno de sus días buenos. Fue directamente hacia él, obviando el inicio de la subasta, con el rubio entrecejo fruncido, y le dio un mensaje.
—Fyrir pig [Para ti] —le dijo, señalándolo con el dedo.
—Ég? [¿Yo?].
Adamsberg, incapaz de memorizar siquiera los rudimentos más básicos de cualquier lengua extranjera, había adquirido aquí, de forma inexplicable, un bagaje de unas setenta palabras, y en diecisiete días. Con él se expresaba de la manera más simple posible, con muchos gestos.
De París, ese papel tenía que venir de París. Lo llamaban para que volviera, seguro. Sintió una rabia triste y meneó la cabeza en señal de rechazo, volviéndose hacia el mar. Gunnlaugur insistió, desplegando la hoja y deslizándosela entre los dedos.
Mujer atropellada. Un marido, un amante.
Es complicado. Se requiere su presencia.
Informaremos.
Adamsberg bajó la cabeza, su mano se abrió y dejó escapar la hoja al viento. ¿París? ¿Cómo que París? ¿París? ¿Dónde estaba eso?
—Dauður maður? [¿Un muerto?] —preguntó Gunnlaugur.
—Já [Sí]. —Ertu að fara, Berg? Ertu að fara? [¿Te vas, Berg? ¿Te vas?].
Adamsberg se puso en pie con esfuerzo y levantó la mirada hacia el sol blanco.
—Nei [No] —dijo. —Jú, Berg [Sí que te vas, Berg] —suspiró Gunnlaugur.
—Já [Sí] —admitió Adamsberg. Gunnlaugur le sacudió el hombro, atrayéndolo hacia sí.
—Drekka, borða [Beber, comer] —dijo.
—Já [Sí].
El choque de las ruedas del avión contra la pista de aterrizaje de Roissy-Charles de Gaulle le produjo una súbita migraña (hacía años que no tenía una tan fuerte) y a la vez le parecía como si le estuvieran dando una paliza. Era el regreso, el ataque de París, la gran ciudad de piedra. A no ser que fueran las copas tomadas el día anterior para celebrar su despedida, allá en la posada. Y era brennivín.
Una mirada furtiva a través de la ventanilla. No bajar, no ir.
Ya no había vuelta atrás. «Se requiere su presencia».
II
El martes, 31 de mayo, dieciséis agentes de la brigada llevaban desde las nueve instalados en la sala de reuniones, preparados y dispuestos, con ordenadores, expedientes y cafés, para presentarle al comisario el desarrollo de los acontecimientos con los que habían tenido que lidiar durante su ausencia, dirigidos por los comandantes Mordent y Danglard. El equipo expresaba con distensión y parloteo espontáneo la satisfacción de volver a verlo, de ver su rostro y su aspecto, sin preguntarse si su estancia en el norte de Islandia, en la pequeña isla de brumas y aguas turbulentas, había alterado o no su trayectoria. Y, en caso de que sí, poco importaba, pensaba el teniente Veyrenc, que, al igual que el comisario, había crecido entre las piedras de los Pirineos y lo comprendía sin dificultad. Sabía que, con el comisario al mando, la brigada se parecía más a un gran velero —que tan pronto singla viento en popa como flota in situ con el velamen arriado— que a un potente fueraborda que levantara torrentes de espuma.
Al contrario, el comandante Danglard siempre albergaba algún temor. Escrutaba el horizonte en busca de todo tipo de amenazas, complicándose la vida con las asperezas de sus recelos. Cuando Adamsberg se marchó a Islandia, tras una investigación agotadora, ya le había ganado el desasosiego. Que un espíritu corriente y simplemente derrengado se fuera a descansar a un país brumoso le parecía una elección juiciosa 10 (más oportuno que correr hacia el sol del sur, donde la luz cruel avivaba el más mínimo relieve y el menor ángulo de una gravilla, lo cual no resultaba relajante en absoluto). Sin embargo, que un espíritu brumoso se fuera a un país brumoso le parecía, en cambio, peligroso y grávido de consecuencias. Danglard temía repercusiones difíciles, quizá irreversibles. Había considerado seriamente que, por efecto de una fusión química entre las brumas de un ser y las de un territorio, Adamsberg pudiera acabar engullido en Islandia y no volviera jamás. El anuncio del regreso del comisario a París lo había apaciguado un poco. No obstante, cuando Adamsberg entró en la sala con su andar de siempre un poco tambaleante, sonriendo a cada uno y estrechando manos, las inquietudes de Danglard se reavivaron enseguida. Más ventoso y ondulante que nunca, con la mirada inconsistente y la sonrisa vaga, el comisario parecía haber perdido la precisión que pese a todo estructuraba su proceder como jalones espaciados pero tranquilizadores. Deshuesado, desvertebrado, juzgó Danglard. Divertido, todavía húmedo, pensó el teniente Veyrenc.
El joven cabo Estalère, especialista en el ritual del café, que realizaba sin un solo error —su único ámbito de excelencia, según la mayoría de sus colegas—, sirvió enseguida al comisario, con la cantidad adecuada de azúcar.
—Vamos allá —dijo Adamsberg. Su voz era suave y lejana, relajada de más para alguien que se enfrenta a la muerte de una mujer de treinta y siete años, atropellada dos veces bajo las ruedas de un 4×4 que le había aplastado el cuello y las piernas.
Había sucedido tres días antes, el sábado anterior por la noche, en la calle Château-des-Rentiers. ¿Qué castillo? ¿Qué rentistas?, se preguntó Danglard. Ya nadie lo sabía y ahora el nombre resultaba curioso en ese sector sur del distrito 13.
Se prometió a sí mismo buscar el origen, ya que ningún conocimiento le parecía superfluo a la mente enciclopédica del comandante.
—¿Ha leído el expediente que le enviamos al aeropuerto de Reikiavik? —preguntó el comandante Mordent.
—Por supuesto —dijo Adamsberg, encogiéndose de hombros.
Y, sí, lo había leído durante el vuelo Reikiavik-París. Sin embargo, en realidad, no había sido capaz de fijar en él su atención. Sabía que la mujer, Laure Carvin —preciosa, había observado—, había sido asesinada por el 4×4 entre las 22:10 y las 22:15. La precisión de la hora del crimen se debía a la gran regularidad en el modo de vida de la víctima. Vendía ropa para niños en una lujosa tienda del distrito 15, de dos a siete y media de la tarde. Después se dedicaba a la contabilidad y cerraba la tienda a las nueve cuarenta. Cruzaba la calle Château-des-Rentiers todos los días a la misma hora, en el mismo semáforo, muy cerca de su casa. Estaba casada con un tipo rico, un tipo que había «triunfado», pero Adamsberg no recordaba ni su oficio ni su cuenta bancaria. El 4×4 del marido, del rico —¿cómo se llamaba?—, era el vehículo que había atropellado a la mujer, no cabía la menor duda. Todavía había sangre adherida a los surcos de los neumáticos y las alas de la carrocería. La noche misma del día de autos, Mordent y Justin habían seguido la pista de las mortíferas ruedas con un perro de la brigada canina. El perro los había llevado directos al pequeño parking de un salón de videojuegos, a trescientos metros del escenario del crimen. De naturaleza un tanto histérica, el perro había reclamado gran cantidad de caricias como recompensa por su hazaña.
El dueño del lugar conocía bien al propietario del vehículo ensangrentado —un habitual que visitaba su sala todos los sábados por la noche, de nueve a doce—. Cuando la suerte le daba la espalda, podía quedarse luchando con la máquina hasta el cierre, a las dos de la madrugada. Les había señalado al hombre, trajeado y con la corbata aflojada, que destacaba en 12 medio de tipos con capucha y cerveza. El hombre se debatía furiosamente con una pantalla donde unas criaturas titánicas y cadavéricas se precipitaban sobre él, y él tenía que aniquilarlas con metralleta para abrirse camino hacia la Montaña espiralada del Rey negro. Cuando los agentes de la brigada lo habían interrumpido poniéndole una mano en el hombro, él había sacudido febrilmente la cabeza sin soltar los mandos y había gritado que no se pararía ni en broma a cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos puntos, a punto de alcanzar el nivel de la Ruta de Bronce, jamás. Alzando la voz entre el estré- pito de las máquinas y los gritos de los clientes, el comandante Mordent había conseguido, no sin dificultad, que oyera que su mujer acababa de morir, atropellada a trescientos metros de allí. El hombre se había medio derrumbado sobre el cuadro de mandos, torpedeando la partida. La pantalla anunció con música: «Adiós. Has perdido».
—Entonces, según el marido —dijo Adamsberg—, no había salido del salón de juegos. ¿Es así?
—Si ha leído usted el informe… —empezó a decir Mordent.
—Prefiero escuchar a leer —interrumpió Adamsberg.
—Así es. Dice que no se movió de la sala.
—Y ¿cómo explica que sea su propio coche el que esté ensangrentado?
—Por la existencia de un amante de la mujer. El amante, conocedor de las costumbres del marido, habría tomado prestado su coche, atropellado a la mujer y vuelto a aparcar el vehículo en el mismo sitio.
—¿Para hacer que lo acusen? —Sí, porque la policía siempre acusa al marido.
—¿Cómo estaba?
—¿El qué?
—¿Sus reacciones?
—Aturdido, más conmocionado que triste. Se repuso un poco cuando lo trajimos a la brigada. Estaba pensando en divorciarse.
—¿Por el amante?
—No —dijo Noël con un deje de desprecio—. Porque a un hombre como él, a un abogado que ha llegado tan alto, le molestaba tener una esposa de clase baja. Es lo que se trasluce de su discurso, leyendo entre líneas.
—Y a su mujer —añadió el rubio Justin— la humillaba verse excluida de todos los cócteles y cenas que daba en su gabinete del distrito 7 para sus amistades y clientes. Ella deseaba que la llevara y él se negaba. Frecuentes disputas. La mujer habría «desentonado», dijo él; «no pegaba nada en ese ambiente». Así es el tío.
—Menudo impresentable —dijo Noël.
—Se vino arriba —precisó Voisenet— y se defendió como si hubiera estado acorralado en la calle del Presidio de su videojuego. Se puso a emplear términos cada vez más complicados, o incomprensibles.
—Su estrategia es simple —señaló Mordent.
Y, estirando a sacudidas su largo y delgado cuello, sin haber perdido nada en esas dos semanas de su estampa de vieja ave zancuda cansada de los sinsabores de la existencia, añadió:
—Apuesta por el contraste entre él mismo, el abogado mercantil y el amante.
—¿Quién es?
—Un árabe, como quiso recalcar de entrada, un mecánico de máquinas distribuidoras de bebidas. Vive en el edificio contiguo. Nassim Bouzid, argelino nacido en Francia, tiene mujer y dos hijos.
Sinopsis de Cuando sale la reclusa, de Fred Vargas
El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas merecidas vacaciones en Islandia, se interesa de inmediato a su regreso a Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las picaduras de una Loxosceles rufescens, más conocida como la reclusa: una araña esquiva y venenosa, pero en ningún caso letal. Adamsberg, que parece ser el único intrigado por el extraño suceso, comienza a investigar a espaldas de su equipo, enredándose inadvertidamente en una delicada y compleja trama, llena de elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad Media. Un caso elusivo y contradictorio que se escapa a cada momento de las manos del comisario, haciéndole regresar a la casilla de salida. Solo sus intuiciones, tan preclaras como dolorosas, serán capaces de devolverle la confianza que necesita para salir ileso de la red tendida por la más perfecta tejedora…
—————————————
Autor: Fred Vargas. Título: Cuando sale la reclusa. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


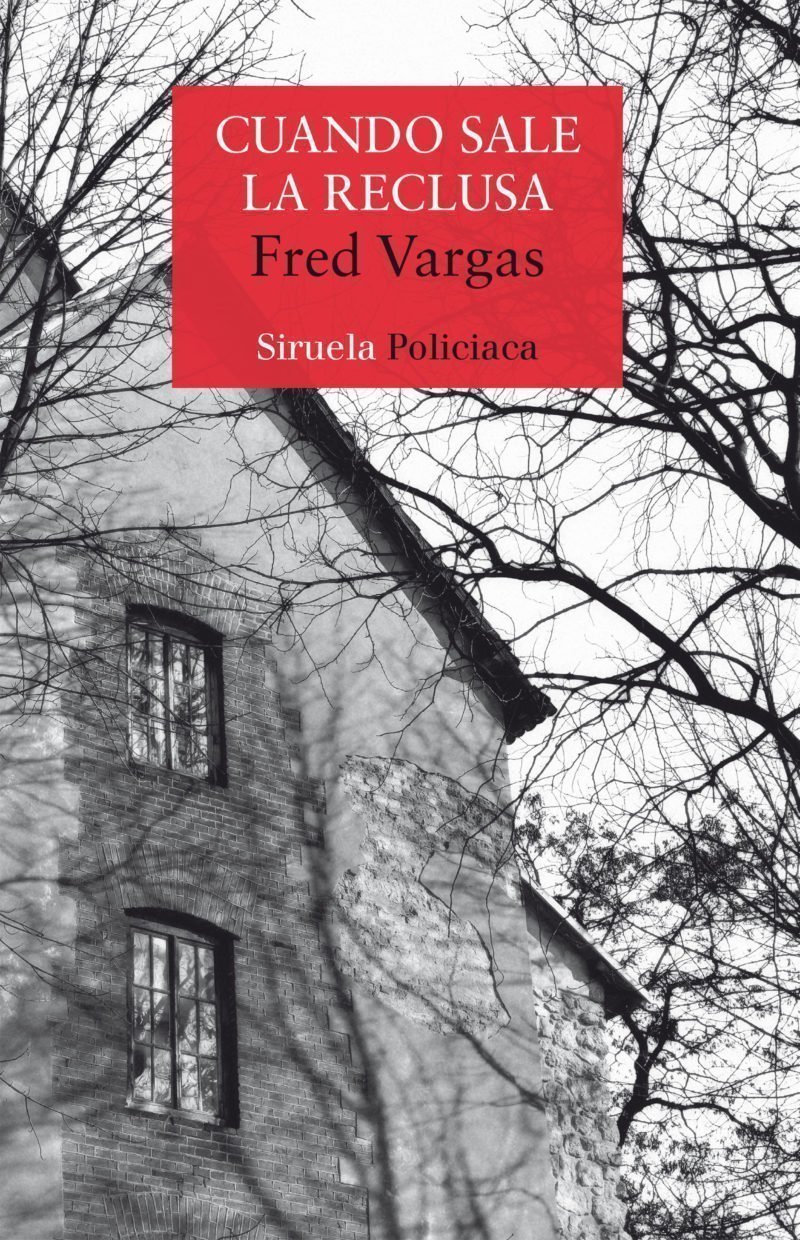



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: