«Edna O’Brien ha construido con sus recuerdos un relato de precisión y profundidad, un libro que, al tiempo que nos permite verla tal como era, salta de un acontecimiento magníficamente narrado a otro, con una curiosidad vital que todo lo consume», asegura Philip Roth. Esta «chica de campo», nacida en 1930 en las profundidades de la Irlanda rural, acaba de ganar el prestigioso Premio PEN/Nabokov, que celebra los logros de un autor vivo cuya obra haya demostrado una originalidad perdurable y un estilo consumado. En estas memorias, publicadas por Errata Naturae, dibuja el retrato de una mujer libre, de una creadora ferozmente apegada a su independencia. A continuación te ofrecemos un adelanto del libro.
Prólogo
Estaba en una clínica londinense del Servicio Nacional de Salud y una chica muy simpática con una mata de pelo castaño y acento extranjero me había sometido a unas pruebas auditivas. «Está usted estupenda, pero el oído lo tiene como un piano roto». Me miró para comprobar si su comentario surtía algún efecto de alarma y luego soltó una retahíla sobre los riesgos de la tercera edad. Por último anotó el día y la hora a los que debía ir a recoger los audífonos, cosa que yo hice concienzudamente, aunque no he conseguido hacerme a ellos. Se colaban por la cavidad de las orejas igual que canicas, y recuperarlos resultaba arriesgado. En realidad, siguen guardados en el sobre marrón donde llegaron.
En casa me esperaban el jardín, la segunda foración de las rosas, desteñidas y desastradas pero hermosas, y las hojas amontonadas bajo las tres higueras ondeaban con el vuelo desbocado de los pájaros que se perseguían, entre el cortejo y el combate.
La expresión «piano roto», con todas sus connotaciones, reverberaba sin cesar dentro de mi cabeza, y pese a todo me hizo pensar en la generosidad que me ha reservado la vida: he conocido la alegría y el dolor extremos, el amor correspondido y el no correspondido, el éxito y el fracaso, la fama y el vapuleo; he leído en la prensa que ya estaba caducada como prólogo escritora y, peor aún, que era una «Molly Bloom de baratillo»; y, sin embargo, a pesar de todo, he seguido escribiendo y leyendo, he tenido la fortuna de sumergirme de lleno en esas dos actividades intensas que han apuntalado mi vida entera.
Saqué un libro de recetas del Ballymaloe House, un hotel del condado de Cork donde me había alojado un par de veces y donde había degustado manjares como la sopa de ortigas, el sufé de musgo irlandés, el posset de limón con geranio al aroma de rosas y el mazapán de grosella con tartaletas de plátano y caramelo. Allí vi por vez primera, y admiré estupefacta, los cuadros de Jack Yeats, paletas densas de azules cuajados que me hablaban de Irlanda con la misma profundidad que cualquier poema o fragmento en prosa. Busqué la receta del pan irlandés e hice una cosa que llevaba treinta y tantos años sin hacer. Pan. Por muy piano roto que fuera, me sentí más viva que nunca cuando el aroma del pan se apoderó del ambiente. Era un olor antiguo, fuente de muchos recuerdos, y así fue como aquel día de agosto de mi septuagésimo octavo año de vida me senté para empezar las memorias que me había jurado no escribir jamás.
Primera parte
FANTASMAS
Los dos sueños no podrían ser más opuestos. En uno voy por el camino que lleva a Drewsboro, la casa donde nací, transformada en un verdadero templo. La luz dorada de los cristales, ondulante, las estancias inundadas de una luz cálida y rosada, como anunciando una celebración, y, a lo largo de la empalizada, antorchas de llamas que se pliegan y se despliegan. Cuando deslizo el pasador de la cancela y me dirijo a la entrada veo una fla de hombres de uniforme, soldados, las puntas de las lanzas al rojo vivo de parte a parte, como si acabaran de salir de la fragua. Tipos duros que me cierran el paso.
En el segundo sueño estoy en la casa, en la habitación azul donde nací. Puertas y ventanas cerradas a cal y canto, e incluso la ranura de debajo de la puerta, donde solía acumularse el polvo, está sellada con una especie de guata. El mobiliario es el de siempre: un armario de nogal de dos cuerpos con tocador y palanganero a juego. Está el cubo verde para la basura, con su tapa de mimbre trenzado. Yo estoy ahí, sola, encarcelada. Los demás han muerto. Estoy ahí para responder por mis crímenes. Da lo mismo que mis interrogadores estén todos muertos.
Me parece haber visto cosas antes de verlas realmente; siempre estuvieron ahí, de la misma manera que creo que las palabras fantasmas siempre están ahí, circulando a través de nosotros. Creo, por ejemplo, que reconocí las paredes azules de la habitación azul, unas paredes que rezumaban en silencio por la infnita humedad y la falta de calor, aunque había una chimenea, ridículamente pequeña en comparación con las dimensiones del cuarto, sobre la que se había colocado la tapa de una caja de bombones a modo de adorno. ¿Y la Virgen? No era la criatura cetrina de los cuadros que me encontraba en varias paredes, sino una Nuestra Señora de Limerick bien entrada en carnes con una hueste de niños recién nacidos a sus pies, como si acabara de darlos a luz. Un alumbramiento mucho más feliz que el de mi madre, que durante años habló del suyo: el parto, el larguísimo parto, la noche de diciembre y la escarcha negra, habitual en aquella época del año, la comadrona que no llegaba y el guirigay, que resultó ser en balde, cuando le anunciaron que yo había salido patizamba por haber llegado al mundo de mala manera. La criatura que me precedió había muerto siendo un bebé, pero yo siempre creí que no había muerto, que mi hermana estaba en uno de los dormitorios, en un armario, o dentro de la funda de un camisón, y cuando ya había aprendido a andar, nunca subía sola al piso de ariba, ni siquiera de día.
Mi padre y su hermano, Jack, estaban abajo, bebiendo, y en cuanto les dieron la noticia subieron trastabillando, con unas tiras de carne de ganso que acababan de cocinar, siendo como era época navideña. Según mi madre, el ganso estaba medio crudo, rosa y correoso. Jack pronunció una versión adaptada de «Red River Valley»:
Ven a sentarte a mi vera
si me quieres no tengas prisa
por decirme adiós
y recuerda el valle del río Rojo
y al vaquero que tanto te amó.
Fui una niña fea; tan fea, que cuando el hijo de la pareja que vivía en la casa del guarda, Ger McNamara, capitán del Ejército irlandés, vino a felicitarla, mi madre le dijo que yo era tal adefesio que no podía enseñarme, y me mantuvo oculta bajo la colcha roja de espiguilla.
Este batiburrillo de anécdotas, chismes, alegorías y consternación llenó el lienzo de mis primeros años de vida, a un tiempo hermosos y aterradores, tiernos y despiadados.
Drewsboro era una casa grande de dos plantas, con ventanas en saledizo, a la que se accedía desde dos caminos, uno viejo y uno nuevo. La arenisca ligeramente dorada con que se construyó procedía de las ruinas calcinadas de una Big House que había pertenecido a los ingleses y había ardido en los confictos de la década de los veinte. De joven, mi madre era invitada a la festa al aire libre que cada año se celebraba para los campesinos del lugar, donde servían bollitos glaseados y limonada casera mientras las avispas zumbaban en torno a la mesa del bufé.
Algo debía Drewsboro a las estilosas viviendas que mi madre había visto en América. Tenía unas columnas decorativas en la entrada, ventanas en saledizo y un porche embaldosado al que llamaba zaguán, también embaldosado. Ninguna otra casa de la zona tenía ni este tipo de ventanas ni zaguán. El césped tenía muchos árboles, pero no plantados en fila como en una hacienda, sino que cada uno disponía de su propio y enorme imperio; las hojas se agitaban y dormitaban tanto en verano como en invierno, y las ramas gemían y rechinaban, como a punto de expirar.
Cuando yo nací ya no éramos ricos. Teníamos la casa grande con sus dos caminos, cierto, pero los cuatro kilómetros cuadrados o más que mi padre heredó se habían vendido por parcelas, o regalado en arranques de generosidad, o trocado para saldar deudas. Había heredado una fortuna de unos tíos ricos que, al ordenarse sacerdotes, emigraron a Nueva Inglaterra y sirvieron en la parroquia de Lowell, a las afueras de Boston. Allí combinaron los poderes espirituales y seculares y patentaron una medicina llamada Father John’s, que supuestamente todo lo curaba y que se vendía por litros.
No muy lejos de nuestra casa quedaba el esqueleto de la casa antigua, también llamada Drewsboro, que como muchas otras Big Houses quedó reducida a cenizas para que los milicianos británicos, los Black and Tans, no se acuartelaran en ellas. Mi padre participó en la quema y describía el ánimo con que él y otros valientes empaparon unos trapos en petróleo y bañaron paredes y maderámenes con bidones de petróleo. Prendieron cerillas, y la pira resultante, visible en kilómetros a la redonda, fue una muesca más en la victoria sobre el invasor.
Mucho antes, Lord y Lady Drew habían vivido allí, y corría el rumor de que el fantasma de Lady Drew, con su vestido, vagaba de noche por nuestros campos llorando sus tierras perdidas, mujer desposeída.
Mi bisabuela, viuda, les compró la casa a los Drew con un dinero que había recibido de los curas de Lowell. Era una mujer altanera que todos los domingos se paseaba en calesa para inspeccionar sus tierras y el ganado y luego, adentrándose aún más, divisar los venados que salían de los matorrales para sumergirse en el corazón del bosque, donde los robles, los fresnos y las hayas habían crecido unos sobre otros. En mi niñez, el bosque se había transformado en dominio reservado a los zorros, armiños, tejones y martas que guerreaban en la noche mientras nuestros perros, demasiado asustados para aventurarse, ladraban histéricamente desde las lindes.
Aunque vivía sola, cada tarde se vestía para cenar, siempre de negro, con una gorguera blanca de encaje, y bebía ponche de un cáliz de cuerno con los bordes de plata que exhibía el cuestionable lema de los O’Brien: Might before Right, «el poder antes que el derecho». Le servía un factótum llamado Dan Egan, al que habían dedicado un verso, al igual que a muchos vecinos:
Dan Egan está en Drewsboro
los Wattle junto a la verja
Manny Parker por el paseo
y el Negro avanza en línea recta.
Sinopsis de Chica de campo, de Edna O’Brien
La primera novela de Edna O’Brien, Las chicas de campo, se publicó en 1960 y escandalizó tanto a la gente de su pueblo que el libro fue quemado en público. En estas memorias deslumbrantes, conocemos a esta «chica de campo» nacida en 1930 en la Irlanda rural, pero aun así una mujer libre, una creadora ferozmente apegada a su independencia. Hay en estas páginas una personalidad singularísima: conventos, fugas, divorcios, maternidad, incluso locas fiestas en el Londres de los 60 y encuentros con gigantes de Hollywood. Y también mucho amor: feliz en alguna ocasión y, sobre todo, no correspondido. Chica de campo nos lleva de los prados irlandeses a Jackie Onassis, de los brazos de Robert Mitchum a Hillary Clinton, pasando por un sinfín de personajes míticos.
—————————————
Autor: Edna O’Brien. Título: Chica de campo. Editorial: Errata Naturae. Venta: Fnac y Casa del libro





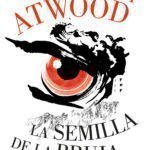
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: