La despreocupada vida de Naiara sufre un cambio radical cuando encuentra unas cartas de su abuelo fallecido que le revelan la existencia de unos familiares en Serbia. Empujada por la curiosidad y el deseo de romper con el aburrimiento cotidiano, decide emprender un viaje para conocerlos. Durante su visita a Zrenjanin, y más allá del cálido reencuentro familiar, esta joven de treinta y dos años se verá involucrada en una trama política y tendrá la oportunidad de vivir de cerca el drama de los refugiados que en ese momento tratan de alcanzar Europa cruzando los Balcanes, lo que la hará replantearse la vida que ha llevado hasta entonces.
Con una trama ágil y un lenguaje llano a la vez que intimista, Cuando se vaya la niebla logra captar de inmediato la atención del lector, que se involucrará con la protagonista en su aventura existencial y junto a ella descubrirá que, hace tres siglos, esa ciudad serbia, fronteriza con Rumanía, llegó a llamarse “Nueva Barcelona” tras la llegada de un grupo de refugiados austracistas de la guerra de Sucesión.
Zenda publica las primeras páginas de Cuando se vaya la niebla, de Andrea Rodés (Ediciones Huso).
1
Tenía que ocurrir siempre lo mismo. Salir del agua, tumbarse en la toalla y… «bip, bip», que justo en ese momento sonara el móvil. A Naiara no le gustaba demasiado la playa, pero esa mañana no tenía nada mejor que hacer. Era 24 de septiembre, día festivo en Barcelona, y su jefa les había dado el día libre, a pesar de que la agencia trabajaba cada vez más en el Maresme, donde los alquileres empezaban a subir como la espuma. Así que había aprovechado para acompañar a su abuela al apartamento de Calella de la Costa. Al ser jueves, fuera de temporada alta, no había peligro de encontrarse con un atasco de autocares y turistas de pulserita bloqueando el acceso a la playa. Desde que salieron de su piso en Mataró hasta que aparcaron en el paseo marítimo, transcurrieron exactamente veinte minutos.
El apartamento de Calella había estado abandonado mucho tiempo, pero cuando el abuelo murió, a finales de enero, su abuela se empeñó en ir cada vez que podía.
—Hay que poner orden a todo esto —había dicho esa mañana, mientras observaba el caos de cajas de cartón a su alrededor.
Era un entresuelo estrecho y húmedo, con un pequeño balcón que asomaba a los plátanos del paseo marítimo y la vía de tren. A Naiara nunca le habían gustado ni el apartamento ni Calella de la Costa. Con tanto turista en sandalias yendo y viniendo por debajo del balcón, en verano no había quien pegara ojo. Desde el comedor, con las ventanas abiertas, se escuchaban voces hablando idiomas que ella nunca reconocía: polaco, búlgaro, checo, alemán… Las mismas voces que escuchaba cada mañana en el Cercanías cuando bajaba a trabajar a Barcelona, si coincidía que tomaba el tren que venía de Calella.
A pesar de lo feo que era el piso, Martha, su jefa, había encontrado un posible comprador. Al parecer, un agente inmobiliario de Berlín amigo suyo había dado con un matrimonio de jubilados que buscaba una segunda residencia cerca de Blanes, donde vivía su hija.
—Los alemanes nos salvarán a todos, you’ll see —le dijo Martha con su acento inglés mientras descorchaba una botella de cava en la agencia para celebrar la posible venta del piso familiar.
Naiara se tomó una copa. El resto se lo bebieron entre su jefa y Olga, la becaria rusa que trabajaba en la inmobiliaria por las mañanas. Zhao Wei, su otra compañera de trabajo, se limitó a beber agua con gas, con la excusa de que al salir tenía que atender a unos amigos de su marido que acababan de aterrizar de Shanghái. La realidad era que Zhao Wei nunca bebía ni parecía alterarse. Aparentaba ser más bien tímida, introvertida, con una sonrisa que siempre escondía detrás de su mano delgada; pero a la hora de vender pisos a inversores chinos era una máquina.
—Ellas poder beber como hombres —le sopló Zhang Wei al oído, refiriéndose a Martha y Olga—. Yo tener dolor de cabeza luego.
Naiara asintió, entre risas. La verdad era que ella también podía beber bastante, pero el cava le daba acidez. Igual que el vino blanco, el zumo de naranja, las manzanas o la leche en el café. Con la edad, la lista iba en aumento.
«Me hago vieja», pensó, mientras dudaba entre meter o no las manos mojadas dentro del bolso para encontrar el móvil. A su lado, tres mujeres, en pie una detrás de la otra, se embadurnaban entre ellas de crema solar y conversaban alegremente en algún idioma de Europa del Este. Quizás fuera serbio. Su abuelo Joaquim, si estuviera vivo y pudiera oírlas, hubiese gruñido. Todo lo que le hacía recordar a Serbia y a su tío Pedro lo hacía gruñir. Según le había contado, Pedro, quien durante la Guerra Civil fuera el jefe de la estación de tren de Calella, se había enamorado de una traductora serbia que acompañaba a un grupo de brigadistas yugoslavos y decidido abandonarlo todo para marcharse con ella, dejando sola a la tía Carmen. Poco más sabía Naiara de su tío bisabuelo, excepto que nunca más regresó, y que su abuelo Joaquim nunca le perdonó que se fuera. El tío Pedro y su esposa Carmen habían sido como unos segundos padres para él.
Entonces habían aparecido esas cartas. Un fajo de sobres y papeles cubiertos de polvo que la abuela había encontrado por casualidad dos semanas antes, escondidos en lo alto del armario del pasillo, mientras hacía una limpieza a fondo del piso. Probablemente se hubieran quedado allí dentro, olvidadas, por muchos años más, de no ser por la inminente venta del apartamento. Eran cartas dirigidas al abuelo desde varios lugares de Yugoslavia, y la abuela tenía la esperanza de que desvelaran algo más sobre la familia serbia de su marido.
—Deberías buscar un traductor —le había dicho a Naiara cuando aparecieron las cartas.
—¿Para qué? El abuelo no mencionó nunca estas cartas. Por algo fue.
—Tu abuelo era muy listo para algunas cosas, pero para otras era un tocho. Que en paz descanse, pero tenía un orgullo… Como tu madre.
—¿Mamá sabe lo de las cartas?
—A tu madre solo le interesa el bar y que cuadre la caja cada noche. Mira, si no me ayudas tú, se lo pediré a tu hermana, aunque viva en Andorra.
—No, no. Ya lo haré yo —interrumpió enseguida Naiara.
Su hermana Eugenia, Jenni, como la llamaban desde pequeña, ya hacía demasiadas cosas por la familia, como ocuparse de las declaraciones de la renta de todos ellos o gestionar los papeles de la herencia del abuelo. De las cartas ya se encargaría ella, si tanta ilusión le hacía a la abuela.
Sin saber muy bien por dónde empezar, un mediodía, desde el ordenador de la agencia, se puso a buscar traductores de serbio en Internet y los contactó a todos por correo electrónico, contándoles por encima el asunto de las cartas. Uno de ellos, estudiante de intercambio de Belgrado, le recomendó que pidiera ayuda al profesor Eric Benlloch, catedrático de Historia y Lenguas Eslavas en la Autónoma, y varios títulos más.
El profesor Benlloch había respondido que sí enseguida. Quedaron en que ella iría a verlo a la universidad y le llevaría las cartas, pero antes las estuvo ojeando en casa. Las más antiguas, del tío Pedro, estaban en catalán. La maravillaba que el papel se conservase tan bien después de tantos años, pero la letra de su tío le pareció indescifrable y pronto se hartó de intentar comprender lo que decía. El resto de las cartas ni siquiera intentó leerlas. Estaban en serbio, en alfabeto cirílico, además de alguna en inglés que tampoco se molestó en leer. Lo único que pudo constatar bien fueron los nombres que figuraban como remitentes —miembros de la familia que el tío Pedro creó junto a su amante, dedujo— y el destinatario: «Sr. Joaquim Noguer. Casa de la estación. Calella de la Costa. España». Los carteros debían conocer personalmente al abuelo Joaquim, porque para entonces la vieja estación de tren hacía años que había sido derribada y sustituida por el apeadero moderno de la Renfe.
—Quizás se las guardaban en la oficina de Correos y él mismo iba a buscarlas —había insinuado la abuela. La última carta tenía un sello de 2001.
«Bip, bip». El móvil seguía sonando. Naiara lo ignoró. Todavía tenía las manos húmedas y no quería estropear el bolso de piel. Apoyó los codos en la arena y miró al mar, azul y llano como un plato. Vio a un par de turistas arrastrando sus tablas de paddle surf y a un grupo de niños con camisetas de un campamento de verano plantando sus toallas a lo lejos. Calella de la Costa podía tener toda la mala fama del mundo, pero ese día la playa estaba increíble.
«El Maresme es un diamante en bruto para los que quieren invertir en inmobiliaria: playa, tranquilidad, colegios internacionales, bien conectado con Barcelona…». No podía sacarse de la cabeza la cancioncilla que Martha quería que repitieran a los clientes extranjeros. La agencia se había ido especializando en viviendas de alto standing en Barcelona y alrededores, sobre todo el Maresme, donde su jefa vivía desde hacía más de quince años. El marido de Martha era propietario de unas bodegas en Alella. Se habían conocido en una feria de vinos en Londres, donde Martha trabajaba de azafata. A los pocos meses se casaron, se quedó embarazada y se mudaron al pueblo de su marido.
Aburrida de estar en casa en un pueblo donde no conocía a nadie, Martha había empezado a dar clases particulares de inglés a los hijos de los vecinos. De vez en cuando, alguien la llamaba para pedirle que le echara una mano a la hora de anunciar su chalé en una web de alquiler vacacional para extranjeros o para que les hiciera de traductora si surgía la oportunidad de vender su vivienda o algún terreno a un inversor extranjero. Era rubia, lista y con dotes para las relaciones públicas, y con el tiempo fue abandonando su papel de traductora con comisión para crear su propio negocio inmobiliario.
Naiara había terminado trabajando para ella un poco por casualidad. Su cuñado y el marido de Martha navegaban juntos en el puerto de Masnou. Mientras los hombres salían al mar, sus esposas tomaban el aperitivo en el puerto. Entre vermú y vermú, a Jenni se le ocurrió mencionar a su hermana pequeña, que estaba en el paro desde que el banco había aplicado los recortes para sobrevivir a la crisis.
—Le he dicho que eras muy guapa y una crack para los idiomas —le había comentado Jenni esa misma noche, mientras cenaban en casa de sus padres—. Llámala ahora mismo —le ordenó, sacando del bolso la tarjeta de visita de Martha para dejarla junto a la tortilla de patatas. Jenni sabía que haciendo eso delante de sus padres, Naiara no tendría excusa para no llamar. Se lo repetirían cada día. Estaban muy preocupados por ella desde que había perdido su trabajo en la oficina de Banca Mar—. Además, tu experiencia con las hipotecas te será muy útil en una agencia inmobiliaria. Hazme caso, Martha es encantadora, y seguro que le caes bien.
—Haz caso a tu hermana, hija —repitió su madre como un loro, a la vez que miraba a Jenni con orgullo.
Su hermana mayor había sido siempre el ejemplo a seguir. Buena estudiante, simpática e ingeniosa, se había casado con el chico guapo de la facultad, Fran, un andorrano forrado de pasta que la había convencido para vivir en Andorra. Los padres de Fran eran dueños de una cadena de perfumerías que iba viento en popa. Habían abierto tiendas en toda España y planeaban expandirse a Francia. Jenni era presentadora de la televisión andorrana y la gente la reconocía por la calle. Tenía que reconocer que su hermana era buena frente a la cámara. Había estudiado Económicas y Periodismo, y después de varios años malviviendo como redactora freelance en Barcelona, por fin había logrado un empleo seguro, con contrato indefinido y un buen sueldo, y que además la apasionaba. Cubría los temas de política catalana y había creado su propio programa de economía e inversión financiera, su especialidad.
Naiara, en cambio, se había sacado la diplomatura de Empresariales un poco por obligación, para acabar trabajando en una oficina de Banca Mar, gestionando transferencias y domiciliaciones la mayor parte del tiempo, hasta que fue despedida. Ojalá tuviera la energía y motivación de su hermana, pensaba a menudo. Pero para ella los trabajos habían sido simplemente eso, trabajos. Lo único que tenía claro era que le gustaba el trato con el público, hablar con la gente. En el banco, los clientes solían quedarse frente a su mesa contándole sus problemas personales y ella los escuchaba con atención. «No somos sus psicólogas, joder», se quejaban sus compañeras de oficina cuando alguien les soltaba sus miserias para justificar por qué no llegaba a fin de mes. Pero a Naiara no le importaba. Le daba pena toda esa gente necesitada de un poco de atención.
El móvil no dejaba de sonar. «Bip, bip. Bip, bip». Al final se hartó y hundió la mano mojada en el bolso, lamentando el estropicio que causaría en el interior. Igual a su abuela le había ocurrido algo. La había dejado sola en el piso, limpiando los armarios empotrados. «Bip, bip. Bip, bip». Encontró el móvil escondido debajo del neceser de maquillaje y los folletos de un restaurante de pollo asado que le habían dado en el aparcamiento. Tuvo que hacer sombra con la mano para poder leer el nombre de la persona que estaba tratando de contactar con ella de forma tan insistente: Eric Benlloch. Tres llamadas perdidas. Seis mensajes por WhatsApp no leídos:
«Hola, Naiara».
«Estoy intentando localizarte».
«Sobre las cartas de tu abuelo. Muy interesante».
«Llámame».
Emoticono riendo.
Emoticono lanzando un beso
¿Tenía que enviarle seis mensajes en lugar de concentrar todo el mensaje en uno solo?
Lo llamó.
—Buenos días, profesor Benlloch, ¿qué ocurre? Estoy en la playa. En Calella.
—¿En bikini?
—Eh… ah… sí —tartamudeó, sorprendida por las confianzas que se tomaba el profesor. En su breve encuentro en el despacho de la universidad le había parecido un hombre apuesto y educado, y se había fijado en que llevaba anillo de casado.
—Qué suerte. Hace un día espectacular.
—Sí. —Hizo una pausa—. ¿Alguna novedad?
El profesor Benlloch le explicó que había leído todas las cartas y que había estado investigando más sobre la familia de su tío bisabuelo.
—Siguen viviendo en Zrenjanin, una ciudad del Banato, en la frontera con Rumanía. ¿Tu abuelo nunca mencionó ese lugar?
—A mi abuelo no le gustaba hablar de su tío ni de nada que tuviera que ver con Serbia. Lo único que nos contaba era que, cuando pequeño, sus padres solían recordar que su tío Pedro había conocido al mariscal Tito en la estación. Se ve que pasó por Calella alguna vez, un poco de incógnito, para visitar a los brigadistas.
Benlloch se rio.
—Podría ser. Calella está en la línea que lleva a Portbou, en la frontera.
—Al abuelo le gustaba pasar los veranos en la estación —lo cortó—. Sus tíos cuidaban de él mientras sus padres trabajaban en la fábrica. Lo dejaban ponerse el gorro de jefe de estación, tocar el silbato, vender billetes… Se lo pasaba pipa —recordó Naiara, girándose para ver si desde donde estaba tumbada se veía la nueva estación de Renfe. Pero solo alcanzó a ver las catenarias asomando tras la fachada blanca de un antiguo restaurante de pescado.
Sin prestar atención a lo que le decía el profesor Benlloch, Naiara se puso a pensar en cómo le hubiera gustado ver la antigua casa de la estación, donde su abuelo decía haber sido tan feliz. La derribaron en los años setenta, antes de que ella naciera, para construir el nuevo apeadero. «Ahora está todo automatizado. Y no dejan de llegar todos estos turistas, rojos como gambas, en bermudas y sandalias. Por lo menos compran. Compran y compran. Y eso le ha ido bien al pueblo», le decía su abuelo antes de morir. A veces bromeaba y contaba que por culpa del tren había conocido a su abuela, que había llegado de Granada con dieciséis años para trabajar en la fábrica textil de Canet de Mar, el pueblo vecino, donde trabajaba un primo.
—Oye, ¿no te gustaría conocer Zrenjanin? —le preguntó el profesor Benlloch.
—Eh… —tartamudeó Naiara, notando que el sol le quemaba las espaldas—. ¿Crees que todavía se acuerdan de nosotros?
—Parecen gente maja. He estado investigando, creo que por lo menos tienes unos primos allí. Me he ido encariñando con ellos al leer sus cartas. Un poco sentimentales, como tu tío bisabuelo. Está claro que fue un romántico. Se enamoró.
—Ah, venga ya —respondió Naiara, dudosa. Buscó un chicle en el bolso y se lo metió en la boca. Estaba totalmente derretido—. Dejó a mi tía Carmen tirada. Más bien fue un cabrón. Mi abuela dice que la Carmen siguió llorando cada noche hasta que murió.
—Piensa un poco. Era 1938. Él y tu tía Carmen debieron casarse por compromiso. Créeme. Fue un romántico. Las primeras cartas de tu bisabuelo a tu familia están en catalán, las habrás leído. Hablan de lo que siente por Bojana. Seguro que era guapísima. Las serbias son todas guapas. Tuvo dos hijos. ¿Lo sabías? —El profesor hizo una pausa—. Después los nazis lo detuvieron y lo mandaron a un campo de concentración cerca de Núremberg. Sobrevivió. Son unas cartas muy emotivas.
—¿En un campo de concentración? —Naiara se incorporó. De pronto le dio vergüenza reconocer que no había intentado leerlas. Y, ¡Dios!, se estaba asando de calor.
—Extranjero, apellido español, republicano… tenía todos los números para que los nazis fueran a por él cuando ocuparon Serbia —prosiguió Benlloch—. Pero sobrevivió, sí. Y al regresar del campo de concentración, el gobierno yugoslavo le dio trabajo en la estación de tren de Zrenjanin. Deberías verla ahora. Parece una estación de juguete.
—¿Has estado allí?
—Varias veces. Zrenjanin ha sido una ciudad clave en mis estudios. Llegó a llamarse Nueva Barcelona, poca gente lo sabe. En el año 1735 llegó allí un grupo de refugiados catalanes de la guerra de Sucesión. Viena no sabía qué hacer con ellos y los envió a repoblar el Banato. Es una larga historia, no sé si estás familiarizada con el tema del 1714.
—¡Cómo no voy a estar familiarizada! —exclamó Naiara, contenta de saber algo—. Llevamos unos años en los que solo se habla de eso. 1714 por aquí, 1714 por allá. Con mis padres fuimos a visitar el nuevo museo del Born sobre esa guerra. Ha quedado bien, aunque mucho asfalto. Podrían haber plantado algunas flores.
—Es un punto de vista interesante.
—Oye, ¿y qué pasó con Nueva Barcelona? —Se cubrió los pies con el extremo de la toalla para evitar quemarse el empeine, aunque sabía que era demasiado tarde. Se estaba quemando entera bajo ese sol inclemente que tanto gustaba a los guiris.
—El proyecto fue un fracaso. Los refugiados no se adaptaron al Banato. Entonces era una zona infestada de malaria, los inviernos eran duros… Murieron casi todos o pidieron regresar a Viena.
—Mi tío bisabuelo sobrevivió.
—Entonces ya era otra historia. Zrenjanin llegó a ser una importante ciudad industrial. Bajo el Imperio austrohúngaro llegó gente de todas partes: alemanes, húngaros, rumanos, eslovacos… y también muchos judíos. Tenían una sinagoga espléndida, pero ya no queda nada, excepto una placa. Mucha empresa textil, también, como en Catalunya. Y una de las cervezas más conocidas de Yugoslavia se hacía allí. Pero tras el desmoronamiento de Yugoslavia todo se fue a pique. Para rematar, las guerras de los Balcanes… Fue como pasar la economía de Zrenjanin por un pasapuré. — Benlloch guardó silencio y Naiara escuchó que el profesor abría la puerta y hablaba con alguien—. Deberías leerte el libro que te regalé el otro día en mi despacho. Allí hablo de todo esto.
Naiara consultó el reloj de pulsera. Casi la una del mediodía. Su abuela pronto querría volver a Mataró.
—Lo leeré, te lo prometo —respondió, sin estar muy segura de dónde lo había dejado. Le preguntó por el resto de las cartas.
—Hay varias escritas por los hijos de tu tío abuelo. Uno de ellos chapurreaba un poco de catalán y de castellano. Le contaba a tu abuelo su vida en Zrenjanin. También se llamaba Pedro. Petar, lo llamaban. Trabajaba en la radio. Murió poco antes de que estallara la guerra de Croacia, de cáncer. El otro, Danko, igual sigue vivo, pero estará ya muy mayor. Tiene una hija, Bojana, que es una traductora del inglés bastante conocida en Serbia. La he «googleado». Tiene dos hijos. Tus primos, vaya: Bojan y Nenad. Deben tener tu edad. El pequeño, Nenad, fue quien escribió las últimas cartas, cuando estaba en la universidad. Están en inglés, ¿no te fijaste? Deberías ir a Zrenjanin a conocerlo —insistió—. De Barcelona a Nueva Barcelona.
—¿Yo sola?
—Podrías venir conmigo, si quieres. Tengo planeado ir a Zrenjanin en noviembre para reunirme con alguna gente del ayuntamiento. Estamos organizando un proyecto alrededor de Nueva Barcelona. Algo grande, no puedo decirte más. Piénsatelo. Es tu familia, al fin y al cabo.
Naiara lo escuchaba en silencio, rascándose la dureza del dedo gordo del pie. Tenía que cambiarse las bambas, no podía ir con ese dedo. Después se le ocurrió que a la abuela le gustaría conocer al profesor Benlloch.
—¿Por qué no vienes a Calella? A mi abuela le gustará que sea un profesor conocido quien le cuente la historia de las cartas. Le gustan los hombres educados, debe ser porque ella no fue nunca a la escuela.
—¿Hoy mismo?
—Hoy, no, tranquilo. Cuando te vaya bien. A lo mejor hasta encontramos fotos antiguas.
—Será un placer —respondió Eric Benlloch—. Me apetece conocerla. Y sobre todo, me apetece verte a ti.
Naiara sonrió, presumida. Así que el tonteo iba en serio. Le gustaba ver que atraía a los hombres, aunque fueran cincuentones sin un pelo en la cabeza, como Benlloch.
—Pero no vendré en bikini.
El profesor se rio.
—Por supuesto. Tu abuela se enfadaría.
Naiara volvió a guardar el móvil en el bolso y se levantó de la toalla, dispuesta a darse otro chapuzón. Estaban a finales de septiembre y ese sol abrasador no tenía intención de largarse. El planeta tenía los días contados, pensó, metiendo los pies en el agua cristalina. Las tres mujeres que antes se ponían crema entre ellas ahora tomaban el sol en silencio. Un poco más adelante, una señora mayor hacía crucigramas bajo una sombrilla con publicidad de Kas Limon. Desde que había cortado con Roc le parecía ver esa publicidad por todas partes. Su ex, comercial de Kas para la zona del Maresme y Barcelona Norte, le había explicado que la marca estaba en pleno proceso de relanzamiento. Incluso habían vuelto a poner de moda la vieja canción de un anuncio de los noventa: «Por eso dame Kas, qué me das, 24 horas Kas». La ponían a todas horas: en la radio, en la tele, en Spotify, en el bar. No había quien se la sacara de la cabeza.
Echaba de menos a Roc, pensó, mientras se metía en el agua. Una ola le salpicó la cintura y se estremeció. Roc era el novio perfecto. Conocía a sus padres, caía bien a su hermana, jugaba al pádel con su cuñado Fran cuando bajaban de Andorra. Pero se había puesto tan pesado con lo de comprar la casa adosada en Alella… Naiara no quería comprar ninguna casa en Alella, ni mucho menos a través de la agencia de su jefa. Era feliz en su piso alquilado de Mataró, con vistas a la autopista. Hacía un año y medio que vivía sola. Le había costado conseguir ese pequeño reducto de independencia, su cocina nueva con fuego de inducción para hacer tortillas, sus cenas con amigas, el sofá de Ikea donde tumbarse los domingos por la tarde a mirar series. No necesitaba un jardín trasero. Su vida no era muy excitante, pero se sentía a gusto. No quería cambiarla todavía.
Sin pensárselo mucho, se tiró de cabeza al mar y estuvo unos segundos buceando bajo el agua. De pequeña abría los ojos y observaba los remolinos de arena que se levantaban del suelo. Ahora no se atrevía, por miedo a que le diera una conjuntivitis. Martha no le permitiría enseñar casas a los clientes con los ojos llenos de legañas. Y si quería seguir pellizcando comisiones, tenía que vender.
Al salir, vio a la mujer del crucigrama plantada en la orilla, contemplando las olas con las manos en la cintura.
—¡Anímese, está buenísima! —le chilló Naiara desde el agua.
La mujer sonrió, pero no se movió.
—Más tarde —dijo. Después dio media vuelta y volvió a sentarse en su silla plegable.
—Abuela, ya estoy aquí. —Naiara empujó la puerta del piso y la corriente hizo que se cerraran los postigos con un fuerte estruendo—. ¿Abuela? —repitió, extrañada de que las ventanas de la sala estuvieran todas abiertas. Su abuela no contestó. Entró en el cuarto de las literas, donde la había dejado por la mañana, vaciando armarios. No estaba. En la cocina, tampoco—. ¿Abuela, dónde estás? —chilló esta vez, notando que el corazón se le aceleraba.
Empujó la puerta del baño y se alivió de no verla tirada en el suelo con la cabeza llena de sangre. Malditas películas. En la habitación de matrimonio vio su chal de punto tirado sobre el viejo colchón de espuma.
—¡Abueeelaaaa! —volvió a gritar, abriendo los armarios de par en par para mirar en su interior, consciente de que era absurdo. Por la ventana le llegó el olor a sofrito de la cocina de los vecinos. «Dónde estás, maldita sea», murmuró entre dientes. Llamó al timbre de la puerta de enfrente. Le abrió un señor mayor al que ya había visto alguna vez en el ascensor.
—¿Ha visto a mi abuela? —le preguntó, ansiosa.
El hombre dijo que no, pero que María no podía estar muy lejos.
—¿Quieres esperarla en mi casa? Estarás más cómoda —se ofreció, mirando el desorden de cajas que asomaba por la puerta de sus vecinos.
Naiara rechazó la oferta educadamente y llamó a su madre desde el rellano. Faltaba media hora para las dos y en el bar deberían están desbordados de trabajo, pero confió en que alguien cogiera el teléfono.
—Los Diamantes, buenas tardes.
—¿Mamá? Soy Naiara. ¿Te ha llamado la abuela?
—No, ¿por qué? Iba a preguntarte si os pasaréis a comer. Os he guardado una ración de calamares. Hoy me han quedado de fábula.
—No la encuentro. Me fui a la playa mientras ella recogía un poco los armarios y al volver… al volver… no estaba —tartamudeó—. Pero su chal está aquí.
—¿Cómo que no está? —chilló su madre. Estaba histérica—. Cuántas veces te he dicho que no la dejes sola, si, pobre mujer, no lleva ni móvil…
—Voy a salir a la calle, a ver si alguien la ha visto.
—Le digo a tu padre que coja el coche y salga para allá ahora mismo.
—Espera. —A Naiara le pareció haber oído que se abría la puerta de la calle y se asomó a la escalera. Su abuela estaba ahí abajo, sujetada del brazo de un fornido policía municipal. Bajó los escalones tan rápido como pudo.
—Joder, abuela, vaya susto me has dado.
La anciana murmuraba cosas ininteligibles y se reía, sin soltarse del brazo del policía. Había perdido las gafas y tenía la mirada perdida. La voz histérica de su madre seguía oyéndose por el móvil.
—Ya la he encontrado, mamá —dijo, para calmarla. Le prometió que volvería a llamar y después colgó. Su abuela sonreía.
—¿Dónde estabas?
La anciana se aferró más fuerte a la mano del policía, un hombretón de ojos claros y aspecto bonachón.
—Buenas tardes, señorita. ¿Está usted al cargo de esta mujer?
—Supongo que sí —respondió Naiara.
—La hemos encontrado caminando entre las vías.
—Me esperan para almorzar en Granada —interrumpió la abuela, sonriente—. Hemos de darnos prisa.
Naiara la miró, perpleja, y después al agente. Este encogió los hombros.
—¿Qué dices, abuela? ¿Qué almuerzo? —Naiara la agarró del otro brazo y entre los dos la entraron en el ascensor.
Una vez sentadas en el sofá, Naiara le puso otras gafas —un modelo anticuado que la abuela guardaba siempre en la bolsa de la costura—, y ofreció al agente un vaso de agua.
—¿Es la primera vez que le ocurre? —preguntó el policía, con voz delicada.
—¿Que le ocurre qué?
Naiara estaba desconcertada. Su abuela seguía farfullando frases ininteligibles con acento andaluz, algo que desde mucho tiempo atrás no hacía.
—Pues eso. Perder… perder un poco el control.
Naiara se sentó al lado de su abuela y le agarró la mano. Tenía unos dedos huesudos y ásperos después de haber estado limpiando con detergente.
—Es la primera vez que la veo así.
—El dueño del estanco la ha reconocido. Me ha indicado donde vivía. —El agente encogió los hombros—. Voy a llamar a una ambulancia.
Naiara asintió, sin apartar la vista de su abuela.
La llevaron al hospital de Mataró, donde el médico de turno no tardó en darles el diagnóstico: un indicio de demencia, nada extraño para su edad. Al ingresar en el hospital, María ya había recuperado sus facultades mentales, pero el doctor les advirtió que los ataques de demencia podían repetirse en el futuro. Por otra parte, durante el examen médico habían detectado un pequeño quiste tumoral en la parte trasera del cráneo, que sería necesario extirpar con una sencilla operación quirúrgica.
—¿Sencilla? ¿Cómo de sencilla? —La madre de Naiara dejó ir un suspiro. Había salido del bar a toda prisa para poder estar en el hospital cuando llegase la ambulancia y su camisa olía a frito.
—Lo siento, mamá —dijo Naiara, bajando la mirada—. No la hubiese dejado sola de saber… —Bajó la voz para no despertar a su abuela. Le habían dado un calmante y se había quedado como un tronco. Por suerte en la cama contigua no había nadie.
El doctor les explicó que de ahora en adelante deberían tener mayor control sobre la abuela. No era conveniente que viviera sola, dijo, aclarándose la garganta. Su aliento olía a una mezcla de tabaco y caramelos de menta. Dio un último chequeo a la paciente y después pidió a su madre que lo acompañara a administración. Había que rellenar los formularios de protocolo para programar la operación.
Naiara se quedó sentada a los pies de la cama, contemplando a su abuela. Le habían soltado el pelo y sus brazos flácidos asomaban por encima de la sábana blanca, apretando los puños de vez en cuando. Parecía una niña pequeña.
—Si me vieras las pintas —murmuró Naiara, al ver que tenía arena de la playa enganchada en los tobillos.
Su abuela no se movió.
¿Se volvería una de esas viejas que hablaban solas o de pronto se sacaban la ropa y se ponían a bailar en pelotas?
—Todavía no —dijo, estrechándole una mano con suavidad. Quedaban muchas tardes de domingo para contarse cosas frente al televisor—. Y además, tienes que leer las cartas de Serbia del abuelo. Después de lo que me has insistido. Y enseñarme a freír las rosquillas sin que se me queden blandas.
La abuela volvió a cerrar el puño, como si hubiera escuchado su mente. Naiara fue apartando su mano con cuidado, para no despertarla. Se quedó un rato más, mirando por la ventana y esperando a que regresara su madre de hablar con el doctor. Desde la habitación se veían el mar y las montañas cubiertas de pinos que separaban Mataró de los pueblos vecinos. «Tendremos que dejar la visita a mi abuela para otro día. Pero yo quiero leer esas cartas», escribió al profesor Benlloch.
—————————————
Autora: Andrea Rodés. Título: Cuando se vaya la niebla. Editorial: Ediciones Huso. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


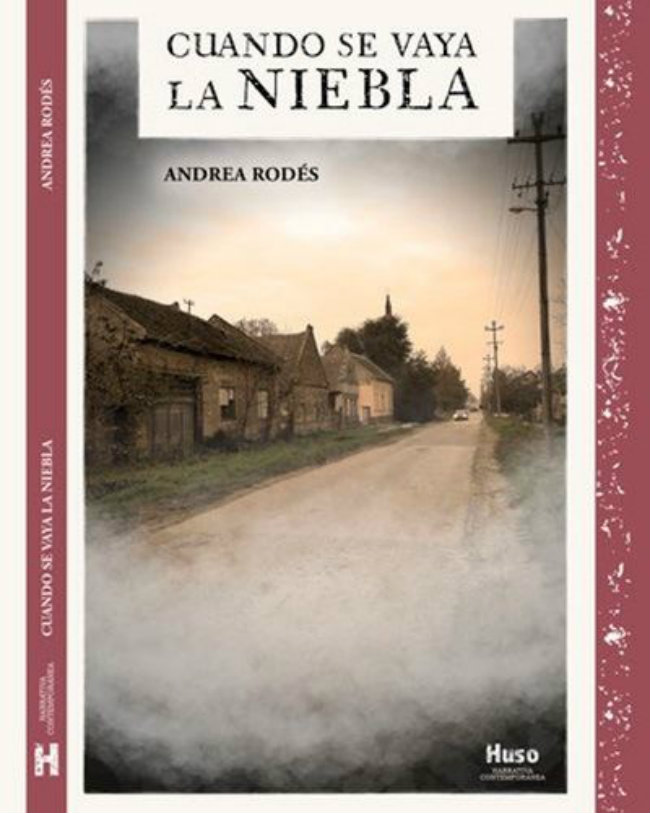



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: